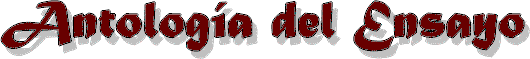 |
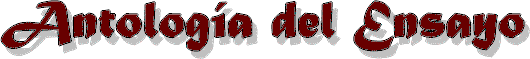 |
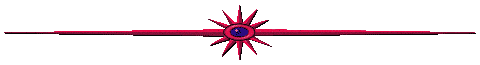 |
| José Cadalso |
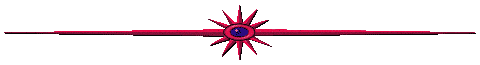 |
CARTA VII De Gazel a Ben-Beley En el imperio de Marruecos todos somos igualmente despreciables en el concepto del emperador y despreciados en el de la plebe: o por mejor decir, todos somos plebe, siendo muy accidental la distinción de uno u otro individuo por el mismo, y de ninguna esperanza para sus hijos; pero en Europa son varias las clases de vasallos en el dominio de cada monarca. La primera consta de hombres que poseen inmensas riquezas de sus padres, y dejan por el mismo motivo a sus hijos considerables bienes. Ciertos empleos se dan a estos solos, y gozan con más inmediación el favor del soberano. A esta jerarquía sigue otra de nobles menos condecorados y poderosos. Su mucho número llena los empleos de las tropas, armadas, tribunales, magistraturas y otros, que en el gobierno monárquico no suelen darse a los plebeyos, sino por algún mérito sobresaliente. Entre nosotros, siendo todos iguales, y poco duraderas las dignidades y posesiones, no se necesita diferencia en el modo de criar los hijos; pero en Europa la educación de la juventud debe mirarse como objeto de la mayor importancia. El que nace en la ínfima clase de las tres, y que ha de pasar su vida en ella, no necesita estudios, sino saber el oficio de sus padres en los términos en que se lo ve ejercer. El de la segunda ya necesita otra educación para desempeñar los empleos que ha de ocupar con el tiempo. Los de la primera se ven precisados a esto mismo con más fuerte obligación, porque a los veinticinco años, o antes, han de gobernar sus estados, que son muy vastos, disponer de inmensas rentas, mandar cuerpos militares, concurrir con los embajadores, frecuentar el palacio, y ser el dechado de los de la segunda clase. Esta teoría no siempre se verifica con la exactitud que se necesita. En este siglo se nota alguna falta de esto en España. Entre risa y llanto me contó Nuño un lance que parece de novela, en que se halló, y que prueba evidentemente esta falta, tanto más sensible cuanto de él mismo se prueba la viveza de los talentos de la juventud española, singularmente en algunas provincias; pero antes de contarlo, puso el preludio siguiente: —Días ha que vivo en el mundo, como si me hallara fuera de él. En este supuesto, no sé a cuántos estamos de educación pública; y lo que es más, tampoco quiero saberlo. Cuando yo era capitán de infantería, me hallaba en frecuentes concursos de gentes de todas clases: noté esta misma desgracia; y queriendo remediarla en mis hijos, si Dios me los daba, leí, oí, medité y hablé mucho sobre esta materia. Hallé diferentes pareceres: unos sobre que convenía tal educación, otros, sobre que convenía tal otra y también algunos sobre que no convenía ninguna. Me acuerdo que yendo a Cádiz, donde se hallaba mi regimiento de guarnición, me extravié y me perdí en un monte. Iba anocheciendo, cuando me encontré con un caballero de hasta unos veintidós años, de buen porte y presencia. Llevaba un arrogante caballo, sus dos pistolas primorosas, calzón y ajustador de ante con muchas docenas de botones de plata, el pelo dentro de una redecilla blanca, capa de verano caída sobre el anca del caballo, sombrero blanco finísimo y pañuelo de seda morada al cuello. Nos saludamos, como era regular, y preguntándole por el camino de tal parte me respondió que estaba lejos de allí; que la noche ya estaba encima y dispuesta a tornar; que el monte no era seguro; que mi caballo estaba cansado, y que, en vista de todo esto, me aconsejaba y suplicaba que fuese con él a un cortijo de su abuelo, que estaba a media legua corta. Lo dijo todo con tanta franqueza y agasajo, y lo instó con tanto empeño, que acepté la oferta. La conversación cayó, según costumbre, sobre el tiempo y cosas semejantes; pero en ella manifestaba el mozo una luz natural clarísima con varias salidas de viveza y feliz penetración, lo cual, junto con una voz muy agradable y gesto muy proporcionado, mostraba en él todos los requisitos naturales de un perfecto orador; pero de los artificiales. esto es, de los que enseña el arte por medio del estudio, no se hallaba ni uno siquiera. Salimos ya del monte, cuando no pudiendo menos de notar lo hermoso de los árboles le pregunté si cortaban de aquella madera para construcción de navíos. —¿Qué sé yo de eso?—me respondió con presteza. Para eso, mi tío el comendador. En todo el día no habla sino de navíos, brulotes, fragatas y galeras. ¡Válgame Dios, y qué pesado está el buen caballero! Poquitas veces hemos oído de su boca, algo trémula por sobra de años y falta de dientes, la batalla de Tolón, la toma de los navíos la Princesa y el Glorioso, la colocación de los navíos de Leso en Cartagena. Tengo la cabeza llena de almirantes holandeses e ingleses. Por cuanto hay en el mundo dejará de rezar todas las noches a San Telmo por los navegantes; y luego entra en un gran parladillo sobre los peligros de la mar, al que se sigue otro sobre la pérdida de toda una flota entera, no sé qué año, en que se escapó el buen señor nadando, y luego una digresión natural y bien traída sobre lo útil que es el saber nadar. Desde que tengo uso de razón no le he visto corresponderse por escrito sino con el marqués de la Victoria, ni le he conocido más pesadumbre que la que tuvo cuando supo la muerte de don Jorge Juan. El otro día estábamos muy descuidados comiendo, y al dar el reloj las tres, dio una gran palmada en la mesa, que hubo de romperla o romperse las manos, y dijo, no sin mucha cólera:—A esta hora fue cuando se llegó a nosotros, que íbamos en el navío la Princesa, el tercer navío inglés. Y a fe que era muy hermoso y de noventa cañones. ¡Y qué velero! De eso no he visto. Lo mandaba un señor oficial. Si no es por él, los otros dos no hubieran contado el lance. ¿Pero qué se ha de hacer? ¡Tantos a uno!—En esto le asaltó la gota que padece días ha, y que nos valió un poco de descanso, porque si no, tenía traza de irnos contando de uno en uno todos los lances de mar que ha habido en el mundo desde el arca de Noé. Cesó por un rato el mozalbete la murmuración contra su tío, tan respetable según lo que él mismo contaba; y al entrar en un campo muy llano, con dos lugarcillos que se descubrían a corta distancia el uno del otro. —¡Bravo campo—dije yo—para disponer setenta mil hombres en batalla!—Con esas a mi primo el cadete de Guardias—respondió el señorito con igual desembarazo—, que sabe cuántas batallas se han dado desde que los ángeles buenos derrotaron a los malos. Y no es lo más esto, sino que sabe también las que se perdieron, por qué se perdieron y las que se ganaron, por qué se ganaron, y por qué se quedaron indecisas las que ni se perdieron ni ganaron. Ya lleva gastados no sé cuántos doblones en instrumentos de matemáticas, y tiene un baúl lleno de unos que él llama planos, y son unas estampas feas que ni tienen caras ni cuerpos. Procuré no hablarle más de ejército que de marina, y sólo le dije:—No sería lejos de aquí la batalla que se dio en tiempo de don Rodrigo, y fue tan costosa como nos dice la historia.—¡Historia!—dijo—. Me alegrara que estuviera aquí mi hermano el canónigo de Sevilla. Yo no la he aprendido, porque Dios me ha dado en él una biblioteca viva de todas las historias del mundo. Es mozo que sabe de qué color era el vestido que llevaba puesto el rey San Fernando cuando tomó a Sevilla. Llegábamos ya cerca del cortijo, sin que el caballero me hubiese contestado a materia alguna de cuantas le toqué. Mi natural sinceridad me llevó a preguntarle cómo le habían educado, y me respondió:—A mi gusto, al de mi madre y al de mi abuelo, que era un señor muy anciano, que me quería como a las niñas de sus ojos. Murió de cerca de cien años de edad. Había sido capitán de Lanzas de Carlos II, en cuyo palacio se había criado. Mi padre bien quería que yo estudiase, pero tuvo poca vida y autoridad para conseguirlo. Murió sin tener el gusto de verme escribir. Ya me había buscado un ayo, y la cosa iba de veras, cuando cierto accidentillo lo descompuso todo. —¿Cuáles fueron sus primeras lecciones?—le pregunté.—Ninguna—respondió el mocito—: en sabiendo leer un romance y tocar un polo, ¿para qué necesita más un caballero? Mi dómine bien quiso meterme en honduras; pero le fue muy mal y hubo de irle mucho peor. El caso fue que había yo ido con otros camaradas a un encierro. Súpolo el buen maestro y vino tras mí a oponerse a mi voluntad. Llegó precisamente a tiempo que los vaqueros me andaban enseñando cómo se toma la vara. No pudo su desgracia traerle a peor ocasión. A la segunda palabra que quiso hablar, le di un varazo tan divino en medio de los sentidos, que le abrí la cabeza en más cascos que una naranja; y gracias que me contuve, porque mi primer pensamiento fue ponerle una vara lo mismo que a un toro de diez años; pero, por primera vez, me contenté con lo dicho. Todos gritaban: ¡Viva el señorito!; y hasta el tío Gregorio, que es hombre de pocas palabras, exclamó: Lo ha hecho usía como un ángel del cielo. —¿Quién es ese tío Gregorio?—preguntéle atónito de que aprobase tal insolencia; y me respondió:—El tío Gregorio es un carnicero de la ciudad que suele acompañarnos a comer, fumar y jugar. ¡Poquito lo queremos todos los caballeros de por acá! Con ocasión de irse mi primo Jaime María a Granada y yo a Sevilla, hubimos de sacar la espada sobre quién se lo había de llevar; y en esto hubiera parado la cosa, si en aquel tiempo mismo no le hubiera preso la Justicia por no sé qué puñaladillas y otras friolerillas semejantes, que todo ello se compuso al mes de cárcel. Dándome cuenta del carácter del tío Gregorio y otros iguales personajes, llegamos al cortijo. Presentóme a los que allí se hallaban, que eran varios amigos o parientes suyos de la misma edad, clase y crianza, que se habían juntado para ir a una cacería, y esperando la hora competente pasaban la noche jugando, cenando, cantando y bailando; para todo lo que se hallaban muy bien provistos, porque habían concurrido algunas gitanas con sus venerables padres, dignos esposos y preciosos hijos. Allí tuve la dicha de conocer al señor tío Gregorio. A su voz ronca y hueca, patilla larga, vientre redondo, modales bastos, frecuentes juramentos y trato familiar, se distinguía entre todos. Su oficio era hacer cigarros, dándolos ya so encendidos de su boca a los caballeritos, atizar los velones, decir el nombre y mérito de cada gitana, llevar el compás con las palmas de las manos cuando bailaba alguno de sus apasionados protectores, y brindar a su salud con medios cántaros de vino. Conociendo que venía cansado, me hicieron cenar luego y me llevaron a un cuarto algo apartado para dormir, destinando a un mozo del cortijo para que me llamase y condujese al camino. Contarte los dichos y hechos de aquella academia fuera imposible, o tal vez indecente; sólo diré que el humo de los cigarros, los gritos y palmadas del tío Gregorio, la bulla de voces, el ruido de las castañuelas, lo destemplado de la guitarra, el chillido de las gitanas sobre cuál había de tocar el polo para que lo bailase Preciosilla, el ladrido de los perros y el desentono de los que cantaban, no me dejaron pegar los ojos en toda la noche. Llegada la hora de marchar, monté a caballo, diciéndome a mí mismo en voz baja: ¿Así se cría una juventud que pudiera ser tan útil si fuera la educación igual al talento? Y un hombre serio, que al parecer estaba de mal humor con aquel género de vida, oyéndome, me dijo con lágrimas en los ojos: Sí, señor; así se cría. (Cartas Marruecas, 1793) |
| © José Luis Gómez-Martínez |