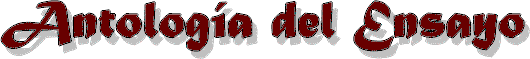 |
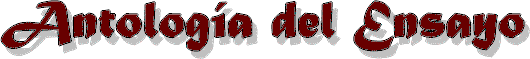 |
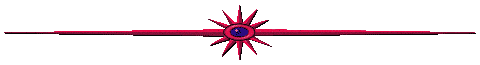 |
| Tristán Marof |
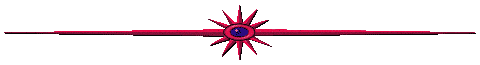 |
|
La tragedia del Altiplano "Divisiones
sociales. El indio, el cholo y el blanco. El Indio Antes de la conquista española, lo que hoy se llama Bolivia tuvo otros nombres. Constituía una de las cuatro ramas en las que se dividía el Tahuantinsuyo, o sea el imperio de los Inkas. Estaba poblada casi por entero de quichuas y aimarás, que se diferenciaban por ciertos rasgos étnicos y por su lengua. Los aimarás, que luego fueron sometidos por el ejército del Inka, habitaban el norte del país, junto a sus monumentos históricos de Tiahuanacu, a la orilla del Titikaka, su lago sagrado, de donde emergieron, según la leyenda, los grandes reformadores del Kollasuyo. Los quichuas se esparcieron hacia el sud y, para evitar las insurrecciones de los aimarás, siempre rebeldes e insumisos, el Inka previsor ordenó formar un círculo de “mitamaes” a su alrededor, vastas pobladas de súbditos que se entremezclaban con los reacios. De esa manera, en el propio riñón aimará, cuyo foco de población actual es La Paz, encontramos hoy día algunas provincias como las de Muñecas, Apolo y otras, habitadas por quichuas. El calificativo que los conquistadores dieron a los pobladores de América, como es sabido, fué una equivocación. Todos los naturales desde las Antillas hasta el cabo de Hornos, para los españoles, eran indios. El término se hizo general y no se diferenciaba a los caribes salvajes, por ejemplo, de los civilizados peruanos, entre los cuales había una enorme diferencia de mentalidad, de costumbres, exactamente la misma que hubo entre los negros del Africa y los egipcios. En verdad, si reflexionamos seriamente, no hubo en América otra civilización que la de los Inkas en el sur, la de los mayas en el centro y la de los toltecas y aztecas en el norte. Los pobladores de otras regiones se encontraban en un estado muy primitivo. Es importante saber esto, si se quiere estudiar la sociología americana, y no caer en el error muy difundido por propios y extraños, de confundir el indio guaraní [con el] araucano, o caribe con el quichua o el aimará, mentalmente superiores, organizados en pueblos, con sus leyes, sus filósofos, sus poetas y sus funcionarios responsables, mucho antes de la conquista. Los quichuas y los aztecas formaban imperios enormes, tenían leyes, conocían el arte, y su afán civilizador se extendía hasta las tribus atrasadas y bárbaras que vivían nómadas en los bosques de América. Sería inútil en este estudio, agregar el testimonio de los cronistas españoles para fortalecer nuestro juicio. Quien desee penetrar en la historia admirable de estos pueblos, puede acudir a Prescott, a Cieza de León, a Herrera, a Garcilaso de la Vega y, por último, buscar en el archivo de Indias los documentos de Ondegardo y Sarmiento. Pero lo que nos interesa, hoy día, es considerar la situación social de los pobladores indígenas que habitan Bolivia y Perú. Aimarás y quichuas constituyen dos ramas étnicas diferenciadas. El aimará es bajo de estatura por lo general, ancho de espaldas y de pecho; miembros cortos y pómulos del Asia; nariz aplastada y ojos japoneses. Su contextura física fuerte y su temperamento igualmente. Raza guerrera y batalladora, más tenaz que el quichua, pero tal vez menos sensible y menos artista. Le gustan al aimará las artes mecánicas y siente un gran atractivo por las armas de fuego, con las cuales, sabe, le domina el blanco. Le interesan los inventos modernos y siente verdadero interés por la electricidad, la química y los cálculos. Excelente comerciante, recorre distancias enormes vendiendo sus artículos y haciendo permutas. Solamente él sabe lo que vende. Baja y sube sus montañas, y no se confía a nadie si no es de su propia raza. Hosco, huraño, poco sociable: he aquí sus defectos. Misántropo, la soledad es su mundo. Sus mejores amigos, los cóndores y los huanacus. Menos sumiso y, no obstante, más explotado que el quichua, vive en el altiplano trabajosamente. Ninguna raza podría vivir a tanta altura y soportar como él las durezas del clima. Su alimento frugal consiste en un poco de maíz, unas patatas heladas y quinua. La tierra inclemente y fría no tiene verdor, y su entraña miserable apenas le proporciona míseros alimentos. Algunas ocasiones, en las largas caminatas, se alimenta de tierra salitrosa y durante meses y aún años no prueba carne, a pesar de que posee rebaños de ovejas y llamas. Se contenta con trasquilarles la lana, con la cual se fabrica vestidos. Es indudable que la coca significa para él un elemento importante en su vida. Mascando las hojas de este vegetal puede trabajar sin fatiga, caminar distancias increíbles y aniquilar su apetito. Es posible que su pasividad se deba en parte a este alcaloide. Su vivienda es miserable y consiste ella en un rancho pequeño, las paredes de barro y el techo de paja. No conoce absolutamente el más elemental confort ni se ven en su casa sillas, mesas ni camas. Duerme él y su familia en promiscuidad, sobre pellejos de oveja o de cabra, cubierto con mantas de gruesa lana, policromadas. Sus rebaños, si es “rico”, consisten en unas cuantas docenas de ovejas o de llamas. Otros no poseen nada, y viven de lo que les produce el pedazo de tierra que cultivan. Regularmente pasan hambre y la mortandad de las criaturas acusa uno de los más altos porcentajes entre los países de América. El quichua es de facciones finas y atildadas; nariz aguileña y ojos negros, cabello lacio y, por lo general, ojos ligeramente oblicuos. Su contextura física difiere de la del aimará, así como su carácter. El quichua es delgado, espigado y de maneras amables y pacíficas. Excelente diplomático, confía la resolución de los asuntos más difíciles a su palabra y a sus razonamientos, y, cuando éstos no bastan, recurre a otros más sutiles y complicados. Sabe simular y sonreír, disculpa los errores, contemporiza con los males irremediables y es menos levantisco y alzado que el aimará. Se acomoda con mayor facilidad al blanco y llega a captarlo con su dulzura y bondad. En cuatro siglos de dominación, el indio se ha rehusado a aprender el castellano; el blanco ha aprendido el quichua. En las dos razas indígenas, no obstante, hay un sentimiento de clase bien definido que se exterioriza cuando estallan las insurrecciones del campo. Basta la más mínima chispa para encender la campaña y convertir a los pacíficos labradores en rebeldes intransigentes. El sueño que alimentan ambas razas es la reivindicación de sus tierras, y, cualquiera que les hable con autoridad en este sentido y les haga ver posibilidades inmediatas de lucha, logra sublevarlos. La burguesía boliviana comprende perfectamente cuál es el punto neurálgico de su sistema social, basado en la más completa sumisión, y evita por todos los medios preservar la agitación entre los campesinos. Las sublevaciones indigenales no son de ayer ni aparecieron con el comunismo actual. Son tan viejas como su misma esclavitud. Todas terminaron ahogadas en sangre, reprimidas bárbaramente, fusilando a los caciques, ametrallando pobladas enteras. Quien desee enterarse de estos crímenes colectivos del gobierno boliviano no tiene que tomarse otro trabajo que leer las crónicas de los mismos diarios de Bolivia. La última insurrección indigenal en el departamento de Potosí, durante el gobierno de Siles, costó más de doscientas vidas. El ejército boliviano ejercitó la puntería de sus armas modernas en los cuerpos de hombres, mujeres y niños. ¡Los lanceros hicieron magníficas proezas y derrotaron completamente a los pobres indios armados de palos! El error de los indios, indudablemente, ha sido levantarse contra la autoridad o simplemente reclamar sus elementales derechos, sin estar provistos de armas suficientes y de una buena organización. Supliendo estas fallas, uniendo sus reivindicaciones a las de los mineros y formando un frente común, es posible el éxito. Pero la más grande sublevación que conoce la historia del Alto—Perú es la que ha pasado hasta nosotros, acaudillada por un formidable indígena llamado Tupac Amaru, el corazón ardiendo y el cerebro ágil; sublevación que contó en sus filas a más de doscientos mil indios y puso cerco a la ciudad de La Paz por 159 días, allí por el año 1781. Derrotado Tupac Amaru más propiamente engañado por los españoles, el caudillo fué condenado a muerte, siendo descuartizado después de ser atado a la cola de cuatro caballos furiosos. Tupac Amaru habría podido vencer, tal vez, si no cae en la hábil celada que le tendieron las autoridades. Como sucede estos casos, se le hizo concebir proyectos de reformas si deponía su belicosa actitud y suspendía el sitio. Se le habló de la justicia que asistía a su raza y, finalmente, se le propuso una conferencia, a la que asistió con la mejor buena fe, la que concluyó, como es natural, con aprehensión y juzgamiento, acusado de reo de la más alta traición, la cual consistía en reclamar derechos para los indios que morían y se agotaban a millares en las mitas, las encomiendas y los trabajos forzados. La sublevación de Tupac Amaru es recordada como el primer empeño formal de los indígenas americanos para reivindicar sus propios intereses, sin estar mezclados a los mestizos y a los blancos, que, un siglo después, combatirían unidos y derrotarían al conquistador. Históricamente no figura en primer plano entre los hechos heroicos de América. La historia fué escrita por el criollo, victorioso sobre el español. Pero es indudable que esta insurrección, así como las que han seguido hasta nuestros días, guardan un ritmo uniforme y no se pueden confundir con los motines y revoluciones cuarteleras. El indio, a través de todas sus luchas, ha perseguido siempre la tierra. Igual que en México, le ha preocupado la conquista agraria antes que la política. Su intento ha consistido en posesionarse de la tierra que trabaja. Detrás del cura Hidaldo [Hidalgo], de Morelos, Matamoros, los indígenas mexicanos perseguían antes que nada la restauración de sus ejidos, y si peleaban contra el español era con el objeto de despojarlo de sus tierras, secularmente suyas. Los criollos se aprovecharon largamente de esta buena disposición de los indios para sus luchas políticas de predominio contra el español. Les hablaron un lenguaje conmovedor de libertad, les ofrecieron restituirles sus tierras, logrando de esa manera un contingente apreciable de soldados que dieron su sangre y su brío sin beneficiarse lo más mínimo después del triunfo. Belgrano y Castelli, generales a argentinos se preocuparon del indio e incluyeron las reivindicaciones de los autóctonos en sus proclamas fogosas y patrióticas; pero ellas sirvieron solamente de adorno lírico. Las olvidaron muy luego, cometiendo los soldados de la independencia iguales depredaciones y felonías con los indios, hasta el extremo que los habitantes de Potosí, justamente indignados, se sublevaron contra el ejército libertador argentino que había ingresado al Alto—Perú. Inaugurada 1a república, todos los caudillos hablan de libertar al indio y adaptarlo a las costumbres democráticas. Díctanse leyes y decretos en tal sentido, pero son tan falsos y tan vacíos de contenido, que pretenden de un solo golpe, por acto mágico, trasplantar la mentalidad occidental al cerebro del indio. La evidencia niega tácitamente las leyes. El indio permanece sometido a todos los abusos y exacciones. Si la república fué el fruto de cruentas luchas de todos los americanos contra el español, el indio no había ganado otra cosa que cambiar de amo. Y el amo criollo era peor que el español. La república fué una muletilla cómoda, pero sus apetitos de dominación inmensos. Se sobrecargó a los indios los trabajos más duros y vejatorios, teniendo en una mano la ley y en la otra la espada en tanto que en las ciudades se hilaban reformas políticas y se hablaba de los derechos del hombre, imitando a los franceses. Cincuenta años más tarde, el presidente Morales se titula protector de la clase indígena, y lo que hace es expoliarla. El tirano Melgarejo declárase salvador de los indios y por intermedio de su ministro, el letrado Muñoz, su consejero fiel y subordinado, interpreta la “democracia” a su leal entender y saber. Para mejor “protegerlos”, confisca las tierras de muchísimas comunidades y las obsequia a sus parciales y amigos. Melgarejo resucita el procedimiento colonial. Entre los conquistadores fué una vieja costumbre asentar su dominio feudal sobre la propia comunidad. Así, enormes territorios —incluyendo sus pobladores— pertenecían a un solo hidalgo o funcionario afortunado. La consigna era graciosa y criminal: “hasta donde alcanzase la vista” como premio a sus hazañas, a sus denuncias y a sus certificados de impunidad[1]. Almagro es dueño de Chile. Perú, Bolivia y Ecuador están distribuidos entre los secuaces y soldados de la conquista. Era la costumbre feudal y el conquistador, por lo menos, procedía con menos descaro. Pero inaugurada la república los despojos son idénticos y con un disfraz que horroriza. Los grandes propietarios de tierras se hacen en palacio y son resultado de la adulación, del motín y de la intriga. El presidente regala tierras o se apropia de ellas mediante decretos. Los indios son considerados como esclavos, y se justiprecia la tierra por el número de brazos. Tanto “per cápita”. Tierra sin colonos es tierra pobre. Mejor si está próxima a la ciudad. A los presidentes de la primera época caudillista y militar se les ha calificado de tiranos con legítima razón. Sus actos han sido arbitrarios, manu militari, sin contemplaciones de equidad. Cuando los diarios actuales hablan de Melgarejo, de Daza o de Morales, no dejan de horrorizarse de sus actos contra toda ley y justicia. Pero no porque hayan pasado los tiempos de Morales y Melgarejo, los procedimientos de apropiación de la tierra indigenal ha pasado a la historia. El general Montes, que ocupó la presidencia el año 1906 y se hizo reelegir por segunda vez en 1914, valióse de iguales métodos, y todavía más arbitrarios, cuando despojó a los indios de Taraco de sus tierras. Esas grandes y hermosas propiedades, y que hoy día pertenecen a las familias ilustres de Bolivia, han sido anteriormente comunidades, como consta en los títulos. Si alguien hace la historia de la propiedad boliviana, encontrará, seguramente, muchas lágrimas, mucha sangre e iniquidad. ¡Está por hacerse esta historia! Los indios de Taraco, por ejemplo, fueron traídos a la cárcel de La Paz acusados de insurrección. Se les siguió proceso y se ejecutó a algunos cabecillas. ¿Pero por qué se insurreccionaron? Porque se les arrebataba sus tierras; y ellos, de padres a hijos, no habían conocido otro hogar que su comunidad. Es público y notorio que, en la cárcel de La Paz, se les hizo firmar a los caciques principales documentos públicos de venta y se les despojó de lo que siempre fué suyo con el apoyo y la complicidad de la justicia. No hay por qué admirarse. Si antes el general Melgarejo, por medio de un decreto, hacía propietarios de grandes latifundios a sus parciales y a sus queridas, en 1908, otro presidente se servía de procedimientos más modernos. ¡Es la terrible y lógica historia de la propiedad! Y no está agotado el capítulo de iniquidades. Es muy frecuente, hoy día, y la práctica viene de muy lejos, que expendedores y comerciantes de alcohol al por menor se sitúen en la vecindad de una comunidad indígena, y al cabo de cierto tiempo aparezcan propietarios de ella. (Podrían darse muchos nombres ilustres y aureolados que figuran en sociedad). Estos tienen a su disposición el juez el notario y, finalmente, el gobierno, que toleran todos sus latrocinios con tal que sostengan su política y gocen de influencia. Esos grandes hombres públicos que descansan en las ciudades bolivianas en medio de la molicie, dedicados con inusitado afán a la política, a la poesía y a la alquimia, tienen la conciencia de su situación privilegiada después de haberse convertido en poderosos latifundistas, usando los procedimientos más conocidos, desde la posesión brutal pasta la escritura dolosa y fraudulenta. El indio jamás ha sido defendido ni atendido por nadie. Cuando ha ido a la ciudad en busca de justicia y a proclamar sus derechos de la tierra que trabaja, ha tropezado con el abogado ladino que le esquilma sus últimos recursos; con el juez de piedra, sordo ante sus clamores, y el gobierno dispuesto a tolerar cualquier exacción[2]. Entonces las sublevaciones son justificadas. Pero ese mismo gobierno —unido en un todo a los grandes propietarios, siempre y cada vez más estrecho—, dispone en seguida la defensa del “orden”. Y no es un delito en Bolivia matar indios y exterminarlos. Y esta es la historia eterna de las sublevaciones y de las luchas indigenales. Falso sentimentalismo sobre el indio Hemos examinado las condiciones en que vive el indio y se desarrolla. El hombre –ya lo sabemos– es producto del medio social en que se desarrolla. No es posible que el indio, en la terrible situación en que se encuentra hoy día, produzca algo digno de mencionarse ni tampoco cree nada. En otros tiempos los indios organizaron pueblos, construyeron monumentos, fundaron templos al sol, hicieron caminos de cientos de leguas, dictaron leyes sabias, acertadas y de alta moral. Ningún pueblo ha sido sometido, en forma tan absoluta, como el pueblo indio. Los mismos judíos, bajo el reinado de los faraones, tuvieron sus jefes, su religión y sus profetas. Al indio se le ha quitado todo, desde sus tierras hasta su mentalidad. Lo único que no pudieron arrancarle fué su idioma. Y por él se mantiene unido. El conquistador lo creyó pupilo y lo trató como tal, aprovechándose únicamente de sus fuerzas físicas. El criollo que hizo la revolución de la independencia, se sirvió igualmente de sus fuerzas y de su sangre, pero no lo libertó. De una plumada, todos los habitantes del Alto—Perú fueron declarados libres, teóricamente, según la constitución. Pero los indios siguieron siervos. A tal extremo esto es de evidente, que, hoy día mismo, la ciudadanía boliviana se concede a aquel que tiene renta de más de doscientos pesos anuales, “que no provenga de servicios prestados en clase de doméstico, sepa leer y escribir”. (Artículo 33). Pero la mayoría de los indios y mestizos, es decir, el ochenta y cinco por ciento de la población boliviana, ignora el alfabeto –y no por su culpa, sino por falta de escuelas–, no goza de rentas. vive en la ignorancia, soportando la tiranía de una clase minúscula que la subyuga y se beneficia de su sudor y de su sangre. Es natural que los españoles no tolerasen a los conquistados en su sociedad y les privasen de sus derechos –a pesar de que mezclaron abundantemente su sangre con las indias–, pero parece incomprensible que los republicanos, durante más de cien años, hubiesen perpetuado tan injusta opresión. No obstante, los doctores de todo matiz político, en sus discursos y proclamas, siempre han hablado de civilizar al indio, obsequiándole líricamente una libertad que no posee. Las luchas electorales y las contiendas políticas para nada han contado con el indio. Han sido luchas entre señores y señores, triunfando los caudillos, ya por la fuerza de las armas o por la corrupción sobre los mestizos. Dejando la república a la voluntad de los ciudadanos, el placer de instruirse y educarse, se anticipaba a advertir que solamente podrían hacerlo los que contasen con medios propios o fuesen favorecidos por circunstancias excepcionales. Y cuando la ley estableció la “instrucción obligatoria” y se festejó la noticia con alborozo, tampoco se creó escuelas en número tal, y adecuadas, que pudieran servir eficientemente. El pobre indio desparramado por los campos, en las serranías y en los valles, acosado por la vida, cultivando su mísera tierra, no podía desatender sus trabajos urgentes para ir a la escuela y aprender a leer. Además, las “obligaciones” de la hacienda –servicios gratuitos y constantes– le ocupaban el tiempo disponible. Y en estas “obligaciones” no sólo estaba comprometido él, sino también su familia y sus hijos. ¿Cómo era posible pensar que este hábito escolar se incorporase en su vida? Además, hay que hablar con franqueza: el patrón marrullero y astuto, siempre prefirió el indio analfabeto, miedoso y tímido, a aquel que hablase de sus derechos humanos. Jamás ningún mestizo, ni aún espoleado por la miseria, fué a trabajar las tierras del hacendado y reemplazar al indio. Ningún mestizo se rebajó en la calidad de “pongo”, y si alguna vez fué al lado de los indios, lo hizo en calidad de capataz o patrón. Esto ha sucedido en todas partes del mundo donde han habido clases terriblemente sometidas y no hay por qué sorprenderse. Es preciso leer a los escritores más antiguos, entre ellos al mismo Aristóteles, haciendo el elogio de la esclavitud y, por consiguiente, de la ignorancia de las masas, para abominar de la sabiduría, porque así convenía al predominio de las clases ricas. En los oscuros y tenebrosos libros de los sostenedores del régimen feudal encontramos párrafos como éstos, que avergüenzan a sus autores: “El patrón, en toda época y tiempo, tiene que hacer sentir la autoridad sobre sus siervos. Y debe mantenerla por cualquier medio, aún usando de la violencia, de la astucia y de la malicia. Los castigará por la más pequeña falta, descuido o ligereza, con tal que no se relaje la disciplina ni el respeto. Los obligará a trabajos continuos, no permitiéndoles el descanso, que engendra la molicie y el ocio. No demostrará jamás satisfacción por los trabajos que ejecuten, por más que ellos fueren hechos a perfección, exigiéndoles siempre mayor rendimiento. Es un error la blandura, la sonrisa o la complacencia, cuando se quiere sostener una posición privilegiada; y está demostrado, históricamente, que la más pequeña libertad, dulzura o debilidad con los siervos acarrea desastrosas consecuencias. Podría enajenárseles el deseo de trabajar, despertándoles en el alma derechos inadmisibles. Mano fuerte, ignorancia, he aquí lo que necesitan”. Estos consejos no han sido escritos en vano. Los patrones del Alto—Perú los tienen grabados en sus corazones. No han fallado. Su mano ha sido dura, así como su conciencia. Por eso se sostienen hasta hoy día, sin importarles la sangre y el dolor de los que gimen a sus plantas. Pero, por eso mismo, por su corta visión y su estúpido egoísmo, soltarán la presa indígena, espoleados por el apetito voraz del imperialismo que no admite competidores. Ellos, a su vez, mezclados con los indios, serán los vasallos. Sin embargo, estos mismos patrones que piensan con cerebro del medioevo y que proceden sin ninguna hipocresía en sus fundos, cuando se encuentran en la ciudad y participan en actos públicos, rivalizan en la expresión de un lenguaje conmovedor de libertad, humanidad y fraternidad. Así, dicen: “hay que civilizar al indio”, “necesitamos incorporarlo a nuestra civilización”. (La “civilización boliviana”, como todas las civilizaciones, consiste actualmente en el fraude, el ocio, la prostitución, el burocratismo, además del alcohol y del consabido motín; fuera de esto no se notan las obras maestras). Pero al incorporarlo a su “civilización” –y ya los mestizos participan en las luchas políticas– se tendría un nuevo factor no despreciable de inquietud, y entonces los patrones no podrían dormir tranquilos en las haciendas ni contemplar el cielo y las estrellas; desaparecerían el pongueaje, el derecho de pernada y otros servicios denigrantes tan arraigados. Y el indio incorporado a “su civilización”, arreglaría cuentas con sus opresores. El resultado sería la quiebra de sus intereses. Por eso está de moda hablar sentimentalmente de los indios y condolerse de su desgraciada situación; pero en la práctica de la vida, recurrir al subterfugio, la astucia y el fraude, para retardar eternamente que ellos adquieran exacta conciencia de la humillación que soportan. Es un tema literario defender al indio, condolerse de su miseria y bordar sobre su miseria artículos, poemas y libros. Pero ninguno de estos sentimentales ha ido aún a la campaña y ha predicado la insurrección, mezclando su sangre por la libertad de los indios. Ningún patrón sentimental y católico –a pesar de que el evangelio prohibe la explotación–ha permitido que sus indios aprendan a leer y menos se organicen para defender sus derechos. Ningún militar ha puesto su espada ni luchado por ellos; menos se negó cuando le exigieron que masacrase a los indios. Y, cuando alguna vez se quisieron fundar escuelas de tipo socialista, los diarios conservadores, junto con los patrones, elevaron sus airadas protestas ante las autoridades. ¡El grito unánime era perseguir a los agitadores y “defender” a los indios de los agitadores, ellos que siempre los lancearon y ametrallaron. Inútil negar la hipocresía, puesto que es una evidencia: los patrones feudales jamás desearon el despertar indígena. No deja de ser un falso sentimentalismo, explotado por todos, inclusive por los curas, los pastores de la iglesia evangélica y las ilustres damas. Ya veríamos al indígena despierto si no iba a romper en pedazos a esa trinidad de explotadores: doctor, militar y cura, que durante siglos ha hablado de educar al indio a incorporarlo a “su civilización”. En realidad, el problema indígena reviste otra amplitud y traspasa la órbita de la rutina. Los proyectos insulsos de los doctores o de los pedagogos latifundistas son despreciables. Lo que le interesa al indio no es su instrucción inmediata, sino su libertad inmediata, vale decir su independencia económica, la ruptura de su sumisión con el patrón, la revalidación de sus condiciones de hombre. Mariátegui –amigo leal y sincero de los indios, como que era proletario– tuvo mucha razón al escribir que el asunto no era de libro ni de discurso sino de distribución de tierras. El indio con tierra, libertado y organizado, podría darse la instrucción y educación que le plazca, sin recibir el favor de nadie ni estar sujeto a la vejatoria filantropía social. Seguramente que su educación estaría dentro del acierto, pues el indio realista, obrero excelente, con tanta paciencia para las artes y los trabajos difíciles, no perdería el tiempo en discusiones verbalistas. La propiedad y el servicio personal del indio ¡Todos son iguales en Bolivia, según la constitución, ante la ley! Pero el observador menos inteligente, el trabajador más atrasado, si reflexiona unos minutos, se dará cuenta de que no existe tal república democrática, ni principios legales, ni libertad de opinión, ni derecho sindical, ni garantías para que los ciudadanos se asocien libremente y formen sus partidos proletarios, ni mucho menos para que los campesinos indios formen sus organizaciones defensivas contra la explotación de los patrones. Y es tan cierto esto, que cualquier movimiento, el más insignificante o tentativa de agrupación proletaria, es calificada inmediatamente de subversiva. Las peticiones de los campesinos y de los mineros que alguna vez reclaman mejores condiciones de vida, son ahogadas con la cárcel, la metralla y el destierro. Los líderes obreros son perseguidos con saña, ultrajados por los esbirros, y, finalmente, condenados a la miseria. Cualquier gobierno caudillista no retrocede cuando se trata de masacrar indios y mineros, para favorecer la explotación de las empresas. ¡Matar indios en Bolivia no significa crimen alguno! Militares ignorantes y policías son premiados por tales servicios y calificados de “salvadores del orden”. Por centenas, los desgraciados indígenas son baleados, lanceados —hombres y mujeres—, y a los que quedan con vida se les sepulta en las cárceles por el delito de rebelión, cuando no se les fusila aparatosamente como cabecillas peligrosos. Marca Tola y sus compañeros indígenas siguen en la cárcel sin que nadie reclame por ellos, esperando su triste destino. Infinidad de obreros y estudiantes son arrojados continuamente a las prisiones por el grave delito de predicar ideas sociales”. Tomamos estos párrafos del manifiesto Nº 1, publicado por el “Grupo Revolucionario Tupac Amaru”, el año 1932. Ellos explican la condición miserable de los proletarios bolivianos, especialmente de los indios. Pero falta aún analizar por qué el indio se encuentra en esta situación y cuál es la raíz de sus males. El indio está atado y encadenado a la propiedad. El sistema feudal, tallándole su personalidad, le obliga a prestar servicios personales y le somete incondicionalmente al patrón. Considerado como semoviente, su situación es casi igual a los animales de labranza. El patrón cuida sus caballos de lujo con especial interés, los alimenta con fina avena, los baña y se interesa en su reproducción. En cuanto a sus colonos indígenas, a parte de que puede emplear sus fuerzas físicas, no le interesan ni le preocupan mayormente. El indio cultiva una parcela de tierra que le cede el patrón, mediante el pago de un arriendo anual, el cual varía según la proporción de las parcelas. Lo que le produce apenas si le alcanza para vivir. El indio no conoce lujos y su sobriedad es proverbial en relación con su miseria. De esa pobrísima producción que obtiene el indio, algunos patrones cobran el diezmo (costumbre feudal que consiste en sustraer el diez por ciento, ya sea tratándose de cereales o de animales). Esto, independientemente del arriendo y del servicio personal que debe prestar en la hacienda o en la ciudad. Raro es el indio que posee propiedad individual. Sus economías no le permiten, aunque la tierra se cotice a ínfimo valor. Y si llega a poseer tierras, no tardarán éstas en ser absorbidas por el patrón vecino, que cuenta con influencias y no ignora las mil argucias del Código Civil. Aún organizados los indígenas en comunidades, son devorados por hombres inescrupulosos, como hemos analizado en anterior capítulo. Esta expropiación de la propiedad indigenal, en todo tiempo, no ha dejado de ser violenta y presentar todas las trazas de despojo. No se deben sorprender los patrones actuales que el indio quiera reivindicar su tierra, en forma igualmente violenta y con mayor justificación, puesto que la trabaja. Pero el interés nuestro es demostrar cómo el indio boliviano, desde que nace hasta que muere, está sometido al régimen patronal, sin que pueda excluirse. He aquí su real tragedia, tan larga que se recuesta en el coloniaje, tres siglos, y en la república constituye un siglo más de vergüenza. En efecto, el indio no tiene otra salida, no mantiene ninguna esperanza dentro del régimen que vive y lo explota, no le interesa ninguna ley ni se conmueve por lo que le circunda. Es natural que su vida sea gris, opaca y sin brillo; y que en lugar de singulares virtudes haya adquirido otras que no son sino resultado de su terrible sumisión. La franqueza, la hombría, el desprendimiento, son condiciones casi inherentes de los pueblos libres. La hipocresía, la simulación y la timidez son autodefensas de los oprimidos. Una larga experiencia le comprueba que aunque tenga razón perderá; aunque tenga justicia le dominará su adversario; ya sabe que, hombres y leyes se dan la mano cuando se trata de sacrificarlo a él. “Los pueblos mal nutridos –dice el profesor Escudero en su libro “Alimentación”– exteriorizan su desgraciada condición en forma inequívoca: un menor rendimiento de vida, traducido en muchos otros factores: resignación a vivir en condiciones materiales muy pobres, alta delincuencia, falta de combatividad colectiva, manifiesta tendencia a aceptar la a esclavitud como medio cómodo de vida”. El indio del altiplano, por ejemplo, escasamente tiene un pedazo de tierra pobre que le produce cebada, patatas, habas y un poco de quinua. A veces ni eso. Si la cosecha ha sido buena —y por buena se entiende unas cargas más—, comercia el excedente, procurándose con la ganancia, medicinas, un poco de hierro y objetos sumamente indispensables, que él mismo no puede fabricarse o suplirlos. Lo ahorrado, centavo a centavo, todo el año en la forma más difícil, es sustraído por el corregidor —funcionario oficial sin sueldo y, por lo tanto, voraz ave de presa que vive exclusivamente de la carroña de los indios– con el mínimo pretexto: contribución, multa, etc. Si todavía le quedan algunos centavos que el corregidor no los ha podido descubrir en el escondite del indio, son tomados con mano llana y bondadosa por el cura, personaje muy conocido, que tiene entre sus dedos un bazar de mercancías celestiales, unas, y terrenales, otras. ¡Hay curatos en Bolivia que rinden a sus párrocos hasta veinte mil pesos anuales! El arzobispado tiene distribuidos a sus mejores gavilanes en la campaña, y en este último tiempo extranjeros, para su mejor servicio[3]. Entre las mercancías terrenales, está la “fiesta” en homenaje al santo patrono del lugar. Mediante este procedimiento, muy del agrado del indio, debido a su ignorancia, el cura le extorsiona sus economías en unión del comerciante de alcohol, quedando después de estos espectáculos religiosos, la miseria, el crimen y la relajación en su hogar. En la excesiva sobriedad del indio, en sus extraordinarias condiciones vitales, comiendo la tercera parte de lo que consume un hombre normal, y fabricándose todo lo que necesita él y su familia, desde el vestido, el sombrero hasta sus instrumentos de labranza, reside uno de los secretos del feudalismo. El indio, sin necesidades ni aspiraciones —porque se las han tallado—, ha podido resistir durante siglos, sin darse cuenta de su esclavitud sino cuando la explotación llega hasta los últimos límites de la indignidad. El indio ha venerado siempre la tierra, y la ha querido como no la quiere ningún doctor ni poeta del altiplano. Y ha salido a defenderla porque es su madre, y porque, a pesar de su menguada entraña, le ha nutrido siempre. Las sublevaciones indigenales tienen una verdad profunda y una justicia a la luz del día. No poseyendo propiedad el indio, viviendo de raíces y de yerbas, muchas veces, en la más terrible ignorancia, sometido al patrón, al corregidor y al cura —la trinidad que le explota—, no le ha quedado sino su fuerza física que tampoco le reporta provecho alguno, ni siquiera un mísero salario en la mayoría de los casos. Se ha convertido, así, en una masa disponible, humillada y a los pies de los patrones, como es de regla en el régimen feudal. Entre sus obligaciones perentorias —y de las que no puede excusarse so pena de ser eliminado—, están: sembrar las tierras del patrón, recoger las cosechas y aún venderlas, como sucede en La Paz, donde los indígenas soportan un yugo más fuerte que los del sur. En algunas haciendas se les paga un salario que no excede de diez centavos al día por un trabajo de sol a sol; pero en mayoría de los casos el indio trabaja gratuitamente porque existe la “obligación”. Las siembras y cosechas, como hemos dicho, corren por cuenta del indio, el cual, curvado, se entrega a la tarea, bajo la mirada vigilante de un capataz, generalmente mestizo, si no es el propio patrón que vigila sus intereses. Y los dos no escatiman el látigo, las trompadas y los procedimientos expeditivos. Cientos y algunas veces miles de aborígenes reúnense, siguiendo sus viejas costumbres de cooperación, trabajando y comiendo juntos, proporcionándose su alimentación, sin que de las faenas se excluyan las mujeres ni los niños. El cuidado de los cultivos, así como el sostenimiento de la hacienda, incluso el de los rebaños, se encuentra :encomendado a los nativos, sin que el patrón del altiplano se tome otro trabajo que el de recibir los productos de la ciudad, junto con el dinero que el indígena de servicio le deposita en sus manos. Y no es posible que este empleado gratuito haga abstracciones o incurra en lamentables olvidos. El indígena de servicio, llamado “pongo” —del cual nos ocuparemos más adelante— está conminado a llevar una contabilidad en extremo laboriosa y sutil, porque parte de la conservación de su salud depende de ella. El terrible patrón jamás le perdonaría la pérdida de una carga de patatas o de quesos. En otras haciendas está establecido el servicio de “hilacatas”, funcionarios ad honorem de la comunidad indígena, encargados de hacer cumplir las “costumbres” y las “obligaciones”. El “hilacata”, sometido al patrón —porque no tiene otro remedio—, es elegido por sus mismos compañeros de trabajo y sufrimientos, anualmente. Para merecer el honor de este puesto debe demostrar excepcionales cualidades de honradez, rectitud y juicio. Lo malo es que estas virtudes indias, que vienen de muy lejos, sean explotadas, precisamente por los opresores, transformándose el “hilacata” en capataz gratuito, vigía de intereses ajenos, contra su propia raza. Pero mucho más denigrante es el servicio personal del indio, remachado al yugo de las haciendas y sin poderse evadir. Ya dijimos que junto con la tierra, el patrón impuso su dominio sobre las familias que la habitaban. Es muy natural, entonces, que su autoridad se extienda hasta el hogar de sus colonos, intervenga en los matrimonios de éstos, goce de las vírgenes y arregle sus asuntos domésticos. La autoridad del patrón es absoluta; sus decisiones definitivas. Sus competidores, en menor escala, son el cura y el corregidor. El curioso y pintoresco anticlericalismo de algunos patrones es, simplemente, debido a esto. El cura, en nombre de Dios, se ingenia para que los diezmos y primicias vayan a la Iglesia —su diligencia es inapreciable—, molestando al patrón y debilitando su prestigio, mucho más cuando el señor cura —siempre en nombre de Dios— interviene en las cuestiones espirituales y catequiza a indiecitas jóvenes, robustas y en estado de gracia, robándoles su inocencia. ¡Pero este es otro asunto! El autor de este libro ha vivido en el campo y ha visto con sus propios ojos innumerables abusos, exacciones y latrocinios, ejecutados con toda sangre fría sobre la piel indígena. Abusos diarios que a fuerza de repetirse se han tornado costumbres. A nadie impacientan; menos a los pudientes bolivianos. Es preciso amar la libertad y la justicia para indignarse, o tener el gesto señero del padre Las Casas, másculo y piadoso fraile que dió todo su corazón a los indios, para salir en su defensa. Maltratados, oprimidos y despreciados, hoy día, no tienen confianza en ningún blanco, porque desde hace siglos la dolorosa experiencia no les traicionó. Débiles y sin armas suficientes para la insurrección, las veces que lo hicieron pagaron duramente su pecado de ser libres. Nunca coordinaron sus movimientos ni fueron dirigidos por jefes capaces. Al fusil ametralladora opusieron la honda; a la bayoneta y a la lanza, sus bastones; a las balas, las piedras. Mestizos y blancos jamás pueden comprender y aceptar la insurrección de los indios y su libertad completa, porque esta liberta[d] rompería de golpe el sistema de explotación y de atraso en el cual vegeta la sociedad boliviana. El indio no tendrá aliados sino cuando las circunstancias especiales le deparen. Su liberación depende de dos cosas: de su firme deseo de organizarse para la insurrección y tomar la tierra, y de la descomposición de la clase dirigente, incapaz de tenerse en pie. Pero si no brota una vanguardia indígena, decidida y tenaz, es muy posible que la capa superpuesta se aproveche de los indios, como a su tiempo lo hicieron los criollos. El deber de los revolucionarios es crear esta vanguardia, vincularlos con los mineros y los estudiantes; hablarles en su idioma y ponerles en el corazón un profundo y orgulloso sentimiento de clase. La guerra actual, el despertar de las capas más atrasadas, que la burguesía las ha hecho intervenir en su lucha criminal, la pobreza y la desesperación de los soldados, abren una interrogación que aun no ha sido respondida. El PongueajeSi hay algo irritante en las costumbres bolivianas y que lastima el espíritu de dignidad, es el servicio de “pongueaje”, establecido por el conquistador y que a través de la república no se ha modificado. Descalificado el indio en su personalidad, sometido a castigos corporales, ha tenido que resignarse y aceptar de buen o mal grado el puesto humillante que le iguala al perro guardián. Porque no otra cosa es el “pongo”. Advirtiendo, desde luego, que el perro no goza en el altiplano de las granjerías y regalías de las casas ricas. El perro es un animal tolerado por su utilidad, para cuidar la hacienda o la casa, con la cadena de hierro al cuello. Esto mismo es el desgraciado “pongo”. Sirviente de ínfima calidad, sin derechos, pero con un rosario de obligaciones que no se terminan jamás. Hombre para todo servicio, bestia de soma, sobre quien recaen las más duras tareas. Como el indio constituye una clase social inferior, el más pobre ciudadano tiene “pongo”, sino directamente, alquilado. En las casas ricas ocupan sus funciones dos o más “pongos” y se alimentan de las sobras; en las casas pobres, el “pongo” disputa los huesos a los perros. Esta costumbre viene de muy lejos. Los conquistadores después de haber sometido a los nativos al filo de su espada, para los servicios domésticos, como es de regla, precisaban sirvientes gratuitos que, después de los ejercicios religiosos: el rosario y el avemaría, limpiasen los aposentos, guisasen la comida y se encargasen de todos los trabajos menores. Y nadie mejor para estos trabajos que los indios. En la república, la vieja costumbre, lejos de desaparecer se arraigó Los mestizos emancipados en las luchas de la independencia eran demasiado altivos a insolentes para tales servicios. No quedaba sino sobrecargar el trabajo a los indios. Y la costumbre se convirtió en “obligación”. Semanalmente un indio debía venir del campo ,a la casona señorial, en turno riguroso, enviado por el capataz o el “hilacata”, a prestar sus servicios personales. Las casonas del Alto—Perú son enormes, con el aspecto de castillos arruinados, anchas paredes de adobe, rejas coloniales, tres patios y corral, de estilo andaluz o castellano. Largos corredores silenciosos con arcos de punto entero y cuajados de tiestos con flores. La puerta de calle, tan grande y amplia como para que pueda pasar un coche o salgan a galope los caballeros. Un zaguán que sirve de vestíbulo, generalmente en penumbras, porque las hojas de las puertas de calle se mantienen semicerradas, tiene su utilidad. En la colonia fué lugar de cita, antesala del plebeyo que deseaba ver al señor. Hoy día, durante la república, es puesto de expendio de los productos de la hacienda. Aquí está el “pongo”, con su rostro imperturbable, discutiendo con los transeúntes, pesando cargas de patatas, vendiendo quesos o fruta. De noche ese zaguán misterioso —en cuya pared de fondo generalmente un ángel mata al dragón— se convierte en dormitorio del “pongo”, el cual, sobre unos pellejos y cubierto con “fullos” (mantas de lana policromadas), duerme a instantes, turbado cada vez por los golpes de badajo que los señores noctámbulos dan contra la madera claveteada. Y el “pongo”, muy diligente, poniendo prisa, tiene que abrir la puerta, que pesadamente gira sobre sus enmohecidos goznes. Y en el silencio de la noche se siente el chirriar de viejas cerraduras coloniales, las voces de mando del patrón y el ruido de enormes llaves tan gruesas como puños y tan grandes como las de una Iglesia. Estas enormes casonas, que llevan el polvo de los años, descuidadas y llenas de misterios y secretos, es muy natural que precisen un numeroso personal para su regular limpieza y elemental conservación, y nadie mejor que el indio para estos bajos menesteres. Además, su economía y sus cualidades de paciencia. Solamente los “intocables” de Bolivia podían barrer corrales, desalojar letrinas, cuidar los animales domésticos y transportar sobre sus espaldas los productos, por las calles, como bestias de carga, porque, como se ha explicado en otra parte, la rueda hizo su aparición muy tarde en el altiplano; y hasta hoy, el coche ni el tren han podido competir con el motor de sangre que no cuesta nada y cuya alimentación depende de las sobras de todos y de una mísera parcela de terreno en el mejor de los casos. Es natural y hasta comprensible que los señores feudales se sientan indignados cuando algún espíritu liberal hable de suprimir el “pongueaje”, costumbre sobre la cual descansa el servicio doméstico boliviano. Es tan necesario y útil el “pongo”, que su explotación es un verdadero comercio. Así, en algunos diarios de La Paz encontramos estos anuncios: “Se arrienda ‘pongo’ con taquia”. “Se necesitan ‘pongos’”, etc. Ni más ni menos que en los tiempos de la esclavitud: “negros robustos para todo trabajo, se venderán tal día”. Y este comercio “lícito”, contrario a la constitución, no provoca la intervención de la justicia. Se da el caso —y se podrían señalar los nombres de patrones— que disponen de diez o más “pongos” y que los arriendan, beneficiándose personalmente con este lucrativo negocio. Y el pobre indio, sucio y miserable, para cumplir con su penosa “obligación”, so pena de ser eliminado de su parcela de terreno, tiene que ir a trabajar por una semana en las más rudas faenas: limpiado de pisos, barrido de las calles, cocina y lavado, transporte de muebles y, por último, durante la noche el cuidado de la puerta en su oficio de sereno. Un criado tan barato no podía encontrarse sino en la raza indígena, a la cual se le desconocen los más elementales derechos. Ya hemos dicho que el “pongo” se alimenta con las sobras o con la peor comida, disputando su presa a los animales. El “pongo” no exige cama ni cuarto; se tiende en cualquier rincón y a la menor llamada debe estar listo. El primero en levantarse y el último en acostarse. Desde el alba, sus ocupaciones están marcadas: prender el fuego del fogón, utilizando el combustible llamado “taquia” (sustitutivo de la leña y del carbón, y que no es otra cosa que el excremento de los llamas), preparar su comida, que consiste en una pobre sopa de maíz sin carne; regar las plantas, limpiar los caballos y su establo, mondar las patatas, y si le queda tiempo, desempeñar algunos encargos. Es un lujo en las casas bolivianas tener muchos “pongos”, igual que en el Oriente muchos sirvientes. Este servicio denigrante, por otra parte, como todos los de su género, está sometido a una serie de penas y conminaciones en caso de no ser ejecutado a satisfacción. El indio jamás puede excluirse, permitiéndosele sólo por enfermedad o dificultad mayor, poner un reemplazante. Y así lo vemos llegar a la ciudad, todas las semanas, con un hatillo a la espalda, donde trae muchas veces su comida y el imprescindible combustible. porque es otra de las “obligaciones” y una de las más indispensables. Por lo expuesto, el lector comprenderá lo arraigado de esta costumbre feudal en el altiplano, cuya abolición procuraría serios disgustos a los patrones, quienes en realidad imprimen la política desde sus puestos de diputados, senadores o presidentes. Habría que creer en su magnanimidad y en su extremada filantropía para que los señores feudales extingan sus propias ventajas en homenaje al bienestar de los hombres. Pero conocemos el corazón humano y mucho más el egoísmo que anida en los del altiplano, para suponer tamaño desprendimiento. El “pongueaje” no puede ser abolido sino por la propia fuerza de la clase indígena. El Indio Traj[ad]or y ObreroMuchos lectores podrían creer que nos dejamos arrastrar por un cierto sentimentalismo hacia el indio y que disculpamos sus evidentes defectos. Para el blanco –europeo o criollo– el indio es inepto, sucio y una rémora para el progreso. Reflexionando en una forma simplista y halagado por el éxito pasajero de ciertos países americanos occidentalizados, llega hasta el extremo de concebir la desaparición de los indios y su exterminación. (En la Argentina y en el Uruguay se procedió así: los pampas, los querandíes y los bravos charrúas, de los cuales los uruguayos, orgullosamente, proclámanse sus descendientes, fueron exterminados). Pero en el Perú, Ecuador y Bolivia no existían unas cuantas tribus, sino misiones de pobladores, a los que no se podía eliminar. Por otra parte, los indios, desde el viejo tiempo colonial hasta ahora, han sido los únicos que han arado y sembrado las tierras para el goce del blanco, porque es problemático suponer que inmigrantes europeos y de otros países vengan al altiplano andino —a cuatro mil y tantos metros de altura—, se acomoden a sus costumbres y soporten las penosas condiciones que llevan los indios. Hay que ver cómo en las minas de Huanuní, de Quinza Cruz o del cerro de Potosí, el nativo boliviano es el único que puede resistir las inclemencias, por un salario miserable. Si aceptamos la posibilidad de una inmigración extranjera al altiplano, habría que considerar también la desaparición de los señores feudales, que hoy día están disgustados del indio, después de succionarle su sangre, utilizarlo y servirse ampliamente de él. Quieren precisamente, eliminar el instrumento de su propia vida, la gallina de los huevos de oro, por la cual subsisten y gobiernan. El inmigrante extranjero no puede jamás someterse al señor feudal. Los pocos que han llegado a Bolivia en calidad de colonos, muy pronto se han transformado en patrones, se han sumado a los explotadores, han dejado de laborar, utilizando en el trabajo de las tierras, como es natural, a los indios. En otros términos: no sólo existen minas y materias primas en Bolivia ; existe también otro filón tan inagotable como las minas: el indio. ¡Y esto lo saben bien los que usufructúan su esfuerzo y su sangre! El asunto para nosotros es distinto. Consideramos que el indio civilizado es uno de los mejores obreros, el más paciente y laborioso, de cualidades inagotables de observación, muy próximo al chino y al propio japonés. De una tenacidad admirable, de una fortaleza y sobriedad ejemplares. Hay que contemplarle en la mina, en el taller de mecánica, de electricidad o en el propio ejército, soportando las más duras pruebas, sonriente y sufrido, sin que sus nervios de acero se alteren lo más mínimo. Sus trabajos son minuciosos, detallistas; sin embargo, simplificados. En la platería son verdaderos orfebres. En la arquitectura ejecutan con suma habilidad el trabajo del ingeniero. Su ojo artístico es admirable. Se aplican de tal modo, hasta igualar el original y muchas veces superarlo. Todo esto nos demuestra una cosa: el talento del indio. No hablemos de sus excepcionales cualidades musicales y del rico folklore que ha salido del Perú y del Alto—Perú; de sus tejidos y de sus aficiones para el cálculo, la astronomía, la cirugía y las ciencias positivas. Instruído y educado el indio, ofrece las mayores posibilidades. Esto mismo ha sido repetido por hombres de ciencia como Posnasky, por antropólogos como Rouma, por sociólogos como Saavedra. Ineducado y analfabeto, permanece como una bestia detrás de sus llamas. Si el indio no ha rendido todo lo que debía dar, si permanece oscuro, huraño y tímido; si el indio es una “rémora para el progreso” —como afirman los imbéciles periodistas bolivianos—, es debido a otras causas, entre ellas —la principal— a la lamentable posición social que ocupa y a su miserable condición económica. En los raros casos en que sobresale y se corrompe, orientando su inteligencia erróneamente, habría que culpar al medio y no a él mismo. ¡Abandonemos el prejuicio liberal y absurdo de que el hombre, por entero, se debe a sí mismo, a su voluntad y talento! . . . Un indio libre, educado técnicamente, con sentimiento de dignidad y de clase, es el que anhelamos nosotros. Pero para llegar a esto es preciso que la sociedad feudal sea derribada por los mismos indios, aliados a todos los que tienen cuentas que saldar con ella: artesanos de ciudad, estudiantes y proletarios de las minas. Es preciso que los indios refuercen sus organizaciones comunarias, coordinen vínculos, establezcan contactos entre los del norte y los del sur; entre quichuas y aimarás; elijan sus representantes ante los congresos obreros y sigan una sola línea de conducta. No queremos volver al pasado indio. Lo apreciamos en su magnífica y extraordinaria organización. Sabemos cuánto hizo por la moral y la justicia. Lo admiramos sin reservas por esas leyes agrarias que garantizaban la vida del último habitante de la colectividad, por su orden y sus reglamentos de trabajo. Hoy día mismo, la famosa república, contando con mayores ventajas, adelantos y posibilidades, no ha superado las leyes del Inka. Los habitantes indios se mueren de miseria y son considerados peor que las bestias. Queremos servirnos de ese pasado para superarlo y agrandarlo. Si los Inkas, contando con menos técnica, adelantos y condiciones, pudieron realizar un experimento inigualado en la historia de la civilización americana, como es el de administrar un territorio de mil trescientas leguas, en el cual nadie se moría de hambre, hoy, contando con la más desarrollada técnica, estamos seguros de mayores triunfos. Sólo tenemos dos enemigos formidables que vencer: el imperialismo extranjero, que se aprovecha de nuestro retardo y de las inmensas materias primas, y la clase feudal, inepta y vacía, que se ha convertido en su instrumento de opresión y aliado servil. No es aventurado suponer que con este elemento indígena hasta hoy despreciado y humillado, que posee un sentido de cooperación arraigado, una tendencia a la célula y a la comunidad; que rechaza todo gesto y actitud individualistas; que durante cuatro siglos, por encima de todas las leyes y decretos, ha mantenido organizada su comunidad y sus costumbres de trabajo en común podemos formar repúblicas socialistas que tengan enorme éxito. Ecuador, Perú como Bolivia y Chile, tienen inmensas riquezas inexplotadas en su suelo y subsuelo: tanto minerales como vegetales. El elemento humano reclama sus derechos al goce y a la abundancia. No una minoría como ahora, sino la mayoría en su plenitud, dueña de su vida y de su destino. Sólo faltan máquinas, muchas máquinas, y esto que brota del corazón y de la necesidad: ¡audacia! Entonces crearemos un sentido de vida nuevo que transforme, por completo la vieja sociedad y la decapite. No América a la cola del mundo. sino América socialista dentro del mundo. El Mestizo o Cholo El elemento que ya se impone en América, y que se impondrá en el futuro, es, sin duda alguna, el mestizo, crisol donde se funden los diferentes agregados étnicos que llegaron a este continente. Pero, aquí, no podemos hacer distingos de razas ni menos darles importancia científica. La doctrina del dilettante Gobineau, que en cierto instante tuvo su resonancia, carece de seriedad y comprobación. No hay razas superiores o privilegiadas. “La raza blanca, en que muchos ven la cima de la especie humana y la sal de la tierra —escribe Fernando Vela en la “Revista de Occidente”—, cuando se encuentra en estado de pureza no alcanza la civilización, ni llega a un nivel intelectual superior más que cuando se transporta al interior de esa zona geográfica que hemos llamado el limes romano, es decir, en nuestra idea, a la zona de entrecruzamiento de razas y pueblos. Me limito a citar los experimentos de Shall y East con diferentes razas de cereales. La reproducción sin cruzamiento termina por hacer declinar la fuerza constitucional, la fecundidad; en cambio, el cruzamiento produce individuos más fuertes, que se extienden y dan más grano. Eugen[e] Fischer ha observado que los descendientes de la mezcla de boers y hotentotes son más altos, más fecundos y más sanos”. El gran historiador Mommsen —en su célebre polémica con Treitschke, sobre razas— se expresaba: “las múltiples relaciones del Estado Moderno exigen el hombre con todas sus variedades y multitud de dones que una estirpe única no podría desarrollarse por sí sola. El metal germánico necesita para su moldeamiento la añadidura de un tanto por ciento de Israel”. Vela agrega: “no hay mejor mixtura que una buena masa neutra y sana con un fermento ácido que la active, Es una fórmula de panadería”. Carlos Octavio Bunge, en su libro sobre razas americanas, cometió el error de examinar el efecto sin remontarse al origen, descuidando imperdonablemente la causa y el medio. Esas terribles taras que encontró en el mulato, el zambo y el mestizo, no eran otra cosa que el resultado de su terrible y miserable situación económica. Cambiado el medio social, educados libremente, sin el desprecio de las clases privilegiadas y soportando desde la infancia injustas represiones, tanto el mulato como el mestizo, pueden equipararse a los demás hombres, ser tan creadores como ellos y desempeñar un rol efectivo. Hablamos en un largo sentido histórico. El escritor don Andrés Molina Enríquez, en su documentado libro “Los problemas nacionales de México”, ha analizado pacientemente la situación de la clase mestiza de su país, su vida, sus costumbres, su alimentación, y, finalmente, su economía, llegando a la conclusión de que el origen de todos sus males está en que carece de propiedad para desarrollarse libremente. El doctor Gregorio Bermann, distinguido neurólogo y psiquiatra, en su obra: “Menores desamparados y delincuentes de Córdoba”, nos hace ver documentadamente cómo se halla descuidada la protección y el amparo de los niños pobres, no solamente en esta provincia, sino en todo el interior argentino, siendo el hogar del bajo pueblo mestizo un semillero de prostitución y delincuencia. “El buen paso de la vida, los alimentos, el aseo esmerado —escribía don Juan Montalvo en los “Siete tratados”—, son parte para que las familias distinguidas y ricas, entre todas las razas humanas, cobren ese aspecto de hermosura y superioridad con que predominan a la plebe sumida en la esclavitud y la ignorancia”. ¿Cómo es posible exigir las mayores prendas morales, el sano optimismo y la lealtad a estos tristes mestizos de América que nacieron bajo el látigo y se criaron sometidos al patrón? Hay que leer las páginas terribles y sombrías, sin alarde de dramaticidad, que Joaquín Edwards Bello, escritor chileno, nos entrega en su novela “El Roto” para saber cómo viven los proletarios en aquel país; o leer lo que escribió Barret sobre el paraguayo; o Jaime Mendoza sobre el obrero de las minas de Bolivia. ¿Cómo, pues, dentro de estas circunstancias, los mestizos, zambos y mulatos, podrían desarrollarse socialmente y llegar a ser dechados de virtud? Los que escriben sobre las terribles taras de las clases inferiores de la sociedad, sin considerar su raíz social, olvidan intencionalmente o disculpan las que se refieren a la clase directora que goza de todos los privilegios y que en realidad da impulso, pauta y ritmo a las otras. Todas estas discusiones sobre razas no tienen un contenido serio. En la sociedad sudamericana, como en el mundo entero, no distinguiríamos sino dos grandes clases sociales separadas por un abismo de privilegios: proletarios y burgueses. Zambos, mestizos, indios, integran el ilimitado ejército de los desposeídos. Sus taras y defectos —transitoriamente exagerados por su depauperación— son un índice de su condición miserable; no pueden ser el resultado de su progenie o de su estigma. * * * Ningún escritor, hasta este último tiempo, ha encarado con valentía y responsabilidad estas diferencias sociales, estos matices y sus correlaciones. Ha primado aún detrás de la verdad, el prejuicio de casta, de color o de vinculación. Trabajosamente, el mestizo, sobre todo en los países indios —México, Perú, Bolivia, Ecuador—, ha podido levantar cabeza y triunfar. La clase social elevada y rica le ha opuesto las barreras más difíciles, las más inicuas trabas. De motín en motín, muriendo, el mestizo ha podido colarse en la sociedad e imponerse. Y cuando subió, vengarse despiadadamente de sus enemigos, hacer sentir su tacón, hartarse groseramente, en un escenario gris, de su gusto. Apasionado y fuerte, de rencores profundos y amabilidades fáciles, todos sus gestos, todas sus manifestaciones, los menores disimulos, hay que buscarlos en viejas represiones. Pero aquí examinamos el mestizo como individuo, no producto de una masa social desestimada. Y en tal sentido, el mestizo triunfador no puede abstraernos. Los escritores se han detenido con malicia sobre el “triunfador”, no sobre la clase de la cual emanó. El mestizo triunfador, de hecho, ingresó a la clase social dominadora, se inspiró en el poder de ella para oprimir y sojuzgar. El mestizo pobre, trabajador manual, obrero de las minas o soldado, jamás tuvo dinero para corromper. Porque la corrupción del mestizo —de la que tanto se habla— no se debe a su clase misma, sino a la clase social superior de donde toma normas y ejemplos. Han sido, pues, los ricos, los señores feudales, en sus luchas electorales por preponderancia política, o en sus motines, los que han tomado al mestizo de la garganta, y aprovechándose de su indigencia, los que le han corrompido. Maestros de indignidad y servilismo —teóricos al servicio del “buen tirano”: Olañeta, Oblitas y Muñoz, ministros bolivianos y servidores de cuanto gobernante subió al poder—, no fueron mestizos, sino doctores de piel blanca, muy “cultos y aristócratas”. Las luchas políticas de Bolivia, desde hace un siglo, al sesgo, grotescamente, han sido luchas de clases sociales, pugnando por alcanzar el poder. Sin conciencia de clase, las masas insurgieron en su caudillo. El mariscal Santa Cruz es un presidente aristócrata, formalista, antiguo oficial del rey que se convirtió a la república muy tarde. El general Ballivián, el dictador Linares, son presidentes emergidos de las clases ricas. Contra ellos, como reacción, surgen los caudillos del pueblo. Tienen que ser militares. Pero su lenguaje es bastante expresivo. El general Belzu, después del atentado de Morales, decía al pueblo, desde los balcones del palacio: “Todo lo que tenéis a la vista os pertenece, porque la riqueza de los que se dicen nobles es un robo a vosotros”. Y esto lo decía en 1850, instintivamente, sin grandes conocimientos ni cultura, parodiando a Prouhdon: “la propiedad es un robo”. Qué diferencia de lenguaje usaba el dictador Linares, tan grave y serio, emergiendo su voz de en medio de sus dos patillas negras?: “Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo y así enderezar a los hombres por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos”. Hablaba desde su sitial de acaudalado; su acento era aristócrata, para quien la dictadura personal era un bien. Los bolivianos debían moralizarse y transformarse en modelos de virtud, muy especialmente los indios y mestizos, sirviendo a los señores, acostumbrándose a obedecer, desposeídos y en las más terribles condiciones de vida . . . Citamos a los dos presidentes más representativos de Bolivia, separados por un espeso cortinaje social. El uno, Belzu, denigrado por los historiadores; el otro, elogiado por su rectitud y carácter. De este pecado no se han podido curar aún los hombres dirigentes de Bolivia y los estudiosos. Han querido encontrar la virtud donde no puede brotar sino la miseria y la corrupción; porque en los hogares humildes y en las chozas, donde se carece de todo lo más indispensable para la vida, no se puede exigir que florezcan los sentimientos nobles y los ideales. Con leyes no se reforman los pueblos, ni menos con la buena voluntad de los dictadores. El dictador Linares no habló jamás del régimen injusto de la propiedad ni de las represiones sociales. El creía —como se cree hasta ahora— que era suficiente educar a los ciudadanos y crear su moral, es decir, su conciencia sin su existencia, El pobre seguiría royendo los huesos, y el rico aprovechándose de su trabajo. Nunca está fuera de lugar, volver a repetir el aforismo de Feuerbach, filósofo alemán: “estómago con hambre no tiene moral; se piensa diferente en una choza que en un palacio”. * * * La mayoría de los escritores y pensadores bolivianos —exagerando el término— han descargado toda su furia sobre el infeliz mestizo y han reclamado para sí el origen del Olimpo, sin sospechar las ventajas del mestizamiento ni sus leyes. “Las castas más nobles y preciadas —dice don Juan Montalvo— entre los animales nobles provienen del cruzamiento de las razas; y se da que un agente superior fecunde a la hembra, el efecto de esta unión misteriosa es bueno sobre toda ponderación. Las yeguas de la Bética movidas de amor inexplicable, ponían de frente hacia la aurora, tan luego como levantaba el céfiro, y, abriendo las fauces voluptuosamente, aspiraban con ahínco las ráfagas de ese invisible galán: de ese placer fantástico nacían los caballos de los héroes. Si el egoísta semental sospechara esa poética infidelidad, todavía no se diera por ofendido: ya os dije que el viejo Aristón tuvo a gloria prohijar al hijo de Saturno”. Y en otra ocasión, el mismo autor escribe: “A despecho de las preeminencias de clase, los caracteres de los aborígenes de América son permanentes: de las razas que van atravesando resultan estos mestizos de elevado entendimiento y fuerte corazón que forman la aristocracia de la América del Sur”. Y luego, deleitándose en el sabor de la mestización, agrega: “las frutas más suaves y gustosas son las provenientes del injerto: durazno y manzana, membrillo y pera. Así el español y la india, el español y la negra. Las indias pusieron la mitad en esta gran familia americana, y de ellas y los Almagros, Sotos, Valdivias, Quesadas, Encisos, Ojedas, se ha formado esta hibridación admirable, tan superior por la sensibilidad como por la inteligencia”. Para el señor Tamayo, cuyo pseudónimo Thajamara ocultaba un hacendado de sombrero de copa del altiplano y que en realidad una de sus ocupaciones favoritas, además de la de cobrar sus rentas, fué mezclar su sangre con las indias, en sus escritos describe al “cholo” en una forma asaz curiosa y arbitraria. Para él, “cholo”, es aquel que no cumple con sus deberes cívicos y se deja sobornar; el que vende su voto en día de farsa electoral; el que golpea a su mujer, falsea su palabra, se emborracha y hace escarnio de las leyes. En resumen, para el señor Tamayo el mestizo boliviano es un costal de vicios, sin sospechar que estos vicios tienen una entraña directa: la clase dirigente, como se ha explicado anteriormente. Tamayo, gran terrateniente, con ideas liberales de Stuart Mill y Herbert Spencer, estaba convencido de que la superestructura social dependía directamente del temperamento y de la voluntad, sin relacionarlos con la vida económica, la hartura y la miseria, que en último caso tomaban el pulso a la virtud, a la generosidad y al deber. El señor Tamayo no examinaba los medios de producción. Al tanto de lo que pasaba en el mundo, sobre todo en Inglaterra, pretendía exigir condiciones elevadísimas de moral y de civismo a seres famélicos que se debatían en el hambre. O en otra forma: abogaba en forma ingenua —poniendo siempre por delante el carácter— para que los cholos se dejaran tocar por la virtud y la honradez, y en tal forma, que los propietarios de minas y hacendados encontrasen en ellos buenos administradores y empleados para el desarrollo de sus intereses. El mestizo no escuchó a nadie. Siguiendo la línea del menor esfuerzo se acomodó como pudo. Privado de fortuna, en la indigencia, pero con cierta conciencia de su posición humillante, no tuvo más remedio que alquilarse a sus amos, traicionándolos el día que no le eran más útiles. Realizaba, así, su venganza instintiva y defraudaba la esperanza de los ricos que lo consideraban seguro. De condición superior al indio y notando su fuerza política, exigió la adulación de los caudillos; dió, sin embargo, su sangre cuando éstos supieron halagarle sus pasiones y apetitos; y, si fué traicionado, a su vez, por ellos, se debió a su falta de organización y a que sus exigencias eran puramente individuales. Pero es preciso anotar este fenómeno: desde el comienzo de la república el elemento mestizo es partidario convencido de la democracia —en la cual ve con simplicidad una esperanza niveladora—, poniendo su pecho firme sobre esta esperanza. El profundo odio que se siente por el mestizo y el desprecio por el indio, hay que buscarlos en razones económicas. El blanco, como clase dirigente, se ha reservado para sí todas las prebendas del poder, los negocios y las ventajas sociales. Es natural que vea en ellos sus naturales competidores. Para el señor Enrique Finot, antiguo preceptor –y hoy día hombre de negocios de la Standard Oil y diplomático del presidente Salamanca en Wáshington—, toda la vida y la política boliviana se hallan encanalladas por los cholos. El mal que sufre Bolivia es un “mal cholo”; debe librarse de él, y, seguramente —no lo dice—, exterminarse a los cholos. Siguiendo la costumbre del historiador Arguedas, escribió también su libro y descargó sus furias sagradas sobre los mestizos, culpándolos de cosas que son inocentes. En efecto, sería obtuso culpar al brazo de la elaboración del pensamiento. El brazo ejecuta. El mestizo no es clase dirigente, es apenas el brazo. Quienes dirigen la política boliviana actual pertenecen a la clase directora. Es demasiado pueril hacer sociología apoyándose en las ramas y en los matices, sin penetrar profundamente en la raíz de los problemas. Este diplomático bien pagado y cuya vida fácil ha consistido en saltar de un bando político a otro, practicando la “viveza”, nueva ciencia pedagógica descubierta en América por todos los que medran a la sombra de los caudillos, no dice una línea más sobre lo que ya dijo Arguedas en su panfleto virulento y absurdo. Ausente de inquietud, y aún de imaginación y seriedad, su libro no tiene otro interés que los adjetivos detonantes e injustificados. Tampoco los que han pretendido refutar a Finot han tenido el talento de hacerle advertir el error en que cae a menudo, al considerar a los mestizos como una clase separada y no como un reflejo del medio, muy especialmente de la clase dirigente a la que defiende Finot. Es decir, de la clase que hasta hoy día no ha creado ni ha hecho nada de valor; que ha sacrificado a Bolivia y la ha ido vendiendo poco a poco, hasta culminar con una desastrosa guerra. Pedro Kramer, ensayista boliviano, olvidado a pesar de sus grandes cualidades —porque todo se olvida en Bolivia, y como no hay cultura no hay recuerdo—, se atrevió a escribir que la sociología boliviana estaba encomendada al sastre, el cual por medio de sus tijeras establecía las clases sociales, cortando las telas de sus trajes En efecto, solamente en Bolivia, el país más feudal de América del Sur, las tres clases sociales que pueblan su territorio visten trajes diferentes. El indio teje sus vestidos policromados y sus ponchos, conservando todavía la moda y los estilos de los viejos quichuas. Así, en cada zona, según la costumbre, los trajes y los colores difieren, reconociéndose por ellos a los lugareños. El indio de valle usa colores más apagados que el de la puna; sus dibujos son más sencillos. El indio que vive en los suburbios usa un traje a medias occidental y a medias indio, pero sin desprenderse del poncho policromado. El cholo, en épocas no muy lejanas, vestía chaqueta andaluza, pantalones amplios y una faja de muchos pliegues a la cintura. Algunos ejemplares rezagados se ven en las ciudades del interior. Pero hoy día el mestizo, sobre todo el hombre, ha adoptado la moda europea, copiando al blanco sus gustos y sus trajes. No así la chola boliviana más conservadora y tradicional, continúa llevando amplios pollerines andaluces que abanican debajo de su rodilla, predominando los colores fuertes; usa botinas con la caña apretada a la pantorrilla, el matiné de encajes y el mantón de manila echado con donosura sobre sus espaldas. Estos trajes, como en los tiempos antiguos, establecen alcurnia y rango. Y es curioso detalle observar que, tanto indios como cholos, se mantienen apegados a sus modas centenarias. Para el indio es un grave signo cambiar su sencillo traje por el de ciudad, ¡Inmediatamente sus compañeros lo alejan y le lloran! ¡Junto a los blancos aprenderá sus vicios, calcará sus métodos y, sobre todo, comenzará a despreciar su raza! Y el instinto de la comunidad comprende muy bien que los peores tiranos y explotadores, como es natural, brotan de la misma entraña, El indio defiende sus costumbres y hábitos para mantener su unidad, sirviéndose aún de la superstición y de los más antiguos ritos. Finalmente, el blanco se viste a la europea, copiando las modas de Francia a Inglaterra, imitando sus costumbres, sus errores, su literatura y sus preocupaciones. Como en el resto de América, en Bolivia se conoce mejor la geografía europea que la geografía del propio país. Para el blanco existe Europa como la suprema deidad a quien se debe acatar y obedecer. Su ideal es París, sus mujeres rubias y sus “cabarets”. Por eso pone tanto empeño en copiarlo y adaptarse a sus modas. Francia, para premiar esta obsecuencia, nos ha obsequiado con una frase piadosa: “singerie”. No somos originales: somos simplemente singes, es decir, monos. Para el mestizo y el indio, que viven en sus montañas sin conocimientos de otros pueblos, sin contacto con el extranjero ni con el libro, solamente existen Bolivia o Perú. Europa un sueño, y el continente una concepción vasta, al alcance de los más perspicaces. Y como Bolivia se halla separada de los pueblos vecinos por sus larguísimos caminos, sus montañas fantásticas y sus costumbres, desde el traje tradicional hasta el alimento y la bebida, no se debe extrañar ni ver como un fenómeno el apego del mestizo y del indio a su terruño, el cariño a sus cosas, la devoción por sus defectos y sus ídolos. (El caudillo está incrustado en estas mentalidades). El Mestizo, factor de lucha y artesano El mestizo, o sea el cholo —cruza del blanco con la india— durante la guerra de la independencia formó regimientos y se batió denodadamente contra el peninsular, hasta derrotarlo. Bolivia, principalmente, fué uno de los lugares donde la pelea tuvo los contornos de la ferocidad. “El rigor llega al paroxismo —escribe Rodríguez Mendoza en su “América Bárbara”— y el país entero era una convulsión. En parte alguna revistió la lucha una furia igual: Ricaurte manda fusilar en masa con la cara vuelta hacia el muro de adobón; pero antes hace cortar las manos, lo que no impide que los muñones sangrantes fueran atados con sogas de petate. Mientras las guerrillas caen día y noche sobre los chapetones, los ejércitos patriotas se deshacen una y otra vez, y en Vilona queda aventada la tercera expedición argentina. En Charcas, y haciendo honor a su apellido rotundo y plebeyo, que parece extraído de la germanía del Lazarillo de Tormes, taconeaba Tacón, persiguiendo a sol y a sombra al bizarro Padilla, que se le hacía humo entre las breñas y los vericuetos. Un día Tacón regresa a Charcas con bayonetas y tercerolas empavesadas de cabezas de mujeres y niños y arreando un piño de hombres en cueros y malcornados del gañote. Padilla es hachado en el Villar y entonces carga hecha una Medusa su hembra Juana Azurduy, que siempre había peleado al lado de su hombre, macho de primera. Es otra doña Juana la Brava, y, según cuentan los historiadores más reputados, sintiendo los dolores del parto, en medio de sus entreveros cotidianos, se retiró del campo, buscó una mata de kantuta en que estirarse a parir y libre de tal engorro, voló a la pelea. En Santa Cruz cae Warnes, mestizo —cruza con inglés—, y su vencedor, Aguilera, manda balear novecientos prisioneros”. Pero no obstante de su participación en la contienda emancipadora, el mestizo plebeyo quedó rezagado como clase subalterna, en relación al criollo enriquecido. Después del triunfo, el clero superior, las familias criollas de pura cepa española —que aceptaron la revolución como un hecho, sin haber intervenido sino a medias— se disputan las preeminencias y los altos cargos. Los mestizos, adornados de medallas y de cicatrices, volvieron a las minas y a los talleres. La propiedad quedó en mano de los blancos. Y es tan evidente esto, que es suficiente citar la conducta de los Riva Agüero, de Tagle, de Santa Cruz, en sus actitudes turbias hacia la república, desleales con Bolívar, pero listos para apoderarse del poder en su calidad de criollos prestigiosos y con títulos. Al mestizo revolucionario, descendiente de Pedro Domingo Murillo, de Ramón Rojas, de Padilla, de Betanzos y Camargo, no le quedó otra situación que el taller, en tanto el blanco se apoderaba de los puestos burocráticos, estudiaba en las universidades y se mezclaba en los negocios. Resucitaron los hidalgüelos y se buscó el origen de los apellidos. El viejo refrán castellano de los conquistadores: “los nobles no han nacido para ensuciarse las manos sino para manejar la espada”, se irguió en la casona señorial. Quiénes debían trabajar en las minas y en los oficios, no podían ser sino los indios y los mestizos. Zapatero, albañil, sastre o sacristán era la única aspiración del hijo de pueblo. Así como el terrateniente reclamaba para sus vástagos la espada de general, la cogulla del arzobispo o la toga de doctor. Considerado el mestizo clase social inferior, sin embargo, tuvo derechos ciudadanos. ¡Los doctores inspirados en la revolución francesa querían tener su pueblo elector! Llamado a la arena, aunque con elemental instrucción, se convierte en un factor político no despreciable. Interviene en todas las luchas y no hay motín, asonada o revolución cuyo éxito no dependa de su participación. Forma el pueblo bajo, la plebe exigente y que reclama derechos, al extremo que los caudillos, buscando sus fines particulares, tienen que emplear la demagogia y llegar hasta la adulación para contar con apoyo. (Hablamos de revolución en un sentido estrictamente sudamericano). El mestizo, no obstante sus aspiraciones instintivas, jamás las concreta en acto; no lucha independiente por ellas, mantiénese con. una mentalidad corta y limitada, sin importarle sino las satisfacciones inmediatas y de índole muy individual. Conoce su fuerza pero no tiene talento para servirse de ella. Por eso alquílase a los caudillos, soportando los engaños de que frecuentemente es víctima. Sigue con furioso empeño al caudillo de preferencia, apasionado y vehemente, olvidándose en la pasión de la lucha de sus intereses propios, porque su suerte está ligada al Jefe. De aquí que éstos encuentren en el elemento mestizo (artesano boliviano, peruano o chileno), inmejorable rebaño, conducido a derecha e izquierda, según la voz de mando y los intereses en pugna. Agremiado en sociedades mutualistas o en federaciones de trabajo, no ha logrado aún fortalecer su clara conciencia de clase, equivocando frecuentemente sus fines. Estas sociedades o federaciones son directa o indirectamente influenciadas por las clases directoras o por el propio gobierno, que les concede subvenciones!. . . O bien, en el seno de ellas, se deja sentir la mano de Iglesia, que nunca descuidó sus intereses. El artesano mestizo, por otra parte, debido al retardo del desarrollo capitalista, no fué aún estrujado, se consideró independiente, escudado en su taller, sin que la lucha económica le obligase a buscar su defensa. Caminó detrás del burgués que le ofrecía líricamente reformas políticas. Sólo muy tarde, y eso debido a la agitación de las minas y la descarada penetración imperialista —capital financiero monopolizador—, el mestizo ha ido comprendiendo su verdadera posición dentro de la lucha social. ¿Cómo vive el mestizo y cuáles son sus condiciones económicas? La mayoría de los mestizos artesanos carecen de fortuna particular, viven de su trabajo en las ciudades y villorrios de Bolivia. Cuando sus condiciones económicas tornan difíciles en la ciudad, emigran a las minas. Rara vez al campo. El artesano busca un salario para vivir y vende su fuerza física. El indio la da gratuita. Los poquísimos artesanos que han logrado amasar fortuna en las circunstancias más penosas, ahorrando centavo a centavo, se convierten en pequeños y feroces propietarios —ejemplo y prez de lo que puede realizar la “voluntad y el carácter”, según los liberales—, pues los grandes millonarios no las necesitan, les sobra con una tenaz y regular explotación. Pero, de todas maneras, los que han logrado independizarse de su condición de artesanos, buscan afanosamente una posición para sus hijos: doctor o clérigo; constituyendo la pequeña burguesía acomodada. En su incesante aspiración de ascender, y ausentes de todo escrúpulo, siguen prendidos a la cola de la burguesía terrateniente, soportando su desprecio, pero satisfechos cuando logran obtener el puesto de juez, de policía o concejal. Los terratenientes se sirven a maravilla de esta “gente independizada” que tiene pequeña propiedad, poniéndola de barrera y paragolpe, en primera línea, para la defensa de sus intereses. Así cuando estallaron las insurrecciones indigenales en 1927, en el sur de Bolivia, fueron los pequeños burgueses propietarios los primeros que se pusieron al servicio de los patrones mineros, formando organismos de defensa. El artesano que no posee fortuna, maestro de taller u oficial —todavía incrustado en las corporaciones del medioevo—, gana dificultosamente su vida, en condiciones precarias, mucho más en las condiciones actuales. La crisis ha golpeado duramente sus hombros. No estando organizado en forma tal que pueda defender sus intereses, tiene que soportar las consecuencias. Pero lleva algunas ventajas a los obreros de otras partes; por eso resiste mejor y se encuentra sometido al mismo tiempo. Cuenta con la baratura de los artículos de primera necesidad y con la colaboración de su mujer o concubina que comercia y revende en los mercados de expendio, se ocupa de la cocina o del lavado en las casas ricas. Ignorando las comodidades más elementales, sin otra aspiración que sobrevivir, su vida es mediocre, gris y calamitosa. Su casa es un cuarto promiscuo, donde cohabitan él, su mujer, sus hijos y sus animales domésticos. Vive al día y no tiene otra entrada que su salario, además de alguna ganancia eventual. Pero generalmente sus bolsillos se encuentran siempre vacíos. Con uno u otro pretexto, las continuas fiestas, le dejan en tal estado de miseria y de abandono que tiene que recurrir al préstamo. La clase dirigente que conoce esta debilidad del artesano, que no la combate ni la amengua —en Bolivia no hay otras distracciones que las fiestas— se aprovecha para corromperlo y servirse luego de él como instrumento. La fórmula política es la siguiente: ¡al mestizo alcohol; al indio palos! De esta manera subsiste el régimen de los patrones. Las “fiestas” son una institución política. En un país donde la vida se desliza sin grandes preocupaciones ni audaces aspiraciones, las únicas novedades, las constituyen las luchas partidarias. Esta chatura sólo es posible modificarla con las fiestas, verdaderos holgorios que se realizan con el más insignificante pretexto: el santo de un amigo, el día de la patria, el triunfo de un candidato o la preparación de una elección. Y estas fiestas animadas donde se baila, se canta y se discuten los sucesos sociales y políticos, en realidad, constituyen la única “cultura” para el artesano. Centros de agitación, de cordialidad y, también, desgraciadamente, de alcoholismo. Lugares de refocilo donde hombres y mujeres dan libre juego al sexo. Sitios de donde surge la popularidad de los caudillos, y a los cuales, el blanco asiste como invitado de honor. El presidente Belzu, de indiscutida popularidad llorado por la plebe aún después de muerto según los historiadores de esa época, brotó y floreció en estos lugares junto al pueblo mestizo igualitario, que bebía chicha, soñaba con las reformas y buscaba la “fiesta” a falta de escuela o de circo. Sin otra preocupación que el presente, el mestizo boliviano, jamás se interesó seriamente por su futuro, confiando su vida al azar, a la ventura y a la superstición. Era imposible exigirle otra conducta en las precarias condiciones en que se desarrolló y se desarrolla, sin instrucción ni eficiente educación[4]. De aquí, su relajamiento y su ninguna estabilidad; su desesperanza ante la primera desgracia y su pesadez imaginativa para reaccionar y tomar posición frente a la clase que le oprime. Todavía algo más: sin medios económicos suficientes para luchar y constituir un hogar, vivió casi siempre en el concubinato, sin crear sólidos lazos de familia. La educación de sus hijos criados en la miseria del arroyo, fué descuidada. Todo lo dejó a la casualidad, a la filantropía, acosado por las circunstancias. Las clase dirigente se aprovechó de esta vida dificultosa para rebajarla aún más, corrompiendo a sus mujeres y a sus hijas, llenándolas de criaturas, que luego formarían el numeroso e incontable ejército de vástagos ilegítimos hasta el extremo de que una estadística señala un 60 por ciento de nacimientos de esta clase, sin protección ni destino. ¡Pero esto no preocupa en Bolivia! ¿Para qué? Sabido es, que los únicos que pueden darse el lujo de contraer matrimonio son los blancos y, una que otra vez, los artesanos, es decir, cuando poseen alguna fortuna. En estas condiciones se ha formado el mestizo y se ha multiplicado, abandonado de los poderes públicos y librado a su propia suerte. No es posible, pues, encontrar en él, grandes cualidades morales ni virtudes. Las tendrá cuando sea destruído el sistema feudal. El blanco, elemento director En poder del conquistador español estuvo la dirección de los negocios públicos. Fué su espada la que decapitó al Inka y la que le dió posesión de las tierras de América como clase dirigente. Derrocado éste, el criollo fué su heredero legítimo. Juró la Constitución republicana hizo leyes y administró la hacienda pública. Uno, después de cuatro siglos de dominio continuado y absoluto del blanco, se pregunta con estupor: ¿por, qué teniendo todas las materias primas en su mano, los hombres y el régimen que le favorecía, no creó ni hizo grandes cosas? ¿Qué le faltaba? ¿Por qué no superó a los Inkas? En otro lugar de este libro nos detendremos a dar la explicación de este drama, o por lo menos, pretendemos interpretarlo de acuerdo a la realidad histórica. El español trajo a América en el filo de su espada el individualismo, es decir, la propiedad privada. Deseaba riquezas, goce de ellas, voluptuosidad y dominio personal. Incrustó el feudalismo en el sistema de los Inkas. Se sirvió de la propiedad colectiva para crear sus haciendas. A los indios los convirtió en sus vasallos. La religión —su religión católica, amplia, generosa y a su servicio, lo perdonó todo— con tal que el rico hacendado le diese un tanto de sus beneficios. De ese modo, cielo y tierra, cuerpo y espíritu, pactaban la armonía. Tres siglos duró su dominio. Quisieron dar a América, sello occidental: religión católica, propiedad individual, explotación del hombre por el hombre. Una minoría se desarrolló mezquinamente, sacrificando a la mayoría. Descuajado el gonfalón de Pizarro, proclamada la república después de luchas sangrientas y crueles, el régimen no varió. Pasó el poder de manos de los padres a los hijos. La propiedad, la religión, los privilegios quedaron incólumes. “Todos eran iguales ante la ley”, pero el criollo hacendado y el sacerdote, por su peso, aplastaban a los pequeños. Los “famosos doctores”, flamígeros, de verba fácil y grandes corbatas libertarias, tenían bajo el brazo el manual de Rousseau y solían pronunciar discursos en nombre de la libertad en toda ocasión. Unos asimilaron cultura francesa, copiaron casi a la letra el código Napoleón, se vistieron con las modas de París y meditaron sobre los derechos del hombre. Muy pronto, se entabló la lucha entre estos doctores románticos y los militares. Otros se entusiasmaron por la cultura sajona. Leyeron a Tocqueville, a Spencer, a Stuart Mill, y muy rápidamente quisieron hacer el experimento de su saber en una tierra donde la mayoría de los habitantes no conocía el alfabeto y no se había destruído el sistema feudal. Alberdi, tiene mucha razón, al criticar la ligereza de los legisladores del pasado siglo, dictando leyes francesas, inglesas y yanquis a pueblos que cruzaban por la historia con un largo retardo económico. ¡Pero en las cabezas de los doctores. anidaban fórmulas políticas infalibles! Cada cual era original a su manera. El uno copiaba leyes francesas hasta que venía su sucesor y las reemplazaba por leyes sajonas. Los dirigentes triunfaban por el color y el brillo de sus discursos, no por la realidad ni por el conocimiento de la economía. ¿Para qué? Ella estaba encomendada a vulgares contadores que se desempeñaban como economistas. Felizmente los pueblos vivían de sus inmensos recursos, groseramente, sin enderezar su nivel, en la pobreza y en el abandono. ¡Todo se reducía a la pugna política! Y la política consistía en la argucia, la frase cascabelera y florida, el chanchullo y el silogismo. La universidad, durante la república llenó una función: dió a la inutilidad un titulo; a la ignorancia un bastón, para enarbolarlo sobre el vulgo En ese tiempo, los doctores, —y aún en este— todo lo resolvían con una cita, un latinajo, una mentira. Y toda la ciencia consistía decir las palabras con solemnidad subrayando el escrúpulo de la honestidad, fingiendo la modestia. Entonces el pueblo ignorante quedaba pasmado, se deshacía en aplausos. A los doctores se los levantaba hasta los cuernos de la luna. ¡Y ese era su lugar! . . . No obstante, la realidad era la siguiente: doctores, militares y curas —es decir, la clase dirigente— vivían a costa de los ignorantes, que en América tenían una amplia representación en los mestizos, los negros y los indios. Cuánta razón tiene Simón Rodríguez, famoso maestro del libertador, hombre cáustico y amigo de la verdad, al escribir estas frases: “porque si los señores doctores no hubieran comido, estudiado y llevado una vida de holganza, estarían en la misma condición de los indios detrás de las minas, de los mestizos en las tiendecillas, bordando casullas o fabricando zapatos, apegados terriblemente a su ignorancia.” Los doctores hablaban de cultura y métodos europeos, pero los medios de producción eran primitivos. El latifundio no había sido destruído. ¿Qué importaba que una ley fuese excelente en la letra, si ella no era resultado de la necesidad ni contemplaba la costumbre? Con unos cuantos decretos y unas leyes espulgadas aquí y allá, creyeron salvar etapas históricas, por arte de magia, substituyendo la estructura, o lo que es lo mismo, tenían la pretensión de cambiar la cabeza india o mestiza por la occidental, en nombre del progreso. Ellos, férvidos liberales, creían en la fuerza de las ideas, no en la fuerza de las cosas. Anteponían el ideal a las cosas despreciables de la materia. Exponían un bazar de leyes y decretos, pero no se preocupaban de crear el instrumento de producción. Naturalmente, el resultado fué grotesco, ridículo y lo estamos viendo a más cien años de república. Esas leyes, esas constituciones quedaron escritas. Nunca se han cumplido. Los indios jamás han sido favorecidos por ellas. Han sido hechas para una minoría sin contemplar la mayoría. Nadie puede hablar de república democrática sin sonreír. Bolivia como muchas repúblicas sudamericanas es un pandemonium. Siete veces llegó a cambiar su constitución. Y aun cuando hubiera cambiado cincuenta (sin modificar su régimen de propiedad), los males estarían en pie. Porque la cuestión no es de traje sino de contenido. Las mejores leyes son letra muerta si la clase privilegiada se reserva el derecho de aplicarlas. * * * Es muy cómodo y placentero pertenecer a la clase privilegiada en los países feudales. La vida del señor con miles de siervos, criados y domésticos para el más insignificante servicio, se traduce en la inactividad y la pereza. Por eso no creó ni hizo nada de valer. El señor tiene horror a cualquier movimiento y economiza sus fuerzas para derrocharlas en su vida sensualista. El mayor trabajo que realiza consiste en ahuecar la voz y ordenar al mestizo y al indio que le sirvan. Ni más ni menos que los mandarines chinos. Y no obstante esto, el señor lleva una vida primitiva., sin aspiraciones ni inquietud. En retardo considerable, sus ideas son diminutas y mezquinas. Sus planes microscópicos. Sueña con la fortuna sin trabajar; con la gloria sin sufrir; con el amor sin la capacidad para amar ni sentir. Ni lealtad en su trayectoria ni honradez en su conducta. Porque si hubiera sido cierto que la clase dirigente puso proa hacia un mar, habría llegado. Se divisaría su destino. Todo lo dejó al azar, a la ventura, a la improvisación.. ¿Qué hizo durante cien años? ¿Peleó por grandes ideales? ¿Murió por enseñar algo? No. Se concretó a vivir y a vegetar, recargando el trabajo a sus siervos que seguían arando y vistiendo como hacía tres siglos. Así, cuando sobrevino la guerra del Pacífico, en la que Chile arrebató a Bolivia cuatro puertos, el señor boliviano no había cristalizado aún en una burguesía comercial y mercantil. No conocía el mar ni le interesaban los negocios del salitre. Seguía habitando la sierra, apegado a sus mezquinas costumbres e ideas, convencido de que existía un derecho jurídico de propiedad inatacable. Su mentalidad no había podido traspasar sus montañas. Todo era oscuro y tinieblas para él. Igual cosa sucedió años más tarde en la pugna con el Brasil, al disputarle este país, el territorio del Acre. El boliviano dirigente no supo darle toda la importancia al cauchú. No creó establecimientos, no organizó militarmente sus fuerzas ni explotó aquella zona. (Hablamos en términos generales sin referirnos a las excepciones). Pero es indisculpable —y la clase dirigente está pagando muy caro su ceguera— negándose a cualquier transformación. ¿Qué hizo en 1825? Porque aquí no vamos a cometer el error de culpar a tal o cual gobernante sino a toda la clase dirigente de la cual dependió los destinos de Bolivia. ¿Qué hizo, nos preguntamos al recibir un amplio y vastísimo territorio de tres millones de kilómetros cuadrados? Estudió su geografía, lo organizó y construyó caminos? No. ¿Dió a todos sus habitantes instrucción y educación, de tal manera que pudieran beneficiarse de sus reservas y riquezas? El criterio fué otro. Clase dirigente tozuda, individualista, inepta en materia de negocios; incapaz de organizar su propia casa, rastreando la mezquindad y el provecho personal, se batió en motines y cuartelazos por la sensualidad del poder. Pero no el poder para crear y resolver los problemas existentes, sino el poder por el poder. El hambre para resolver una situación individual, no social. Entonces esas riquezas que la naturaleza puso en su propio suelo, inexplotadas por bolivianos, fueron tomadas por naciones que habían desarrollado su burguesía. Se tomaron violentamente, por medio de las armas, como es de regla. No hubo sentimentalismos ni consideraciones al derecho de propiedad. Cumplióse de nuevo la sentencia histórica en el desarrollo capitalista: “países retardados y ricos son presa del imperialismo o de sus agentes”. Y Bolivia, entre los países retardados, fué siempre la presa más suculenta y la que costó menos trabajo. * * * Simón Rodríguez, espíritu realista, ateo y positivista fué el único que tuvo visión en Bolivia. Por eso mismo se le consideró loco. No se le escuchó. A su ingreso al país, llamado por el Libertador, encargándole educación pública, tenía vastos y audaces proyectos. Quería transformar la república por el trabajo. Cerrar universidades y fundar academias de oficios. Bolivia necesitaba, según él, albañiles, herreros, mecánicos carpinteros que poseyesen técnica; no abogadillos que supiesen latín, curas vagabundos y monjas regordetas. Todos a trabajar: primum vivere diende fílosofare. ¡Este, naturalmente, no podía ser sino el proyecto de un loco! ¿Y el espíritu? ¿Y Dios? El señor feudal prefirió el país sin caminos, la hacienda con siervos, su familia en la superstición y la ignorancia; porque de esa manera podía triunfar él y dominar a los otros. Pero estaba escrito: Bolivia iríase desgajando pedazo a pedazo toda vez que se descubriera en su territorio materias primas y posibilidades económicas. La evidencia es muy triste para que podamos silenciarla La clase dirigente ha hecho quiebra escandalosamente. No hubo en Bolivia y no habrán, sino, cuando en el dolor y la coherencia de los acontecimientos, broten los hombres esperados. El balance de hoy día es muy pobre: ni grandes poetas, ni grandes artistas, ni grandes capitanes ni siquiera grandes bandidos. Para que haya algo grande es preciso que el horror, la catástrofe, el furor y el odio vuelquen todas sus potencias. La vida del señor, ya sea hacendado o dueño de minas se ha deslizado dentro de la chatura más absurda y la medianía más espantosa. Si algo interesante tiene Bolivia son sus montañas, su lago sagrado, sus indios y sus minas. Los blancos no superaron a los indios ni hicieron nada por superar a los españoles de la colonia. ¿Dónde están, pues, sus reformas, sus monumentos y su cultura? Bolivia, en manos de ellos, es menos que una hacienda. Y como ellos no poseen ideas, ni técnicos, ni conocen la forma de su suelo, viven del empréstito, han resuelto el problema económico adelantando al extranjero imperialista sus campos de petróleo, sus minas y su porvenir. El feudalismo boliviano o peruano —a falta de una solución interna: destrucción del latifundio, socialización de las fuentes de producción, colectivización agrícola e industrialización— ha ido entregándose bajo el ala de la protección yanqui. El mismo señor feudal absorbido por el capital monopolizador tiene su destino determinado por las circunstancias: empleado o rufián, sirviendo de rodillas como en Cuba, Nicaragua y México, al amo extranjero: yanqui o inglés. Mentalidad de la clase dirigente Al hablar de la clase dirigente y mencionar al “blanco”, lo hemos hecho en un sentido ampliamente superlativo. “Blancos” son todos los que tienen fortuna en Bolivia, los que gozan de influencias y ocupan altos puestos. El mestizo o el indio, enriquecidos, aunque de piel cetrina, se consideran blancos . . . En un país lleno de materias primas y reservas, no es difícil hacer fortuna. Depende de las circunstancias. Las fortunas no son el fruto de un largo plan de “trabajo”. De una constancia particular, del empeño. del talento o de la astucia. Es la misma tierra, descubriendo sus tesoros que enriquece a los hombres. Esta fortuna tampoco es el resultado de una labor individual, es el fruto de un trabajo social, coordinado y riesgoso. Sin embargo, los que se enriquecen no son los que trabajan, sino el que hace trabajar, el concesionario de la mina, pagando un menguado impuesto al Estado. Ya nos ocuparemos de esto más adelante. Lo que queremos descubrir en este capítulo, es la mentalidad de los que se enriquecen, es decir de los actuales amos de Bolivia. Patiño y Aramayo, grandes multimillonarios bolivianos, una vez que lograron fortuna emigraron a Europa, trasladando sus familias y sus ganancias. Bolivia, para ellos, jamás fué una patria sino una hacienda. Nada les ligó a su país. Nunca supieron amar sus montañas como las aman los indios y los mestizos en medio de su indigencia. Ellos, como la mayoría de los señores, no tienen más norte que el disfrute individual. Contando con la tolerancia de un Estado liberal que les permitía un escandaloso enriquecimiento y un pueblo que trabajaba para ellos, apenas les fué posible, liaron maletas para Europa y deshicieron todos los hilos espirituales que les ataba a su país. Las minas las dejaron en poder de administradores competentes. No eran más bolivianos sino magnates internacionales. Pero Europa, no fué jamás para estas mentalidades, escuela de experiencia sino alcoba de placer. Su rastacuerismo ridículo y vergonzante, llegó hasta el extremo de buscar para sus hijos la alianza de nobles que, a cambio de fortuna, diera realce a sus apellidos oscuros y sin heráldica. Ninguno de ellos fué tocado, por ejemplo, de la sensatez democrática del millonario Aniceto Arce, boliviano esforzado y sagaz que a pesar de sus errores, siempre guardó un gran cariño a su país. Ninguno de los multimillonarios bolivianos que hoy día viven en Europa, pensó dos pulgadas más allá de sus narices. ¡Pedirles inquietud, sería pedir peras al olmo! Hay una evidente diferencia de mentalidad y de conducta entre Patiño, Aramayo, hombres afortunados de hoy, con Sainz, Argandoña, Pacheco y Arce, millonarios bolivianos, del siglo pasado. Los primeros se mantienen dentro de un frío egoísmo; los segundos construyen hospitales, fundan hospicios, y, por lo menos devuelven parte del dinero obtenido socialmente a la colectividad. Esto no quiere decir que creamos en el “millonario bueno”. Patiño regala aeroplanos a su país, pero previamente los asegura para cobrar la prima. Obsequia con gran ruido un millón de pesos al tesoro boliviano con motivo de la guerra, se hace llamar filántropo y magnánimo, pero nadie recuerda que debe al Estado cuarenta y ocho millones por concepto de impuestos. (Habría sido mejor negocio para el gobierno, rechazarle su obsequio y exigirle que cumpla con la ley). La avaricia de Patiño es vieja, de las más clásicas y repugnantes. Es suficiente relatar una historia, entre las muchas que circulan en Bolivia. La sociedad de Cochabamba, de donde es oriundo Patiño, una de esas veces, adulando al millonario y vanagloriándose de contarlo en su seno, le dió un espléndido baile. Creyó halagar su vanidad e hizo todo lo posible para ello. Jóvenes, doncellas, viejos, curvaron la espina dorsal. El baile costó más de ocho mil pesos, suma respetable para una sociedad empobrecida. Se esperaba en cambio que el multimillonario tuviera un gesto muy común en los hombres de fortuna —y mucho más, siendo ella resultado del azar de las minas— recompensase con largueza las sonrisas y las genuflexiones. Otros millonarios como Sainz y Pacheco, tenían costumbre de enviar a las damas de beneficencia cheques en blanco. Patiño no envió ningún cheque en blanco: envió cuarenta trajes de dril para los pobres del hospicio . . . ¡La sociedad cochabambina quedó defraudada! Tanto Patiño como Aramayo, jamás tuvieron más horizonte que las gradas de sus palacios. Es posible suponer que nunca la mínima ambición espiritual, les picó cerebro. Sus manos no fueron pródigas en su país pero sí en Europa. Carlos Víctor Aramayo llega a vanagloriarse de un episodio: una vez el ex—rey Alfonso, viajando en un tren apoyó su cabeza en uno de sus hombros. Para premiar esta confianza, sobre todo de un monarca, Aramayo abrió su cartera y se convirtió en su acreedor. Además, para mantener su fama de millonario sudamericano, jamás ha escatimado dinero. Rivalizó con los argentinos en la adquisición de coches lujosos, de queridas y otras excentricidades. ¡A mucho honor, ser el primero en los gastos, juntos a marqueses condes! Para eso, los indios de Bolivia, revientan en las minas, y la “firma” puede anunciar todos los años suculentos dividendos. “El continente —escribía Bonafoux con esa terrible causticidad— todavía no ha producido millonarios poetas, ni hombres de ciencia, ni místicos; los que pasean su vacuidad por Europa a costa del trabajo de sus infelices coterráneos, viven como los cerdos, el hocico clavado su bosta, sin poder jamás elevar la mirada al cielo. * * * Al multimillonario Simón Patiño, es difícil considerarlo un hombre de talento. Es más bien, un hombre astuto, sórdido y de escasos sentimientos. Aun dueño de una fortuna extraordinaria, (se calcula en 1.000 millones) ha conservado su mentalidad de pequeño comerciante y cobrador. Nunca tuvo los gestos de un gentleman ni pudo imitar a los grandes millonarios bolivianos de otro tiempo. Patiño, ha sido siempre, a través de toda su vida, el mestizo incoherente y desestimado, que entrañablemente deseó vengarse de la sociedad que le despreció y humilló. Los burgueses de Cochabamba jamás le perdonaron, por otra parte, que este hombre grosero y tosco —un simple cobrador de cuentas— llegase a devenir multimillonario, sólo en unos cuantos años, como en el cuento de Aladino. En las provincias existen esos odios terribles y esas envidias sombrías. Para los señores de Cochabamba y Oruro, que lo conocieron a Patiño en las más tristes condiciones —a pesar de sus cientos de millones— no ha dejado de ser el Patiño de marras, el hombre humilde y necesitado. Pero Patiño, en lugar de elevarse y superarse, ha permanecido en el mismo estado que antes. Les guarda profundo rencor a los que le desprecian —como es natural— y no vacila en despreciarlos a su vez, huyendo de su país de origen, aclimatándose en París y rodeándose de viejas marquesas reumáticas y nobles rusos necesitados. Ingenuamente, el señor Patiño, piensa que la vida fastuosa que lleva, matará de envidia a sus coterráneos. Por eso es que adquiere castillos, regala millones a Francia, dota a sus hijas principescamente, e interviene activamente en la vida social parisina, contando con que la prensa hable de él y de su familia, instalados en su aristocrática mansión del “Bois du Bologne”. Patiño, a pesar de su torpe orgullo y soberbia de millonario, no se ha independizado espiritualmente. Tampoco ha aprendido nada. No es un Mecenas espléndido, que ya eso bastaría para dorarle los pies y tolerarlo; pero ni siquiera tiene el talento de “dar ni ofrecer”. Sus filantropías son calculadas, ruines y torpes. Por ejemplo, en el caso de Alcides Arguedas, historiador oficial suyo y apologista, se comportó demasiado estrecho. Los fatigantes y continuos servicios de Arguedas fueron recompensados miserablemente. (Alcides Arguedas, jamás pudo asistir a ninguna reunión de princesas ni príncipes para besarles las manos). Aún en esta ocasión, menospreció a su apologista, tratándolo como un lacayo literario a distancia. Sin embargo, los sufrimientos del multimillonario Patiño y de su numerosa familia, no son sin duda económicos ni físicos. Son morales. En efecto, sufren horriblemente cuando se contemplan delante de un espejo y la luna implacable les demuestra la evidencia de sus rostros grotescos y sin luz sin grandeza y sin virtudes. “Les grands miroirs” de la mansión donde habita Patiño y su familia, son los mudos vengadores de los infelices indios. Aún cuando la señora del multimillonario y sus hijas, se recubran de los más caros adornos y plumas, de las joyas más valiosas, esas lunas impiadosas y terroríficas les advierten su condición de “parvenus”, nuevos ricos y “metecos”, sin tradición ni cultura, en un ambiente extraño, donde los mozos de librea, los adulones de todo pelaje y los nobles arruinados después de engullir y divertirse, guiñan el ojo detrás de las cortinas. ¡Y hay de qué burlarse! Esos cuerpos groseros y toscos y esas manos moradas y sanguinolentas, cuajadas de anillos. Y de esas almas no brota espiritualidad alguna; pero de esos cuerpos se desprende un raro olor que es una especialidad de ciertas capas sociales del Altiplano . . . E1 hijo de Patiño, el insignificante Antenor, no habla de otra cosa que de sus millones. Así, para casarse, necesita doce millones; no lo puede hacer con menos porque se resentiría su rango. En el cabaret, este curioso monillo vestido de frac, para demostrar su condición de millonario sudamericano, exige que nadie ocupe diez mesas a su alrededor. Diez “cocottes” le sorben el seso, enseñándole literatura y heráldica. En la casa de su padre tiene una “abrumadora ocupación[”] de la que se queja frecuentemente. Es un trabajador: abre la correspondencia y la pasa al secretario de turno. Antenor Patiño odia dos cosas profundamente: los libros y Bolivia. Es un parisién: sus amores son parisinos, aún cuando los franceses le apliquen el sarcasmo de “metec”, del cual no se excluye por otra parte, ningún extranjero. Pero el dinero allana los obstáculos. Abre todas las puertas. Perfuma las almas. Este siglo grotesco y miserable, es del dinero. Los Patiño sin dinero serían, a no dudarlo, ceros a la izquierda, mestizos despreciables y, la tolerancia que se les tiene hoy día, se trocaría en intolerancia. Los nobles arruinados y artríticos, con gota y sin blanca; las princesas con flujo y aliento cortesano, cuyo escudo heráldico, muy bien cotizado entre las piernas y entre los “indianos” de América; las viejas cacatúas de los palacios en quiebra; los marqueses de España y los condes de Francia, con una vieja tradición y una vieja sífilis; los diplomáticos inútiles y alcahuetes con hijas casaderas e hijos de un dedo de frente y un gramo de materia gris; toda la comparsa dorada y miserable, rodea a la familia de Patiño, le enseña maneras y, hasta algún príncipe ruso, no muy limpio de conciencia y de ropa blanca, festeja el “humour” de don Simón Patiño y el torso de su dama. Todo esto no tiene la menor importancia. Sus negocios marchan admirablemente en Bolivia. Diez mil indios trabajan para él, en el fondo de las minas, echan los bofes y mueren. ¡Qué importa! El multimillonario se divierte, obsequia a sus amistades, goza del fausto consideración, y además, llena de “enorme prestigio” a su país de origen. ¡Por él se conoce a Bolivia! Desgraciadamente se la conoce como país de minas y de siervos . . . Patiño hace un señaladísimo favor a su país, aceptando la representación diplomática y no cobrando un centavo de sueldo ni aún los gastos de representación . . . (Es un filántropo; pero nadie sabe, que de esa manera, se evita de pagar innumerables impuestos a Francia en su calidad de diplomático). Otro señor afortunado que vive en Europa, gozando y disfrutando el trabajo rudo de los indios bolivianos, es el señor Carlos Víctor Aramayo, —más bien la familia íntegra del finado señor Aramayo. Así como Patiño, fundó la sociedad “Patiño Mines”, cuya oficina principal se encuentra en el extranjero, orientada largamente por el abogado principal de la empresa, señor Loaiza —¡cosas de la pícara suerte! que en un tiempo tuvo veleidades literarias— y ahora toda su imaginación se halla prendida del debe y del haber; Aramayo, a su vez, tiene formada en Londres una sociedad que se llama “Aramayo Limited Co.”. Durante la guerra mundial, esta firma fué obligada a pagar al tesoro británico un millón de libras como beneficio de negocios. En Bolivia, jamás ha pagado esa suma. Como la firma se negase al pago y entablase juicio, siendo condenada al final, trasladó su sede a Suiza donde continúa sus negocios de venta de bismuto, antimonio y wolfran. Es curioso el origen de esta firma. Don Avelino Aramayo, gran señor nacido en París bajo la bandera boliviana, en tanto que su padre gozaba el dinero de sus minas, creció y se educó en Francia. Ya grande, decidió no moverse de París, donde compró un palacio y fijó allí su residencia. Pero desde allí jamás dejó de escribir una carta semanal a los políticos bolivianos, dándoles consejos y advertencias. Sobre todo, este señor, sentía cierta debilidad por las finanzas. Creía con toda buena fe siendo millonario, podía hablar con entera libertad de esta materia y aún aconsejar. Aconsejaba, pues, epistolarmente y la gente recibía sus cartas como un favor señaladísimo . . . Es difícil que un hombre de esta clase se eximiese de tener apetitos presidenciales. Don Avelino los tuvo, los acarició, pero jamás cristalizaron en la realidad. Pretendía el llamado unánime del pueblo boliviano, la exaltación de su nombre, sin disputa por todos los partidos. Esperaba que los dirigentes de los distintos bandos, angustiados por su pobreza y desesperados de su carencia de conocimientos, lo llamasen, para ungir al financiero, presidente de la república. Hacía sus ochenta años cuando lo conocimos en París, esta idea presidencial hizo crisis violenta pero estaba como es de suponer, demasiado viejo y cansado. Además las finanzas habían hecho un formidable progreso . . . ¡Estaban en quiebra en todo el mundo! No obstante, satisfizo su aspiración representando diplomáticamente a su país en Francia y repartiendo consejos financieros con excesiva prodigalidad. Tenía para sí y para los otros, sus preceptos: “honradez administrativa”, “decoro financiero”, “impuestos indirectos”, “protección de las minas por el Estado”, para que los negocios nacionales adquiriesen prestigio, etc. Todo el mundo escuchaba a don Avelino divagar sobre los problemas financieros más intrincados y nadie osaba contradecirle. No carecía de humorismo. Tenía el prestigio de sus millones y sus ochenta años bien pasados. Tupiza es una pequeña población boliviana de excelente clima y pacíficos habitantes. En medio de una simpática plaza llena de sauces, se ve la estatua de don Avelino Aramayo, sentado sobre una silla y luciendo sus enormes bigotes. Tiene el aire satisfecho y la apariencia del hombre millonario que ha cumplido su deber al honrar a su pueblo con su estatua. ¡Los tupiceños se enorgullecen de contar a Aramayo entre los suyos! ¿Hizo algo este señor? ¿Creó hospitales, fundó colegios o donó a alguna universidad? No. Cerca de Tupiza están las famosas minas de Atocha, cubicadas en más de siete millones de libras esterlinas y cuyos dividendos pasan de 350 mil libras semestrales. (The Economist Bankers Gazette and Railway Monitor, pág. 33, junio 1928, Londres). Pero fuera de la estatua en bronce de don Avelino, no hay la de ningún otro héroe. Las calles de la ciudad se ven sin empedrar, las casas tienen techo de paja, el alumbrado es primitivo con lámparas de aceite, se carece de servicios higiénicos, los pobres viven en inmundos ranchos y a los trabajadores se les está prohibido ninguna organización. La pequeña población agoniza. ¡Qué importa! En cambio la firma Aramayo, distribuye a sus familiares marqueses y condes y a los accionistas ingleses, suculentos dividendos. De vez en cuando aparece por las calles de Tupiza un señor que habla un lenguaje altanero —especie de castellano—sajón— muy gentleman, muy bien vestido, con apariencias de monarca. Sus enormes narices hacen contraste con su estudiada frialdad y despreocupación. Este señor es Carlos Víctor Aramayo, hijo de don Avelino pero sin las cualidades financieras de su padre ni humorismo. Viene a Tupiza a inspeccionar sus negocios. Los burguesillos de Tupiza siéntense orgullosos su amistad y de sus señaladas invitaciones. Le admiran por sus excentricidades. Como los monarcas, para adquirir popularidad entre sus súbditos, algunos días charla amistosamente con los pobres, les convida cigarros y aún les hace pequeños servicios. Los pobres, honrados con tal amistad, dicen para sus adentros y en público: “¡qué bueno es Carlos!” (Esta frase la hemos oído también en boca de Arturo Pinto Escalier —diplomático y policía al servicio de todos los gobiernos y de todos los ricos. ¡Qué bueno es Carlos! —solía decir en París,— toda vez que Carlos le pagaba unos copetines y saldaba algunas cuentas suyas y, sobre todo, cuando la esposa de Aramayo le obsequiaba a la suya, vestidos usados de la casa Patou. Pinto Escalier acompañaba hasta el andén de la estación a Carlos y lloraba de emoción, sinceramente, al despedirse. ¡Qué bueno es Carlos! ¡Qué buen presidente nos haría!) De esta clase, son los amigos que rodean a Carlos Víctor Aramayo. Y estos amigos —trátese de hidalguelos—periodistas, poetas diplomáticos y pequeños propietarios de Bolivia, ante los millonarios, tienen la mentalidad de Arturo Pinto Escalier. * * * La vida fastuosa e inútil de esta gente, la paga Bolivia. ¡Sus minas! Si no la pagase, jamás escribiríamos una línea. Personalmente no nos interesa. Muchos otros bolivianos de fortuna más o menos considerable se hallan establecidos en el extranjero, gozando de sus rentas, y llamándose tales, sólo en el instante de cobrar sus rentas, pero con un enorme y no disimulado desdén por su país de origen. Para ellos, Bolivia, es una nación atrasada, sin comodidades y llena de indios . . . Por eso, apenas pueden, emigran a Europa, junto con sus capitales. Si se los arrancara de allí, se morirían de tristeza. Pero aún viviendo en Europa, su cultura es inferior a la de los cocineros de París. Para estos seres insignificantes que el azar de la vida y la desorganización económica, puso en sus manos una fortuna, Europa es un espectáculo divertido, con sus “cabarets”, sus mujeres galantes y sus grandes hoteles. El Estado liberal permitió las inmensas fortunas de algunos ciudadanos a base de la miseria de los demás. Su fórmula laisez faire, laisez passer, lo ha convertido en un Estado mendicante y humillado, a merced de los millonarios nacionales y del capital monopolizador imperialista. [1] “Porque no es dable que los castellanos nos pongamos al trabajo después de haber realizado tan grandes hazañas” –escribe el historiador Zumárraga. [2] Vale la pena de contar la siguiente historia verídica y que, a la distancia de Bolivia, pudiera considerarse como una anécdota. Los recursos de los abogados del altiplano son múltiples para convencer a sus clientes y cobrarles honorarios. Un pobre indio fue una vez al bufete de uno de estos hombres de presa. Le relató su asunto y luego de un instante, le preguntó si podría ser atendido en justicia. El abogado rápidamente le planteó al indio esta cuestión, enseñándole dos libros: uno voluminoso y otro pequeño. Por este libro grande —le dijo— se ganan todos los asuntos; vale 500 pesos la defensa. En tanto que por el pequeño no hay tanta seguridad de éxito; vale 200. ¿Por cuál te decides a que te defienda? El indio no vaciló; expresó que fuera por el grande, pero el abogado le exigió al punto el pago adelantado. [3] El escritor yanqui Ross. en su libro “South of Panamá”, página 323, escribe: “Un tosco e ignorante cura mestizo entre los pobres naturales de este Tibet puede obtener una renta digna de una sede metropolitana. El cura de San Pedro, se dice que obtiene 4.800 dólares al año; el cura de Sacaca, un pueblo de 2.000 habitantes, obtiene de éste y de las aldeas vecinas 7.200 dólares anuales”. [4] “El número total de escuelas de enseñanza primaria —escribe Margarita Alexander Marsh— es de 450, poco más de las que existen en Haití y Santo Domingo. La proporción de analfabetos en la realidad coincide con el porcentaje de indios y mestizos en la población, llegando a una cifra de 85 por 100 el número de los que no saben leer”.(“Nuestros banqueros en Bolivia”, pág. 52).
[La tragedia del Altiplano. Buenos Aires: Editorial Claridad, 1935? 5-94. Esta obra consta de tres partes: “La tragedia del Altiplano”, “Bolivia Feudal. Divisiones sociales” y “Bolivia y la guerra”. Aquí se incluyen sólo las dos primeras partes. Preparación digital del texto de Marina Herbst] |
| © José Luis Gómez-Martínez |