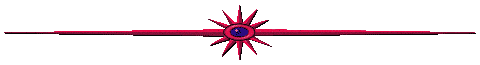 |
| Hugo E. Biagini |
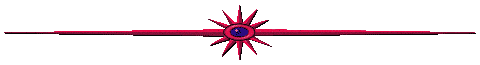 |
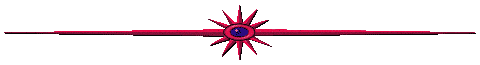 |
| Hugo E. Biagini |
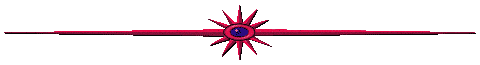 |
|
Fines de siglo, fin de milenio CAPÍTULO 7 "ENTRE LAS CULTURAS Y EL OCASO DE LA HISTORIA"
Pluralismo y masificación La explícita referencia a una multiplicidad cultural puede provocar tanto adhesiones como divergencias específicas. En el aspecto enojoso, no sólo se procura aquí alejarse de planteos etnocéntricos y aislacionistas sino traducir también mucha desconfianza ante esa globalización que, bajo una aparente infinidad de estimulaciones, amenaza con borrar toda peculiaridad. Por descreer de las puras facticidades, se apelará a un soporte principalmente axiológico. ¿Un paradigma?: la prédica de UNESCO, con su medio siglo de veteranía y su cuestionamiento a esa persistente actitud que opone las distintas culturas entre sí y enfatiza mentadas supremacías, para sustituirla por el diálogo, para exaltar las fecundaciones mutuas. Con más precisión, desde aquella misma entidad se llegó a rebatir el colonialismo electrónico subyacente en la tesis que festeja el armado de una aldea planetaria, vía redes mediáticas, como panacea para resolver las tensiones internacionales. Cuando apenas cesaban las atrocidades de la última Guerra Mundial y cuando aún no existía el bloque de países no alineados, ya en el texto constitucional donde se volcaron los ideales básicos de la UNESCO se denunciaba el dogma antidemocrático sobre la desigualdad de los hombres y de las razas como responsable esencial de dicha conflagración. Con ello se estaba insinuando que la ciencia y el conocimiento, carentes de moralidad, conducen a la barbarie; que la vida en democracia debe asentarse en una cultura que supere los voluntarismos e intelectualismos despersonalizadores. Una óptica semejante permite trascender los particularismos sin renunciar a la universalidad del ser humano ni a sus derechos fundamentales, cuya salvaguarda tiene que erigirse en piedra de toque para enjuiciar las bondades o desvalores de una cultura cualquiera, por más excelencias que de ella se prediquen. Tales estimaciones no implican transigir con posturas que aspiran a fijar primacías ni invalidaciones absolutas, pues cabe recurrir simultáneamente a una hipótesis complementaria como la de quienes abogan por el dinamismo intrínseco de las culturas. Pese al abrumador discurso economicista, actualizamos un requerimiento casi obvio en tiempos todavía cercanos. Así como para determinar fehacientemente los estándares de vida debe considerarse el modo de distribuir riqueza -que no basta con blandir el incremento del Producto Bruto ni el ingreso per capita-, tampoco resulta suficiente sopesar el estado cultural de un pueblo mediante la simple sumatoria de los indicadores artísticos, tecnocientíficos o educacionales. Debe computarse además la equidad en el acceso a los recursos materiales y espirituales, junto con un empleo creador de ellos. Sin tomar en cuenta tal presupuesto participativo, cuesta coincidir con quienes aducen que la mera abundancia de bienes y servicios culturales disuelve tanto las barreras entre una alta erudición y una cultura de menor complejidad como la divisoria entre elementos nacionales y exógenos. Dicho enfoque tiende a equiparar, v. gr., el papel cultural jugado por los frutos atomizantes del zapping con el efecto cualitativo que ocasionaban las habituales compulsas en una enciclopedia general. Más allá del sugerente debate sobre las hibridaciones culturales y más allá de esa compacta taxonomía que enaltece al saber popular frente a los academicismos elitistas, nuestra conciencia nos impide refrendar las expresiones degradantes que bloquean el pensamiento crítico e instrumentan la dominación socio-política, a expensas de una cultura consensuada y solidaria. ¿Exceden el ámbito mercantilista y publicitario, en tanto genuinos aportes culturales, revistas con tantas cursilerías como las que contienen Hola o Caras? ¿Cómo convalidar el estatuto epistemológico de las llamadas "ciencias empresariales", pese al notorio atractivo que ellas despiertan? ¿Corresponde calificar, como se ha hecho, de "bono patriótico" a aquél que le han conferido los mayores potentados argentinos a su aliado gubernamental, cuando se trata de un préstamo a plazo fijo y pagadero con interés? Dichas observaciones no están animadas por afanes restauradores que, ora desde una posición aristocratizante ora desde un encuadre ultrista, reprueban conceptuaciones y alternativas como las de la cultura consumista o la industria cultural, sea para alentar el señorío del refinamiento mediante una vuelta a las jerarquías comunitarias, sea para producir una sociedad radicalmente distinta gracias al triunfo aplastante de la cultura proletaria sobre una deleznable cultura burguesa. Constituye una anacrónica quimera obstinarse en remontar el torrente de la masificación y la informática. No obstante, una inquietud mejor encaminada podría tender a reducir la inhibición para elaborar prioridades valorativas; dicho más graficamente y con menos petulancia: a estrechar el abismo entre una generación que ridiculizaba las "americanadas" y otra generación que termina venerando películas de idéntico calibre. Una auténtica morbosidad de la Masscult reside en el ciego sometimiento a los dictados estadísticos -como si se desentrañara al unísono un orden ideal y el sustrato último de la realidad, para hipostasiar una ética y una metafísica de las comunicaciones con alcances omnicomprensivos. Así se esgrimen con hipócrito desparpajo las cifras del rating televisivo, con el pretexto de satisfacer los deseos del público, enmascarando el condicionamiento sensorial que bombardea a ese mismo público hasta prefabricar sus gustos y opciones. También las encuestas electorales, frecuentemente al servicio del privilegio, se brindan como verdades inapelables, sin que medien interrogaciones por el civismo del electorado ni por la manipulación a la que está expuesto, mientras se verifica una indiferencia generalizada para formar la opinión colectiva. Posmodernidad La cuestión sobre el fin de la historia puede encararse conforme a las acepciones primordiales que reviste el término "historia" en nuestro idioma: como un determinado despliegue temporal y como indagatoria que da cuenta de dicho desenvolvimiento. Con todo, no debe minimizarse la íntima correspondencia entre ambas significaciones -quizá por ese baqueteado mecanismo que lleva a suponer que las cosas responden a la imagen que nos trazamos de ellas. Por una parte, se asiste efectivamente a una pérdida constante de gravitación en las explicaciones históricas unívocas. Entre los factores impactantes que han descomprimido el abordaje de la historia como una meganarración tenemos el auge del relativismo cultural, las vertientes indigenistas, la liberación paulatina de la mujer, los procesos de descolonización, el acercamiento hacia Oriente, las aproximaciones interdisciplinares, la crítica de las ideologías y otras incidencias igualmente disímiles que también poseen un sustento teórico y extrateórico a la vez. Todo ello ha ido minando las visiones blindadas, monumentales de la historia, cuyas múltiples claves hermenéuticas y operativas (la providencia, las ideas o la producción; los pueblos o las clases; los notables geniales, heroicos o acaudalados; las razas, el clima, el medio ambiente o la geopolítica; la libertad, el determinismo o el puro azar; las continuidades o las rupturas) han terminado por convertirla en un verdadero pandemónium, hasta arrojarla al desierto irrestricto de lo contingente, sin más planes prefijados urbi et orbi. El propio contexto cultural de nuestra época se halla signado por la crisis de las concepciones universalistas, por el deshielo y la fragilidad, tras los ardores militantes del compromiso intelectual e ideológico. La magia del software ha llegado a erigirse en el único sendero apto para deslizarnos confiadamente. Todo se nos aparece como sucedáneo, adverbial, en términos funcionales, supletorios, por detrás o después de la filosofía, de la política y de los más variados componentes sociales. Importa reconocer el papel que por su parte ha cumplido el posmodernismo, dentro de la crítica cultural y en la demolición de los sujetos históricos. Si bien parece una fácil concesión a la lógica implícita en ese movimiento el sostener -según se ha ensayado- que existen tantos posmodernismos como posmodernistas, resulta aún más problemático no concederle ni una mínima coherencia proposicional, tal como pretenden sus detractores. Puede en cambio admitirse la distinción plausiblemente didáctica formulada por Pauline Rosenau (Post-Modernism & the Social Sciences). Para dicha autora, habría, por un lado, una línea posmoderna afirmativa que, sin excluir la New Age y además de contener diversas tendencias reflexivas, alienta la resistencia a través de agrupaciones como las ecológicas y pacifistas. La otra variante, pese a oscilar entre un acentuado pesimismo y una escéptica radicalidad, coquetea con el culto narcisista que se proyecta desde los entretelones del Primer Mundo. A efectos de ilustrar esa última perspectiva -afín con los partidarios sobre el fin de la historia-, se escogen dos testimonios alejados temporalmente entre sí. Gilles Lipovetsky dedicó su libro La era del vacío a las "sociedades democráticas avanzadas", porque en ellas se daría el derecho y la posibilidad de disfrutar plenamente de la existencia, sin rigorismos y en una autorrealización individual inmediata: "la gente quiere vivir en seguida, aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo", habida cuenta que "el acceso de todos al coche o a la televisión, el tejano y la coca-cola" agudiza las singularidades y configura una "personalización sin precedentes" (pp. 9, 108). ¿Con ello, no habría contribuido Lipovetsky a impulsar la caída del muro de Berlín -supuestamente precipitada por las gaseosas junto a las hamburguesas?... Una década más tarde, ya derribada dicha muralla -suceso que para otros pensadores menos 'posmos' sería caracterizado como el nunca más del fanatismo ideológico-, aparece una obra de Jean Baudrillard, La ilusión del fin. Allí, además de repetirse el mismo lugar común -la ruptura del "Muro de la Vergüenza"-, se sobrepasan las profecías relativas al ocaso de la historia. Según Baudrillard, estaríamos ante una ausencia de futuro y ante el propio final de los tiempos; revelación a la que habría arribado tras adentrarse en un "milenarismo secreto". Trivializando los Derechos humanos y sin camuflar su delirio nihilista, Baudrillard nos advierte, con un dejo de cinismo, que él sólo estaba aludiendo a un apocalipsis virtual:
En síntesis, a pesar del aparato propagandístico que ha acompañado su libro, los galimatías retóricos de Baudrillard no parecen disentir sustancialmente con una posición como la de Fukuyama, pues, en términos similares a los de este último, concluye reconociendo la vigencia de un Nuevo Orden Mundial que se sucederá en forma ininterrumpida con mayor o menor aburrimiento. De eclipses varios Muchos voceros del fin de la historia apuestan al agotamiento de los grandes cambios sociales y se pliegan al escozor que suscita hoy una palabra como revolución. Con todo, no muestran el mismo reparo en acuñar expresiones equivalentes pero más aceptables por el statu quo -como "II Revolución Individualista" o "III Revolución Industrial"- para referirse a los tiempos actuales. Concomitantemente, junto al crepúsculo del régimen y del partido comunista, se han extendido innúmeros certificados de extinción al propio marxismo, en tanto corpus doctrinario que ha contribuido con distintas aportaciones decisivas al despegue de las ciencias humanas y al análisis del mundo capitalista. El posmodernismo puede congratularse de haber vulnerado seriamente las cosmovisiones totalizantes y los centralismos culturales. Cabe en cambio observar cómo existen versiones canónicas que padecen de fuerte inconsecuencia. Mientras algunos posmodernos declaran la falta de sujetos hegemónicos, no dejan de inclinarse ante nuevos metarrelatos, adhiriendo ex professo a la ideología neoconservadora o silenciando la concentración extraordinaria de poder y los peligrosos antagonismos planetarios que denotan el crecimiento desequilibrado, los avances del narcotráfico, las migraciones masivas u otras profundas contradicciones. Quienes anuncian el fin de la historia suelen soslayar las limitaciones del eurocentrismo y pretenden prolongar su ya larga agonía. Niegan la falsificación urdida por la historia oficial para sacralizar el autoritarismo e inveteradas campañas expansionistas. Parecen desconocer que, como ha señalado Marc Ferro, la historia universal ha reflejado una visión interesada que también se aplicó a los mismos pueblos europeos, v.gr. rusos o escandinavos, quienes fueron borrados durante siglos de los textos occidentales, expulsándoselos de la historia como ocurrió con otras comunidades étnicas o políticas del Viejo Mundo mientras permanecieron al margen de los Estados nacionales. Sin embargo, así como la crisis terminal que ha afectado a los modos tradicionales de enseñar historia no implica una forzosa desaparición de esos estudios, tampoco cabe suponer que el abandono de la vulgata historiográfica anule el afán por replantearse permanentemente el pasado desde las pautas y valores de cada época. Entre tantos diagnósticos mortuorios se encuentran aquéllos que, desde un anticlericalismo perimido, siguen viendo a las religiones, al estilo de los viejos imperialistas, como fuente de atraso y decadencia, como un serio obstáculo para la modernización. Por cierto, la religiosidad se ha usado para quebrar muchas aspiraciones reivindicativas o para oponerse a la liberalidad en las costumbres. Recientemente, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, añorando la claridad reinante en los buenos tiempos medievales, censuraba la soberbia de la modernidad en sustituir a un Dios trascendente por un imposible paraíso terrenal (Cfr. Antonio Quarracino, "Meditación ante el tercer milenio", La Nación, 22-3-1995). Con todo, así como los fundados ataques de los hombres de la Ilustración contra el oscurantismo medieval no acabaron con la misma religiosidad, tampoco puede ignorarse cuántos movimientos progresistas han incorporado una instancia tradicional como la religión para promover nuevas solidaridades ante los explotadores vernáculos o de extra muros ni cuántas orientaciones religiosas han logrado un importante aggionarmento teórico y existencial hasta jugar un papel preeminente en los procesos de transformación social. ¿Por ende, quienes perseveran en declamar la caducidad de toda religión, no buscarán resquebrajar las coaliciones populares? Según lo ha puesto de manifiesto el sacerdote belga Joseph Comblin, respaldando la contestación frente al establishment: Una fe que se abre a la esperanza será fuente de "utopía", de proyectos, de tendencias nuevas, de experiencia de vida personal y comunitaria, de nuevas experiencias, más avanzadas, dentro de la estructura de la sociedad unidimensional en la cual nos hallamos. Nuevas formas de vida comunitaria para desarrollar las nuevas energías del hombre que la sociedad de producción y la sociedad puramente industrial han dejado al margen; las energías afectivas, emocionales, poéticas, artísticas (...) En medio de estos fermentos la fe, más que las otras ideologías, debe suscitar un mundo de utopía, de ideas (...) (en la obra colectiva, La fede nel pluralismo della cultura) Aparece reinstalado otro asunto clave -el de la utopía-, cuya eliminación muchos oportunistas se apresuran en vaticinar o al menos a darla por sobreentendida. Puede extraerse aquí alguna similitud con las apelaciones de la burguesía decimonónica a la bienaventuranza del maquinismo, a los adelantos tecnológicos como fuente de cultura, justicia y bienestar general; augurios proclives a la autopreservación del sistema en una época plagada de levantamientos sociales y de utopistas que, si recurrían eventualmente a la acción directa, no dejaban de confiar en el poder transmutador de la palabra. ¿No vuelve a ser hoy un discurso dominante el bajar los brazos, nada-de-sueños, se-acabaron-las-frustraciones-diarias, el-confort-electrodoméstico-al-alcance-de-todos, legitimemos-el-capitalismo-como-una-perenne-novedad?. ¿En el mejor de los casos, habrá que resignarse a suponer, con Jean Servier, que la utopía constituye un patrimonio exclusivo de Occidente?. Wishful thinking Diversas cuestiones nos incumben de cerca a los latinoamericanos, en cuanto integrantes de ese vasto conglomerado humano que, por distintos motivos, no puede identificarse plenamente con la cultura y las prácticas occidentales. Entre las dificultades comprensivas planteadas por los perpetuadores del statu quo se encuentran: - los resabios de esa antigua inflexión que asocia el sujeto colectivo con un alto nivel de prosperidad; - las referencias in toto a las generaciones actuales como sumidas en una desesperanza postindustrial. Otros enfoques, si bien incursionan por los recovecos del Tercer Mundo, lo hacen para enfatizar su incompetencia y clausurar lapidariamente su porvenir. Cuesta admitir que la solución a los problemas mundiales -y en mucho menor medida si pensamos en los países más postergados- radique en el fomento del individualismo, tal como llegan incluso a postular prominentes sectores de izquierda. ¿No representan acaso los excesos cometidos bajo el espíritu posesivo y el afán de conquista los principales responsables de la devastación planetaria y el descalabro social?. ¿Puede interpretarse como una falta de madurez o debe más bien considerarse como una necesidad de autoafirmación -frente al despojo cultural- el siguiente enunciado propuesto en algún momento por la negritud: "yo soy porque somos, y porque somos soy". ¿Qué mezquinas prebendas se procuran mantener con acusaciones como las que recibió la ONU, desde el triunfalismo occidentalista, por no combatir plenamente la discriminación hacia los blancos con el mismo ardor que exhibe para defender otras etnias? ¿Por más que neguemos hoy la consistencia de los agentes causales o teleológicos, puede invalidarse la función relevante que cumple el nosotros en la génesis de la identidad cultural y descalificar apreciaciones sobre ésta última como motor de la historia que subyacen en la problemática del desarrollo -según la definición enunciada por un ex Director General de la UNESCO: Mahtar M'Bow? Una respuesta provisoria apuntaría a desestimar, al menos como simplistas, los embates liberales contra el multiculturalismo. Esos ataques pretenden aniquilar las identidades grupales, las cuales deben empero ser rescatadas en los términos fidedignos que acaba de sugerir el maestro Pablo González Casanova: Las luchas racistas y fascistas expresan siempre intereses particulares. Pero las luchas de etnias y naciones no son necesariamente particularistas. A menudo representan a quienes desde "la mayoría" de cada etnia, desde el "bajo pueblo", o "el pueblo pobre" de cada nación, luchan por la libertad, por la fraternidad y contra la injusticia social, contra la marginación y la exclusión: En esos casos, las luchas particulares descubren metas comunes y una condición universal de los "condenados de la tierra", en medio de distintas civilizaciones, culturas e ideologías" ("Lo particular y lo universal a fines del siglo XX", Nueva Sociedad, 134, 1994) Seguimos introduciendo preguntas y sembrando incertidumbres, en medio de tantos juicios categóricos como los que se emiten sobre el mañana. ¿De acentuarse la descomposición de los estados y las economías nacionales, asistiremos a un vaciamiento tal que, como se pronostica, sólo subsistirán dentro de las respectivas fronteras los habitantes que integraban la población de cada país? ¿Desempeñarán las culturas nacionales algún rol significativo en ese singular reordenamiento internacional librado a las habilidades personales o a la fuerza de los grandes mercados? Pese a tantas postraciones y desencuentros, quizá pueda entreverse un horizonte con perfiles ecuménicos a partir de la experiencia histórica acumulada por nuestra América Latina (con todos sus siglos de mestizaje, trasvasamientos culturales e identidades regionales -caribeña, andina, ríoplatense et alia- que exceden con creces los límites políticos). En ese cuadro ideal, se insinúa un panorama menos prejuicioso: el de una Europa convertida ella misma en un auténtico Nuevo Mundo, tal como la propia América llegó a simbolizar -mediante la alquimia entre sus culturas autóctonas y los millones de personas que abandonaron el Viejo Continente. Hágase de cuenta que las expresiones de deseo concuerdan con el principio de realidad y, como si ya estuviéramos en la última noche vieja del siglo XX y del segundo milenio, dejémonos llevar por esos benevolentes augurios fraternales, cuya renovación puede atestiguarse al concluir cada año en los reductos más carenciados. |
|
Primera Edición digital autorizada por el autor a cargo de José Luis Gómez-Martínez, Octubre de 2001. ©Hugo E. Biagini. Fines de siglo, fin de milenio. Buenos Aires: Alianza Editorial / Ediciones UNESCO, 1996.
|
| © José Luis Gómez-Martínez Nota: Esta versión electrónica se provee únicamente con fines educativos. Cualquier reproducción destinada a otros fines, deberá obtener los permisos que en cada caso correspondan. |