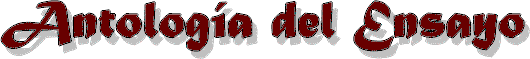 |
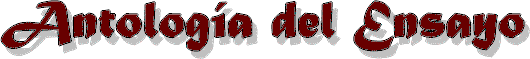 |
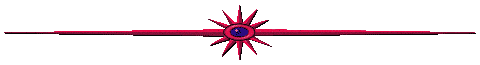 |
| Eugenio María de Hostos |
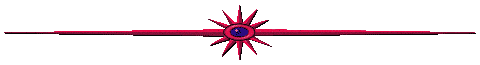 |
"Las doctrinas y los hombres" Uno de los deberes más sagrados del escritor de buena fe y de todo aquel que con ánimo recto y desinteresados propósitos aspira a ser útil a sus semejantes y servir la noble causa de la verdad consiste, sobre todo en épocas en que, como la presente, la anarquía moral lo invade todo, en poner de manifiesto con esa entereza que sólo la convicción y la lealtad pueden inspirar lo que hay de verdadero o de imaginario en las declamaciones con que los explotadores de las calamidades públicas se proponen en todas épocas extraviar el juicio de la multitud, siempre más impresionable que reflexiva. Error muy grave y sistemáticamente difundido por los que en la involucración de las nociones de lo bueno, lo justo y lo útil cifran su medro es creer presto que los males públicos no se remedian, antes bien, van en aumento, y de día en día parece más difícil su correctivo; esto consiste únicamente en la maldad intrínseca de las ideas que se proclaman en el orden científico, o se aplican a la gobernación de los estados, confundiendo así lastimosamente lo que en las doctrinas hay de provecho con lo que en los hombres hay de egoísmo, torpeza o mala voluntad. Las ideas pueden ser, y muchas lo son realmente, saludables y salvadoras, al paso que los hombres pueden ser, y en efecto muchos lo son, indignos representantes de ellas, o notables únicamente por su incapacidad de concebirlas en su recta significación, o por el insidioso empeño que ponen en desnaturalizarlas haciéndolas infecundas para el bien. En ninguno de ambos casos puede ni debe atribuirse a las doctrinas la esterilidad de que las hieren la ignorancia, la estrechez de entendimiento o la perfidia de los que se llaman sus más genuinos intérpretes, y que en concepto de tales aspiran a ocupar los primeros puestos del estado, o los asaltan a favor de las luchas que por desgracia dividen a los hijos de una misma nación y a las naciones entre sí. No, pues, en la conducta de los hombres, no siempre ajustada a la razón severa y al estricto deber, sino en el detenido, en el concienzudo estudio de las ideas en sí mismas y en sus relaciones con el estado actual de la inteligencia, de la cultura, del desarrollo social y político de los pueblos, y en el claro conocimiento de sus necesidades debe buscarse la clave de la diferencia que existe entre lo aceptable y lo que debe ser rechazado, entre lo beneficioso y lo nocivo, entre lo bello y lo deforme, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Si la conducta de los hombres hubiese de ser la norma para apreciar los grados de bondad de las diferentes escuelas que se disputan el dominio del mundo religioso, filosófico y político, grande sería la incertidumbre, extraña la confusión que se apoderaría del ánimo de quien a tan falsa norma acudiese. Si porque la conducta de los hombres es en la generalidad de los casos ininteligente, exclusivista o perversa fuese licito inferir y afirmar que las doctrinas de que respectivamente se proclaman apóstoles o caudillos son en el mismo grado a propósito para inducir a la ceguedad del alma, al exclusivismo o a la perversidad, ¿cuál sería, cuál, el criterio a que debiesen subordinar sus juicios, absolutos o comparativos, el hombre honrado, el político amante de su patria, el que desea la felicidad de sus semejantes, el que rinde culto a la verdad, el que se propone, en fin, el triunfo de la justicia? Aun cuando fuese cierto, que no lo es, por fortuna, que los hombres fuesen igualmente idólatras de sus intereses y ambiciones, igualmente ciegos o indiferentes al cumplimiento de sus deberes políticos no seria razonable, sino tan temerario como absurdo, el raciocinio que dedujese la maldad de todas las doctrinas de la maldad de todos los hombres. Juzgar así y así inferir sería destruir por su base todo el orden moral, negar la Providencia que, en su infinita sabiduría, ha dado al bien condiciones de perpetuidad y de triunfo independientes de las pasiones y miserias humanas; sería, en una palabra, sumir el mundo intelectual en la profunda noche del caos. Juzgar e inferir así sería, además, condenar indistintamente a todos los partidos a un idéntico anatema; sería quitarles todo medio de defensa, toda razón para ejercer su respectiva propaganda, todo título para creerse mejores o más sabiamente inspirados que sus adversarios, puesto que no habiendo en ninguna agrupación política hombres impecables, ni caudillos infalibles, ni seres privilegiados, y debiendo juzgarse de las doctrinas por los actos de sus partidarios, resultaría, en definitiva, dado que éstos no aciertan a labrar la felicidad pública, que las doctrinas proclamadas por los bandos militantes son igualmente erróneas e igualmente ineficaces para el engrandecimiento, la gloria o la salvación de las naciones en sus días de prueba. ¿Hay algún partido, desde los más retrógrados hasta los más avanzados, que acepte de buen grado esta terrible consecuencia? No lo hay, no puede haberlo, no lo habrá nunca. Y, no obstante, esa consecuencia, que concluirá irremisiblemente por hacer del estúpido escepticismo y del triste abandono de todo estudio un código y una religión, es lo único que lógicamente se desprende del empeño que algunos muestran en hacer cómplices, si así puede decirse, a determinadas doctrinas, de la necia o maquiavélica conducta de determinados individuos. Al expresarnos como lo hacemos nada prejuzgamos, porque no es llegado aún el día del examen detallado de la bondad de tales o cuales ideas y de su superioridad sobre las contrarias, y respetamos, por lo demás, el derecho que a cada parcialidad asiste de abogar por la supremacía que en su concepto debe darse a las que constituyen su credo político; derecho a que, por nuestra parte, jamás renunciaremos. Lo que deseamos, lo que pedimos, es que no se mida el valor de una idea o del proceder de sus intérpretes en la vida pública o en la privada. Queremos que se estudie y se comprenda a fondo la significación de las doctrinas en sí mismas; estudio que, al paso que desarrollará eficazmente la educación política del pueblo, porque le pondrá en el ventajoso caso de formar por sí mismo exactos juicios acerca de las diferentes doctrinas que se disputan su favor y apoyo, dejará reducidos a muchos hombres a su verdadero valor, a su justa importancia, despojándoles de la falsa que en su orgullo se atribuyen o de que la torpe lisonja los reviste. Y no hay para qué decir si esto es indispensable y hasta salvador en un país, víctima desde hace muchos años de las ambiciones personales y de demasías que han acarreado la deplorable turbación que hoy se advierte en las ideas y aspiraciones generales. La Nación, diario progresista, Madrid, 11 de febrero de 1866. |