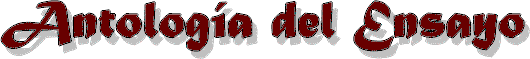 |
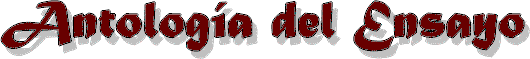 |
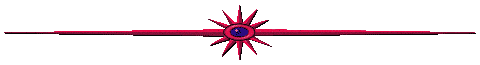 |
| Guillermo Francovich |
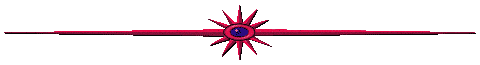 |
"Tito Yupanqui, escultor indio" No sé si lo que voy a leeros es una conferencia. Me parece que podría más bien llamarse una meditación. Meditación sobre la vida de un artista indio, tal como la presentó un escritor chuquisaqueño del siglo XVII, Fray Antonio de la Calancha, en la Narración de la milagrosa fundación del santuario de Copacabana. El Padre Calancha quiso hacer una historia edificante, mostrar el prodigioso origen de la imagen que el pueblo venera en el santuario del Lago Titicaca y dar a éste una prestancia digna de su fama. Cuenta, en efecto, el fraile que el indio Francisco de Tito Yupanqui, de quien no se tiene más referencias que las que él ha conservado, entró, por inspiración de Dios en el deseo de hacer que la Virgen de la Merced, que había admirado en los altares de la ciudad de La Paz, fuera adorada también en su aldea. Y con ese propósito decidió modelar la imagen con sus propias manos. Empero, el indio, según Calancha, carecía de la capacidad para ello. No sólo le faltaba la experiencia sino también la disposición natural. Las manos torpes no obedecían a la voluntad y lo que de ellas salía no eran sino imágenes informes, cuando no ridículas, de la Virgen. Pero no por ello el indio cejó en su propósito. Por el contrario, el deseo se hizo más fuerte cuanto mayor la insuficiencia. Trató de vencer esa insuficiencia por todos los medios a su alcance. Viajó a otras ciudades del país. Imitó a los artistas que encontró a su paso. Pero los resultados eran siempre negativos. En las torturas que eso le producía, el indio pedía al cielo ayuda. "Lloraba su ineptitud, afligíale la dificultad —escribe Calancha—, animábale el deseo y a todo recurría con las lágrimas a la madre de Dios". Hasta que la apasionada persistencia y la torturada voluntad del indio consiguieron el prodigio. Dios hizo que la última de sus penosas creaciones se convirtiera en la graciosa y fina imagen que el pueblo venera aún en Copacabana y que los críticos consideran como una de las más bellas creaciones de la escultura colonial boliviana. El indio Tito Yupanqui aparece pues, en la narración de Calancha como un devoto iluminado, de quien se vale Dios para realizar un milagro. El fraile quiere mostrar así que la imagen venerada no es obra de la industria humana sino la manifestación visible de una intervención divina. Tito Yupanqui no es más que un instrumento de la voluntad de Dios. Sin embargo la narración de Calancha tiene elementos psicológicos tan humanos y un dramatismo tan auténtico, que dejando de lado lo que en ella quiso el fraile poner de prodigioso, encontramos en Tito Yupanqui la encarnación de esa necesidad que, a veces de manera inexorable, lleva al hombre a la ejecución de aquello que su mente ha concebido y que sus manos no siempre son capaces de realizar. Tito Yupanqui se nos presenta como un ejemplo de esa exigencia a la que Rainer María Dilke se refería en su famosa carta a un joven poeta diciendo: "Vuelva usted sobre sí mismo. Investigue la causa que le obliga a escribir; examine si ella extiende sus raíces en lo más profundo de su corazón. Confiese si no le sería preciso morir si escribir le fuera vedado". Tito Yupanqui hubiera preferido la muerte antes que renunciar a la ejecución del proyecto que bullía en su espíritu y que quería tomar forma en la realidad. No fue un artista de los de máxima talla, sin duda. Pero tuvo un ideal y realizó obras bellas. Su escultura aportó expresiones y modalidades indígenas, un "frisson nouveau", como diría un crítico francés, dentro del arte hispánico que se cultivaba en la Colonia. La Virgen europea tomó gracias a su empeño no sólo el color trigueño y la forma de los ojos de las indias sino también algo del alma de éstas, dulce y serena a la vez. Cuatro temas ofrece a la meditación la vida de Tito Yupanqui y son los siguientes: Vamos a meditar, pues, sobre esos temas. * * * Comencemos por el primero. Según la explicación del Padre Calancha, la vocación de Tito Yupanqui nació por designio divino. "Bajó del cielo —dice el Padre— en el deseo de Yupanqui el ver en la iglesia de su pueblo un bulto de la virgen". Y era que según la opinión del agustino, Dios quería poner en lugar del Templo del Sol y de sus "aras viles y de sus altares locos que soberbios se levantan en Copacabana al cielo", el santuario católico que hoy existe. En realidad, toda vocación es algo prodigioso. Es como una trayectoria que el destino traza a la conducta desde la entraña vital del ser. Sin que se sepa por qué, la vida queda atada a una determinada tarea cuando en ella se manifiesta la vocación. No sólo en Tito Yupanqui, como entiende Calancha, sino en todo hombre un misterioso designio parece establecer por anticipado, la ruta que ha de seguir en su existencia. En este aspecto la vida de Tito Yupanqui no es más prodigiosa que la de cualquier otro artista de este mundo. Lo sorprendente, sí, es que esa vocación surgiera en Copacabana. ¿Cómo ese rincón andino pudo producir un hombre cuyas manos estaban destinadas a la práctica de un arte madurado en las lejanas islas de la Hélade y cultivado en las tibias tierras de la Italia renaciente? El arte, por lo general, se nos figura una expresión de lujo. Lo imaginamos desenvolviéndose allí donde la riqueza permite el ocio amable, donde las necesidades de la existencia cotidiana han perdido sus urgencias y permiten la eclosión de otras más refinadas. Cuando la vida social está en formación y las más primordiales necesidades del espíritu no han sido todavía atendidas, la presencia del arte nos parece inexplicable. Nos asombra que Tito Yupanqui, que de seguro tenía apenas un modesto rancho y pobres ropas para cubrirse en esa playa de humildes pescadores que era Copacabana, diera, como dice Calancha, en "querer hacer un bulto a su amada señora". Es como si en una desnuda roca del helado Sorata floreciera de repente un gajo de espléndidas orquídeas. Pero, en realidad, el arte no es actividad de lujo. El arte es honda necesidad humana. Sus valores brotan dondequiera que se busca un goce desinteresado y puro. Por eso no hay pueblo por muy atrasado que sea que no lo cultive de algún modo. Nunca los hombres se limitan a la cruda satisfacción de sus necesidades sino que tratan de darles una forma, un mariz, una tonalidad que les añada algo que deleite al espíritu. Además, en el caso de Tito Yupanqui, no puede decirse que su obra hubiera nacido en un yermo espiritual. Los indios no carecían de arte. Por el contrario, tuvieron una variada actividad estética. Basta recordar sus templos, sus ceremonias, sus danzas y canciones, sus trajes suntuosos, para convencerse de ello. Sin duda, en la escultura, los indios se hallaban todavía en una etapa primitiva. En los monolitos, hieráticos y misteriosos de Tiahuanacu, se diría que la vida alcanza sólo los rasgos primordiales. Son gigantescos embriones de granito. En cambio, en la cerámica, los indios hicieron cosas sorprendentes y admirables. Ese arte delicado fue su medio de expresión. En los vasos modelaban cabezas humanas revelando no solamente una acabada técnica sino también la más aguda penetración psicológica. Reproducían los animales y los frutos que veían en su torno. En la superficie finamente barnizada representaban las más variadas escenas de la vida pública y privada. Podemos imaginar fácilmente al pequeño Tito Yupanqui, de ojos oscuros y rasgados, bajo el cielo andino profundamente azul, con la mirada perdida sobre las aguas del Titicaca, soñando con creaciones cuyas formas surgían confusamente en su espíritu. Seguramente, desde la vaga infancia, cuyos incidentes nunca podremos conocer, sintió Tito Yupanqui el llamado de su vocación. Sin duda, sus manos inexpertas aún modelaron en barro y tallaron en piedrecillas reproducciones de las vicuñas gráciles. Tal vez en sus viajes por los caminos del altiplano, sus miradas se posaron en las ruinas misteriosas de Tiahuanacu. En Copacabana existían aún los restos de ese Templo del Sol donde los indios rendían culto a las huacas y al que Calancha llamó "selva y fiera de dragones". Probablemente el artista adolescente presenció allí algunas de las solemnes ceremonias que, a pesar de la vigilancia de los misioneros, realizaba el pueblo en honor de sus "ídolos". Vio pasar dignatarios y sacerdotes, "amautas" y "willcas", hombres y mujeres, cubiertos con mantos de lana de vicuña, suaves y brillantes como la seda, de colores claros y dibujos delicados, que eran la especialidad los incas. Había, pues, elementos autóctonos para estimular el entusiasmo de Tito Yupanqui por el arte. Además el indio visitó la ciudad de La Paz, que, entonces, edificaban junto al río Choqueyapu los buscadores del oro que éste arrastraba en sus arenas. Y en las iglesias que eran los museos de la época vio esculturas y cuadros españoles, obras de artistas modestísimos, que, sin embargo de ello, bastaron para hacer surgir en su espíritu las imágenes del ideal estético. Lo admirable y lo nuevo y lo que es verdaderamente prodigioso en Tito Yupanqui es que el indio en ese siglo XVI en que nuestra tierra apenas despertaba a la cultura, no sólo pudiera sentir la belleza de sus creaciones exóticas sino que tratara de darles el aliento indígena. Había sin duda en su alma la sinceridad profunda que es la más auténtica virtud de los artistas verdaderos. El indio quería llevar a sus creaciones las palpitaciones de su corazón y por lo mismo sentía la necesidad de que la virgen que soñaba tuviera algo de las mujeres que el conocía y entre las cuales se encontraba, de piel trigueña y ojos almendrados, que hablaban a su alma y a su sensibilidad. Y quiso ser fiel a ésta. Por ello, Tito Yupanqui tiene que ser considerado el precursor si no el creador del arte nacional. Nacido en esta tierra, habiendo formado su personalidad artística en las ciudades altiplánicas, llegó a producir una obra en que el modelo europeo encarnaba el espíritu indio. Eso parece poca cosa. Pero en realidad fue algo excepcional. La unión de lo indígena y lo europeo fue lograda con angustia y sacrificios. No surgió como un brote espontáneo del espíritu. El indio llegó a la creación extraordinaria como si la arrancase de la entraña de su vida, con dolor y sufrimiento. Tan grande fue el esfuerzo que Calancha lo atribuye a Dios mismo. "Para las maravillas que Dios iba disponiendo —dice el fraile— convenía que el indio no se adelantase en el arte, por más que creciese a las ganas, porque quien le dio la vocación quería ser el pincel". * * * Y con esto llegamos al segundo tema de nuestra meditación: la lucha de Tito Yupanqui para dominar su propia impotencia. La tortura para conseguir su propia expresión. "Diole el cielo —dice Calancha— el ánimo, no el saber de aquel arte, sino el impulso que hacía entallador el deseo y su devoción pintura al retrato". Y así comienza la tortura que convierte al indio en un dramático símbolo de la lucha entre la inspiración y la expresión. Sus primeros ensayos fueron "para los cuerdos materia de irrisión y para los indevotos materia de triscar" —dice Calancha. "El indio sufría los baldones y lloraba al no saber pintar". Pero no por ello renunciaba a sus propósitos. En vez de dejarse vencer por los obstáculos, luchó para sobreponerse a ellos. Queda el indio "corrido" pero no vencido —dice Calancha. ¡Cuántos artistas han pasado por lo mismo! Surgen en el alma las posibilidades, los raudos esbozos imprecisos de la creación; son como sombras flotando en una niebla que las envuelve y las esfuma; son llamados; son promesas lejanas, anunciaciones. Pero nada de eso existe en verdad sino cuando se concreta, cuando consigue su expresión en palabras, en colores, en líneas, en volúmenes. No basta la visión fugaz y deslumbrante, el goce íntimo y vago, aquel deleite inefable que pusieron de moda los poetas decadentes. El artista tiene que expresarse y comunicarse. Tiene que plasmar en la realidad sus sueños. El esfuerzo es a veces fácil y agradable, pues hay artistas privilegiados que crean con la espontaneidad con que los pájaros lanzan sus trinos o como el torrente desparrama sus cristales. Pero por lo general la necesidad de expresión se cumple trabajosamente, como resultado de un esfuerzo penoso y prolongado. Las manos no obedecen. La palabra indócil se encabrita. Las formas que surgen no corresponden al sueño. Y hay que hacerlo y rehacerlo todo, con paciencia, con tenacidad, con obstinación. Trabajo arduo, angustiado a veces, para aproximar la obra al ideal soñado, para corregir las deficiencias del instrumento que se emplea. Maravilloso trabajo que es la manifestación del proceso por el cual la realidad puramente estética, en que se sumerge el artista, se transfiere al mundo de las cosas comunes a todos los hombres. Trabajo admirable en que la materia se resiste al impulso, a la intención creadora, en que la materia reacciona con una inercia que se diría agresiva y se resiste a tomar la forma pura de la realidad estética, hasta que acaba por ser vencida. Este combate entre la inspiración y la expresión, entre la imagen concebida y la forma real, es impresionante en la vida de Tito Yupanqui. El escultor sintió el despertar de la vocación en su pueblo de Copacabana. Hizo los primeros ensayos con manos torpes pero ansiosas de adivinadas perfecciones. Calancha cuenta que el artista modeló primero "un tosco, feo y desperfeccionado bulto" que consiguió poner en el altar de la Iglesia de Copacabana, pero que fue retirado de allí porque "era más para dar risa que para causar devoción". Humillado, el indio dejó su aldea y se trasladó a Potosí, que era entonces la ciudad que por su riqueza y por su crecida población, atraía a todos los artistas que venían a la América del Sur. Allí el indio visitó iglesias, altares y conventos. Cuenta el Padre Calancha que en el templo de Santo Domingo encontró Tito Yupanqui una Candelaria que le produjo admiración. "Miróla y remiróla —dice— porque se le quedase en la cabeza aquel retrato para después, conforme al prototipo, sacar a la luz su deseada obra porque la hecha no era a propósito". Parece que fue en Potosí donde tuvo Tito Yupanqui la definitiva conciencia de su vocación. Comprendió allí que no podía ser en la vida sino artista. Calancha dice que allí se prometió consagrarse a su obra "aunque en la demanda gastase dinero y tiempo". Y así fue. Estudió meticulosamente el tallado en madera y trató de penetrar en los secretos del estucado. Pero —observa Calancha— "crecía a varas su deseo y no medraba dos dedos en el arte". Tal vez por la imperfección de las obras primerizas o porque Tito Yupanqui prefería el tipo indio al modelo europeo, el hecho es que no agradaban a las gentes sus creaciones. "Los que veían las obras de aquel simple y nuevo pintor, le reían mucho satirizándole todos" —dice Calancha. Pero eso no desanimaba al artista. "Ninguno de esos vaivenes y menosprecios desmayo el pecho del devoto indio, antes a lo que él dice se sentía más inflamado". Lloraba su impotencia. Rezaba y hacía decir misas para que el cielo le ayudara a vencer sus deficiencias. Patética lucha de Tito Yupanqui con sus propias limitaciones. Esfuerzo doloroso para lograr el prodigio de la expresión, que conocen todos los que intentan crear algo, los que saben la rebeldía inmensa de la materia frente al impulso puro del ensueño. Hizo moldes que se quebraban. Figuras que abandonaba al comenzar. Imágenes que destrozaba con sus propias manos. "Si no era contradicción del demonio —dice Calancha— era probar su devoción al cielo". Hasta que consiguió que se realizaran sus anhelos. * * * Estamos frente al milagro, según Calancha. "Eran, pues, tan encendidas las lágrimas de nuestro escultor, nacidas del santo deseo, que abrazaron el pecho de Dios y le obligaron a condescender con la súplica del indio aprendiz". Tito Yupanqui consiguió hacer la escultura que consideró definitiva. "La comenzó a 4 de junio de 1581 —dice Calancha—, hízole de maguey. Fue uniendo los trozos con pasta negra. Sacóla sin arte, como aprendiz. El rostro de la virgen no era razonable ni devoto, burda la obra y todo mal aliñado". Después de una serie de afanes, viajes y gestiones para conseguir que la imagen fuera colocada en el altar de Copacabana, se produjo el milagro que, según el cronista, convirtió de la noche a la mañana, la pobre e inexpresiva obra salida de las manos del indígena en una magnífica obra de arte. "La transfiguró Dios o le hizo el rostro de nuevo, pues resplandece con tan extraña belleza que se arrebatan los ojos de todos, llevando las almas con la dulzura que la mostraban en los gozos y la reverencia". Como es natural, en su propósito de hacer resaltar el prodigio. Calancha presenta a Tito Yupanqui como un espíritu simple, como una especie de fanático poseído por la manía del arte. El fraile llega hasta a decir: "Para comenzar Dios los milagros de esa imagen, quiso que fuese idiota el artífice, para que viéndola (como después la vemos) los que antes la vieron dijesen que Dios le dio la forma, dejando a las manos y al deseo del indio la materia". Pero en realidad, Tito Yupanqui nada tenía de idiota. Fue un artista apasionado y lleno de talento, modelo admirable de los hombres de su laya; el primero que en estas cumbres de los Andes se atrevió a imaginar una virgen con los ojos almendrados, "con ese color entre trigueño y pardo casi como el de los indios", que dice Calancha. Y si hubo milagro, milagro de transfiguración por el cual un trozo de madera se convirtió en fuente perennal de belleza, fue debido al arte, fue producto del trabajo, de la inteligencia, de la voluntad ansiosa de perfección que hicieron que la misteriosa y pura esencia de la belleza adviniera sobre la obra. Es comprensible que Calancha encontrara en Tito Yupanqui una especie de instrumento sobrenatural y en su obra un testimonio de lo divino. La historia de la Virgen de Copacabana era, para él, la historia de un milagro por el cual Dios venció a los "ídolos" indios valiéndose precisamente de un indio. Pero en realidad la Virgen de Copacabana, como obra de arte, no es más prodigiosa que cualquier otra obra de arte. Se produjo con ella el milagro de toda creación estética, milagro en virtud del cual la materia inerte adquiere de pronto un sentido, una expresión, un valor que la convierten en algo fascinante para los hombres. ¿Quien explicará ese cambio? ¿Quién será capaz de repetir la transformación? Sólo al artista le es dado realizar el prodigio, que no es por tanto de índole religiosa sino estética. * * * Y con esto la vida de Tito Yupanqui nos plantea el cuarto tema de meditación. Ese hombre que, según el fraile, tenía una devoción excepcional ¿era un santo o un artista? ¿Estaba en su espíritu el arte subordinado a la religión? ¿O por el contrario la religión no era para él sino el motivo, la oportunidad que le servía para dar expresión a su vocación estética? Es el discutido tema de si el arte tiene una misión aparte de crear la belleza. A este respecto dos posiciones dividen a los hombres. De un lado están quienes piensan que el arte necesita tener una misión fuera de sí mismo y no puede limitarse sólo a la función estética. Según éstos, el artista debe poner al servicio de una causa sus singulares recursos. En medio de las amarguras del mundo y de su inmenso dramatismo, no puede entregarse a la contemplación egoísta de lo bello ni hacerse moradas en las nubes. El artista puro es un ser inhumano que convierte la realidad en espectáculo. ¿Qué le importan, en efecto, al adorador de la belleza los problemas de los hombres que nada tienen de hermosos? Entregado a sus juegos sutiles, a sus conquistas ideales, acaba cayendo en el aislamiento y la trivialidad. Para justificar su existencia, el arte necesita subordinarse a objetivos definidos y concretos, de carácter político o social, que le dan sentido. Por su parte, los estetas afirman que el arte no tiene más misión que crear la belleza. El artista entregado a su tarea no busca sino los valores estéticos. "El arte por el arte" es la ley de su vida. Cuando el artista se subordina a un fin distinto hace propaganda y no arte. Lo que hace fuera de la belleza enriquece su biografía, no su obra; aumenta su influencia social, no su arte. En vez de servir a una causa, social o política, cuando el artista pretende tal cosa no consigue sino ser devorado por ella. Para los estetas, el artista no puede subordinar la belleza a ninguna otra finalidad. La esencia de esta es una y pura. Y el goce que produce, cuyo origen no puede explicarse, ejerce una fascinación irresistible. "Enamoróse el indio de su hechura", dice Calancha. Para los estetas no fue amor religioso el del indio, como no había en él ni sombra de erotismo. Sólo fue amor a la belleza, el que lo inspiró a las formas estéticas encarnadas en la obra. Deleite artístico, absorbente y exclusivo. ¿Cuál es, en realidad, la lección de Tito Yupanqui en este asunto? ¿Era el indio un esteta obstinado o era un fanático devoto de la virgen? Ni una ni otra cosa. Era simlemente un artista sincero y humano. El "enamorado de su hechura" que sin embargo lloraba, gemía y se ponía de rodillas a los pies de la Virgen cuya imagen trata de tallar. El verdadero artista no es un superficial catador de raras emociones, como tampoco es un propagandista, un preceptor. El artista es el hombre que se consagra a la creación en uno de los dominios más fascinantes del espíritu. Los hombres necesitan de la belleza para enriquecer su existencia, que seria una cosa sórdida si careciera de sus manifestaciones. Cuanto más acabada es una obra de arte, tanto más vigorosamente afirma la excelencia del hombre. El deber del artista es llevar a la más alta perfección su arte, por que así contribuye al perfeccionamiento interior del hombre. Pero no significa que el artista sea indiferente o desdeñoso para todo lo demás. Por el contrario, desde el momento en que es un espíritu sensible, profundo y humano, al amar el arte no puede ser ajeno a nada que sea grande entre los hombres. El amor a la belleza lo ennoblece y por lo mismo le hace inclinarse sobre todo lo noble. ¿Qué hay de superficialidad, qué hay de indiferencia en almas como las de Leonardo, Miguel Angel o Bach que pasan entre los hombres con el corazón y el cerebro repletos de grandiosos sueños? Ellos no fueron políticos, ni moralistas ni fanáticos. Vivieron para la única cosa que los hizo grandes: el ideal estético para cuya realización vinieron a este mundo. Pero eso no quiere decir que fueran ajenos a su pueblo o a los problemas de su tiempo. El arte está, como toda auténtica actividad del espíritu, plantado en la realidad. El artista no puede ser ajeno a los sentimientos, y a las preocupaciones de los hombres. Si se aísla, pierde la comunión con sus semejantes que le es indispensable. El artista pertenece a su medio social y político aunque, al mismo tiempo, es un ser que lo supera. El artista vive la realidad áspera y rugosa de su época y sobre esa realidad edifica otra más pura y más alta que es su obra, creación de formas nuevas que opone a la realidad deficiente de un mundo armonioso y plenamente expresivo. Por eso, el artista al tomar un tema religioso en los tiempos de fe o un tema político en las épocas de renovación social, no lo hace porque el arte sea "sirviente" de una u otra forma de la existencia humana. Procede así porque vive las urgencias de su tiempo, porque tiene el sentimiento de la importancia de esos problemas. La característica del artista, la esencia de su temperamento está en que esos problemas no se colocan para él en el primer plano sino que más bien se subordinan a sus ideales estéticos y sirven para sumar a éstos su propia profundidad y grandeza. Miguel Angel sentía indudablemente en toda su majestad los temas religiosos que pintaba en sus cuadros o esculpía en sus mármoles; pero eso llegó a darles esa grandiosidad sobrehumana que supera los tiempos. Pero ellos no eran sino medios, casi diríamos pretextos, para que sus manos exteriorizaran las prodigiosas concepciones de su genio. Así Tito Yupanqui que hizo la imagen de la virgen de Copacabana a mediados del siglo XVI, tal vez haría hoy la de un indio trabajador y en sus ojos pondría una expresión de angustia. Pero en ningún momento estaría dispuesto a dejar, por amor a la religión o a la política, su grande pasión por la belleza eterna y luminosa. * * * Llegados al final de esta meditación, creo que podemos ya repetir lo que dijimos al principio. Tito Yupanqui, que Calderón de la Barca convirtió en personaje central de uno de sus admirables autos sacramentales, que el Padre Calancha presentó como un taumaturgo, fue un hombre que puede servirle de modelo a todos los que luchan por crear. En el indio ardiente y apasionado, en el escultor de las Vírgenes de Copacabana y Pucarani tenemos un magnífico ejemplo de lo que el arte significa en la vida de los hombres, de lo que representan el esfuerzo, la voluntad creadora frente a las resistencias exteriores. Si con mis palabras hubiera conseguido esbozar su silueta vigorosa y noble delante de vosotros, me sentiría dichoso, pues estoy seguro de que está más cerca de nosotros los bolivianos que Pigmalión o Prometeo. Conferencia pronunciada en La Paz en 1945. Reproducida en Tito Yupanqui. La Paz: Juventud, 1978. |
| © José Luis Gómez-Martínez |