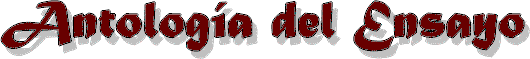 |
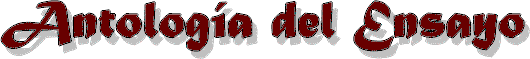 |
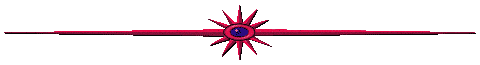 |
| Manuel de la Revilla y Moreno |
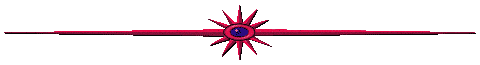 |
"El naturalismo en el arte" 1. Es un hecho indudable que toda innovación producida en cualquiera de las esferas del pensamiento humano trasciende inmediatamente a todas las demás. Nunca se ha dado el caso de que una doctrina nueva, que aparece en el campo de la filosofía o de la ciencia, no trascienda al punto a todas las manifestaciones del pensamiento y de la vida, sin duda porque así lo exige el carácter orgánico de la humana naturaleza. A nuestra vista se está verificando actualmente un hecho que es la demostración palpable de lo que aseguramos. El movimiento revolucionario que en el terreno de las ciencias experimentales y filosóficas se realiza, bajo los diferentes nombres de positivismo, realismo, naturalismo, evolucionismo y otros semejantes, no se limita al espacio en que se produjo primeramente, sino que se extiende a la vida entera y a todas partes lleva su influencia. Estudiar su manifestación en el arte es el objeto del presente trabajo. Terminada por una especie de conciliación la encarnizada guerra entre el clasicismo y el romanticismo, hallábase el arte en cierto estado de relativo reposo, cuando de repente surgieron en él nuevas tendencias y aspiraciones nuevas que, bajo el nombre de realismo primero y de naturalismo después, han iniciado un período de lucha y desasosiego, del cual ha de surgir una profunda transformación del arte, a la que acompañará seguramente una renovación total de la estética. En la pintura, en la escultura, en la música y en la poesía, el movimiento revolucionario está iniciado, representándole en las dos primeras los realistas y los impresionistas, en la tercera la escuela de Wagner, y en la ultima el nuevo lirismo, los dramaturgos realistas y los partidarios de la novela naturalista, hoy acaudillados por Emilio Zola. La nueva revolución coincide con el movimiento romántico en la protesta contra la rutina académica, la tiranía de las reglas y preceptos y las imposiciones de la tradición clásica, y por consiguiente, en el espíritu de libertad que la anima. La imitación servil del modelo consagrado, la sujeción al canon oficial, el principio de autoridad en el arte, la fórmula tradicional, el precepto empírico e inmutable, son trabas tan aborrecibles para la nueva escuela como lo fueron para las batalladoras huestes del romanticismo; el arte académico, oficial, erudito y artificioso, que ahoga la personalidad del artista, mata la inspiración y la originalidad e impide el progreso del gusto, objeto es de sus encarnizados ataques; pero el principio a nombre del cual se levanta en armas nada tiene de común con el que alentaba a los románticos. ¡Cosa singular! La nueva escuela, furiosa enemiga del clasicismo académico, enarbola, sin embargo, la misma bandera que éste, y su programa en nada difiere del que desarrollaron los preceptistas del siglo XVIII. La imitación de la naturaleza, proclamada, aunque jamás realizada, por los clásicos, es el lema de la revolución novísima; lema que en nada se parece al idealismo desenfrenado que los románticos aclamaron como fórmula de emancipación. Para los románticos el arte era, ante todo, la realización sensible de lo ideal. La inspiración y la fantasía del artista, abandonadas a sí propias y no encerradas en límite alguno, debían disponer de la libertad necesaria para encarnar en formas artísticas sus concepciones, cualesquiera que fuesen. Era la realidad materia que a su antojo manejaba el artista, según las exigencias de su inspiración libérrima, y ninguna obligación había para él de amoldarse a las leyes de la naturaleza, ni tener en cuenta para nada la verdad. Con tal de que la obra resultase bella, sorprendente y conmovedora, y produjera en el contemplador el anhelado efecto, poco importaba que en vez de ser un trasunto de la realidad viviente, fuese el reflejo de un mundo fantástico y puramente ideal, lleno de fantasmas y quimeras, y sin otra realidad que la que podía prestarle la imaginación ardiente del artista. El arte era el ideal, y nada más; y no ya el ideal que en el seno de lo real palpita y de él arranca la mirada penetrante del artista, ni aquel otro que nace de la misma función creadora y es el sello de la personalidad del creador, que idealiza y embellece lo real simplemente con reproducirlo, sino el ideal que procede del capricho de una fantasía desordenada que a su antojo forma fantásticos y sonados mundos, semejantes a los delirios que el sueno o la locura engendran. Los realistas afirman todo lo contrario. Para ellos, el arte ha de arrancar de las entrañas mismas de la realidad; ha de ser la realidad percibida y sentida por el artista, y reproducida por su libre actividad en formas sensibles, tal como ella es, pero marcada con el imborrable sello de la original personalidad del que la reproduce. La única idealización legítima es, para la nueva escuela, esta impresión del carácter personal del artista en la obra, esta transfiguración de la realidad por la emoción del artista, en ella pintada con indelebles caracteres. La belleza de la obra de arte no consiste única ni primeramente, por tanto, en la belleza que puede poseer la realidad reproducida, sino en la belleza de la forma en que la representa el artista, en la belleza de la emoción personal en ella reflejada, o lo que es lo mismo en la belleza de la expresión. Reproducir fielmente la realidad, bella o no bella, que contemplamos, y expresar con originalidad la emoción que en nosotros produce y la forma que en nuestra representación mental reviste, es, según la nueva escuela, el secreto del arte y la razón verdadera del goce que engendra, nacido, no sólo del objeto reproducido, sino de la excelencia de su reproducción. Fácil es deducir de estos principios los cánones de la nueva escuela; que cánones tiene, por más que contra todo dogmatismo retórico y toda autoridad académica se rebele. Es el primero, que el artista se ciña siempre a la imitación exacta y fidelísima de la naturaleza, buscando en ella constantemente sus modelos, y no introduciendo en ella alteración alguna, por mínima que sea. Es el segundo, que el artista conserve su personalidad original, la independencia de sus impresiones y sus juicios, y procure manifestarla libremente en sus obras, sin someterse a pauta alguna ni a modelo consagrado por la tradición o la autoridad, ni tener otro modelo ni maestro que la realidad, ni otra guía que su personal inspiración. Donde se ven aunadas la fórmula clásica en lo que al concepto y finalidad del arte se refiere, y la romántica en lo que a la regla de conducta del artista atañe. Síntomas felices todos ellos de que, pasada la exageración propia del momento y depuesto el radicalismo que a todo movimiento de revolución acompaña, la nueva escuela, conciliando lo que hay de razonable en la doctrina clásica y en la romántica, podrá encontrar al cabo la fórmula de lo porvenir. Hasta hoy, la doctrina que examinamos no ha tenido aplicación en la arquitectura, arte que, definitivamente apartado de su antiguo simbolismo, y falto, hoy por hoy, de ideales definidos, apenas ostenta en sus obras finalidad estética y cada vez se confunde más con el arte puramente utilitario. No sucede otro tanto en la escultura y en la pintura, donde las nuevas tendencias comienzan a dar sus naturales frutos. En la escultura se está verificando una transformación notable. El canon hierático de la estatuaria gentílica desaparece de día en día y la escultura se aproxima cada vez más a la pintura. Aquella olímpica serenidad de la estatua antigua cede el puesto a una movilidad y una expresión marcadas. La fisonomía adquiere movimiento y vida; los labios se contraen por la risa o el dolor; los ojos (en los que se procura fingir la pupila) comienzan a tener mirada y movimiento; los cuerpos pierden su rígida inmovilidad y su sereno reposo, y la vida y la expresión circulan por ellos. El grupo escultórico adopta cierto carácter dramático; el traje moderno ya no se excluye de la estatuaria; y ésta no se limita a representar héroes y dioses, sino que se democratiza y reproduce todos los tipos de la humanidad y todas las escenas de la vida que le es permitido representar. El realismo rompe el molde clásico, obliga al escultor a inspirarse en el modelo vivo, y no en la antigua estatua, y pone a disposición de la estatuaria no el reducido mundo del Olimpo pagano, sino el mundo vastísimo de la forma humana en todos sus aspectos. En la pintura el movimiento es todavía más radical y más fecundo. Su regla hoy es la reproducción del natural. Ya no se pintan de memoria paisajes ideales, ni se reproducen frías y artificiosas academias, ni se retratan inertes maniquíes. La realidad viviente, directamente contemplada, es el único modelo del artista, y cuanto más acierta a reproducirla con toda su verdad, mayor es el aplauso que le otorgan los partidarios de la secta nueva. La pintura idealista va desapareciendo, y el pintor se complace principalmente en el paisaje, en el retrato, en la marina, en el bodegón, en el frutero, en la pintura de animales, en el cuadro de costumbres (mal llamado de género), en los estudios del natural, en suma, en la reproducción de la realidad que le rodea. La pintura de historia, que no puede ser realista en el sentido estricto de la palabra, lo es, sin embargo, gracias a la fidelidad minuciosa con que, auxiliado por la arqueología, el pintor reproduce exactamente el detalle histórico, el colorido local y de época, y a serle posible, la auténtica fisonomía de los personajes que en el cuadro figuran. Carácter distintivo de la pintura moderna es también la importancia dada al desempeño, el cuidado que se otorga al claro-oscuro, a la perspectiva, y sobre todo al color; el afán constante por conseguir el efecto pictórico, y la plasticidad y relieve que se da al cuadro, mediante la franqueza y bizarría de la ejecución . Trabájase con ahínco por hacer de la música un arte expresivo, y por llevar a ella la verdad en cuanto sea posible. Para esto se amplían sus elementos y recursos, dando a la armonía un valor que antes no tuvo, aumentando la importancia de la orquesta (acaso con detrimento de la voz), desarrollando cada vez más el campo de la música instrumental, y procurando reforzar los elementos dramáticos de la ópera. En la poesía la revolución es radical y profunda. Géneros enteros han descendido a la tumba o experimentado fundamentales transformaciones, siendo una tendencia general romper las vallas que a los géneros poéticos separaron, y sustituir con formas nuevas todas las antiguas. La poesía épica, en la acepción tradicional de la palabra, ha desaparecido acaso para no volver; la bucólica ha perdido sus antiguas formas clásicas, y los elementos que la dieron vida se confunden y aparecen en todos los géneros, pudiendo decirse que lo bucólico existe, pero la bucólica no; la sátira abandona su forma tradicional, reviste otras nuevas y se extiende por el campo de la prosa; la poesía didáctica ya no tiene razón de ser, y desaparece ante los libros de ciencia popular; la lírica rompe sus viejos moldes, y mezclándose con lo épico y lo dramático, da lugar a las más originales y complejas formas, produciéndose géneros como la dolora, el poema campoamoriano, el idilio moderno, y otras innumerables que ya no caben en ninguna de las clasificaciones de los preceptistas; la tragedia clásica ha desaparecido, y sus elementos se revuelven y confunden con los del drama y la comedia, en formas nuevas y complejas, al paso que la comedia propiamente dicha se aproxima al drama en repetidas ocasiones y éste con ella casi se identifica con frecuencia; y finalmente, la novela —que es drama, epopeya, sátira y lírica, todo en una pieza— crece en importancia y riqueza de formas de día en día, repartiendo con la dramática y la lírica el dominio del arte literario y reduciendo a perpetuo silencio la epopeya. En medio de esta confusión creciente, nótanse dos hechos constantes que dan señalado carácter a estos tiempos: el predominio de la poesía trascendental o docente, y el sentido realista y humano que la poesía va tomando, tanto en el fondo como en la forma. Quizá con exceso se acentúa la primera tendencia, pero el hecho no puede ponerse en duda. La poesía aspira a encarnar levantadas enseñanzas, a dilucidar graves problemas, a dar al pensamiento mayor importancia que a la forma; y el poeta que quiere alcanzar el triunfo, no descansa hasta que consigue despertar en quien lo escucha, no sólo el goce del sentido o la fascinación de la fantasía, sino la emoción intensa que el sentimiento engendra o la grave meditación y el interés profundo que el pensamiento trascendental produce. La poesía es hoy, además, eminentemente naturalista y humana, y en alto grado realista. En el teatro, en la novela, en la lírica, la realidad es la fuente en que se inspira, y dentro de ella sólo busca lo que es natural y humano. Lo maravilloso, lo fantástico, lo ficticio no interesan, y únicamente se aceptan si las formas en que se presentan son inmejorables [Nota del autor: España es una excepción en este cuadro; pero el movimiento romántico, a deshora iniciado entre nosotros, no causara estado, ni será otra cosa que un extravío pasajero de ciertos autores, no sin protesta aceptados por el público]. La lírica artificiosa o pueril, falta de sinceridad y sentimiento, no obtiene aplauso que no sea efímero, como tampoco la que todo lo fía a la pompa del lenguaje, y en cambio produce honda impresión el canto en que vibra poderosamente el alma del poeta o se reflejan sentimientos comunes a todos los hombres. Hoy no se tolerarían los trovadores provenzales, los imitadores de Petrarca, los poetas cortesanos de los tiempos de Luis XIV, ni los glaciales académicos de nuestro Parnaso del siglo XVIII. En cambio arrebatan el varonil acento de Núñez de Arce, la melancólica y profunda dolora de Campoamor, y la sentida vibración del alma de Bécquer, y arranca explosiones de entusiasmo el épico canto que en versos de titán dirige al ideal futuro Víctor Hugo. ¡Poesía y verdad! Esta fórmula de Goethe es el grito de guerra de las nuevas generaciones. ¡Afuera la ficción vacía, la fórmula hueca, el sentimiento mentido y alambicado, la imagen arcaica, el inútil follaje de palabras, el pueril concepto, el idealismo enteco, el giro rebuscado del académico, la artificiosa trova del cortesano! ¡Sea el arte la palpitación de la realidad viviente en el alma del poeta, la expresión espontánea y verdadera de la emoción personal del artista! ¡Surja la obra de arte del íntimo abrazo del sujeto y del objeto, de la fusión de la idea y la materia, y nazca lo ideal, no del vago ensueño o de la concepción delirante, sino de las entrañas de la realidad en que se oculta y de donde le arranca el vigoroso impulso del poeta! La realidad, y nada más que la realidad, ha de ser el modelo y el maestro del artista, y es inútil buscar belleza ni goce allí donde no aliente el verdadero sentimiento de lo natural y de lo humano. II Considerada en sus rasgos fundamentales, la nueva doctrina no puede rechazarse; pero, como toda doctrina revolucionaria, peca de exagerada y de exclusiva. Veamos en qué consisten este exclusivismo y esta exageración. La escuela realista o naturalista desconoce la variedad que existe en el arte en general y que trasciende a las artes particulares, variedad que se refiere a la finalidad de la producción artística. Aparte del fin general de toda obra de arte, que es realizar la belleza y de esta suerte causar en el ánimo del contemplador la emoción estética, las artes bellas pueden proponerse fines subordinados muy distintos. Hay, con efecto, obras de arte puramente estéticas, en las que el propósito del artista se reduce a producir la emoción estética, al paso que en otras se unen a este fin otros muy diversos y en alto grado trascendentales, como desenvolver una verdad, plantear un problema o proporcionar una enseñanza. Hay igualmente artes representativas que aspiran a reproducir en formas bellas la imagen de los objetos reales (en las cuales se comprenden las artes imitativas, descriptivas, etc.), artes expresivas, cuyo fin principal no tanto es reproducir la realidad exterior como manifestar lo que vive dentro de la conciencia del artista; y artes de ornamentación o puramente formales, que sólo tratan de causar placer mediante la libre y caprichosa combinación de formas, colores y sonidos, sin ánimo de representar ni expresar nada concreto. Ahora bien; no cabe desconocer que las doctrinas realistas y naturalistas no tienen igual aplicación a estas distintas manifestaciones del arte. Con efecto: si en las artes que se proponen representar objetos reales (escultura, pintura, poesía dramática, novela) es exigible al artista que se atenga fielmente a la realidad, y aun cabe otro tanto en las que expresan estados del espíritu (poesía lírica, música vocal); ¿cómo hacer iguales exigencias respecto de artes en que nada se representa o nada concreto se expresa? En la arquitectura, en la ornamentación escultórica, en las diversas formas de la cerámica, de la indumentaria, del mueblaje, de la jardinería; en los arabescos, en la mayor parte de las composiciones musicales que no se destinan al canto, es evidente que nada real se representa ni expresa, que el arte es mera combinación de formas bellas, de líneas, colores y sonidos, que en ninguna realidad han de inspirarse, porque a ninguna se refieren. Y aun en las artes expresivas y representativas, ¿puede negarse la legitimidad de las producciones de pura fantasía, en las que el artista deliberadamente se propone forjar creaciones caprichosas fuera de toda realidad? ¿Habrán de condenarse, a nombre del realismo naturalista, las ficciones del arte oriental, del greco-latino o del cristiano; los cuentos fantásticos, las pinturas puramente ideales, y todas las demás representaciones en que nada real se propuso reproducir el artista, por más que a la realidad forzosamente acudiera en busca de elementos y materiales para su caprichosa concepción? Tan cierto es esto, que el olvido de estas verdades está introduciendo lamentables errores en la música. Obstínanse los sectarios de las ideas nuevas, los partidarios de la llamada música descriptiva y de la escuela de Wagner, en dar a la música una significación que difícilmente puede tener. Por más que se diga en contrario, el placer que la música produce se origina en primer término de la armónica combinación de ritmos y sonidos, y sólo por vaga analogía, o ligándola con la poesía, hallamos en ella una expresión o significación concreta. La pintura y la escultura son imágenes, la palabra hablada o cantada es signo, pero el sonido musical no es en sí mismo ninguna de estas cosas. Una ilusión subjetiva nacida de una asociación de ideas e impresiones y reforzada por ciertas analogías, de suyo muy vagas, es la causa verdadera de que veamos en la música una pintura y un lenguaje. Cuando decimos que una serie de notas describe una escena natural o expresa un afecto del ánimo, o declaramos que existe una vaga relación entre la impresión que en nosotros causan esa escena y ese afecto y la que producen aquellos sonidos, o hallamos una semejanza real y objetiva entre los sonidos de la música y otros de la naturaleza, análogos a aquellos (como en las piezas en que se describe una tempestad, el ruido del agua, el canto de las aves, etc.), o simplemente somos víctimas de un engaño que proviene de saber, por la letra que a la música acompaña, lo que el canto significa, o de cierta relación muy vaga, y en alto grado subjetiva entre el tono general del canto y el afecto que en él se pretende expresar. Fuera de estos casos, y señaladamente en la música instrumental, es vano empeño sostener que la música expresa y representa algo concreto y real. Lo que entonces sucede es que, por razón de la misma variedad de la música y de su carácter en cierto modo material, cada cual interpreta los sonidos a su gusto y según el estado de su conciencia, y toma por lenguaje exterior el reflejo de su propio sentimiento, hallando admirablemente expresado por el músico lo que sólo existe dentro de su ser. Es, pues, evidente que la nueva doctrina sólo puede aplicarse a aquellas artes que son por naturaleza representativas o expresivas, y mejor aún, a las obras artísticas que tienen este carácter, y que, por tanto, el realismo o naturalismo no es una fórmula general, como se pretende, ni su aceptación supone la exclusión absoluta de arte idealista, cuya legitimidad, dentro de los límites debidos, es inatacable. Con estas reservas, la doctrina nueva es perfectamente admisible; pero importa todavía profundizar su análisis, porque, tal como se formula, la sana crítica puede oponerle graves reparos. Decir a secas que el arte debe inspirarse en la naturaleza y reproducirla fielmente en sus obras, no es formular una teoría artística completa. El arte no es la simple imitación de la naturaleza; es algo más, y precisamente porque lo es, se explica el placer que su contemplación despierta. Es un hecho evidente que multitud de objetos naturales que nos dejan indiferentes, o nos producen aversión, espanto o repugnancia, causan en nosotros verdadero goce si los vemos representados en la obra artística. Ahora bien; ¿cómo se explicaría este fenómeno si el arte no fuese más que exacta imitación de la naturaleza? ¿Cómo la simple copia había de causar efectos tan distintos de los que causa el original? No es menos notorio que reproducciones fidelísimas de la realidad, hechas por mano del hombre (como las fotografías y las figuras de cera), no producen emoción estética y a veces inspiran repugnancia. Luego no es posible sostener que la imitación de la naturaleza es el fin verdadero y el carácter distintivo del arte, ni que en la cumplida realización de este fin se halle el fundamento del goce estético. No queremos sostener, sin embargo, que la fiel representación de lo natural sea indiferente al arte. Cuando el propósito que guía al artista es reproducir objetos exteriores o expresar interioridades de su conciencia, es fuerza afirmar la necesidad de que la reproducción y la expresión sean exactas, y es indudable que la verdad que en ellas se advierta contribuirá poderosamente al goce estético. Con efecto, si la realidad reproducida es bella, mayor será el goce que su representación engendre, cuanto mayor sea la fidelidad con que reproduzca la copia las bellezas del original; y tanto en este caso como en el contrario, goce hallará el artista en competir con la naturaleza en poder creador y para el que contemple la obra en admirar la destreza del que la produjo. Pero esto no basta para explicar la emoción estética, la cual, ni es idéntica (sino casi siempre superior) a la producida por la contemplación de la belleza real, ni se limita en todos los casos al sentimiento de admiración que causa el talento del artista. La belleza de la obra artística y el goce que su contemplación engendra no pueden comprenderse sin tener en cuenta los elementos subjetivos y objetivos que en ella se encuentran. En la obra de arte, la belleza procede: en ocasiones del sujeto y del objeto (del artista y de la realidad que éste reproduce), y en ocasiones de la actividad del sujeto exclusivamente. La actividad del artista no es semejante a la de la máquina fotográfica; no es un simple aparato reflector que devuelve al exterior pasiva y mecánicamente la imagen que del exterior antes recibiera; es una actividad libre, espontánea, original, dotada de cierto poder modificador de los materiales y datos recibidos; es al modo de un espejo, dotado de cualidad tan maravillosa, que devuelve transfigurada y embellecida la imagen que refleja. El artista siempre es creador. Cuando, al parecer, se limita a reproducir el modelo vivo que contempla, en realidad lo transfigura. ¿Cómo? He aquí el misterio, de que él mismo no se da cuenta, ni los que contemplan su obra tampoco, pero que es evidente, sin embargo. Ved un paisaje, una figura cualquiera diseñada por el pintor; ved un personaje humano, o una escena de la vida, o un afecto del alma, representados por el poeta. Nada falta en ellos de lo que en realidad los distingue; nada hay tampoco que de la realidad no este tomado; y sin embargo, ¡qué nueva vida, qué extraño esplendor, qué indefinible colorido existe en ellos! ¡Qué singular y desconocida emoción despiertan en nosotros, no sólo distinta, sino superior a la que al verlos en la realidad nos produjeron! ¿Qué nuevo elemento hay en ellos que antes no advertimos? No cabe dudarlo: este elemento es el alma del artista impresa en la imagen; el sello de la emoción con que la percibió, y después la reprodujo; la acción del sujeto sobre el objeto, desconocida en su esencia, pero en sus efectos patente. Y si esto es notorio tratándose de la reproducción de objetos reales, que efectivamente existen, más lo es todavía cuando de libres y originales creaciones se trata. Cierto que estas creaciones, cuando al mundo real se refieren, tienen su base en la realidad y son combinaciones de datos de 1a experiencia, elaborados y compuestos en maravillosa síntesis por las facultades creadoras del artista; cierto que el paisaje ideal, el cuadro histórico o de género, el drama o la novela no reproducen realidades efectivas, pero sí están compuestos con datos de la realidad; y la composición de estos datos, la síntesis de estos elementos y factores son creación libre del artista. ¿Dónde existen los modelos de D. Quijote, de Hamlet, o de la Concepción de Murillo? Si por ventura los autores de estas creaciones inmortales tuvieron a la vista personajes efectivos, ¿quién se atreverá a afirmar que sus obras son meros retratos de los modelos? Sirviéronles éstos para reunir los datos experimentales que la fantasía no se inventa; pero el conjunto, la fisonomía especial, el carácter distintivo de la figura, obra son de su fantasía creadora, y lo que en tales figuras admiramos es la actividad del artista, es su creación personal, es el sello con que las marca indeleblemente, dándoles una vida y una belleza de que a lo sumo poseían el germen. Y no hay que decir que la verdad de estas afirmaciones sube de punto en aquellas obras de arte que no aspiran a la reproducción de ningún objeto real, como anteriormente hemos sostenido. En esta intervención de la personalidad del artista en la obra, en esta elaboración que la realidad experimenta dentro de la fantasía, en esta emoción que en la obra se refleja, consiste lo que se llama idealización artística. La escuela realista no lo ignora, pero no lo declara con la precisión suficiente; habla mucho de emoción personal, de originalidad, pero poco o nada de idealización, y a fuerza de encarecer la imitación de la naturaleza, parece olvidarse del carácter ideal de la obra de arte. Débese esto, sin duda, a una reacción lógica e inevitable contra la antigua teoría del ideal. Repugna con razón a la nueva escuela ver en el arte una especie de visión fantástica o revelación divina, cuyo resultado es encarnar en la obra un ideal preexistente, la imagen de un arquetipo supremo, que sirve de norma y criterio al artista para corregir las imperfecciones de la realidad y crear algo más bello y perfecto que las creaciones de la naturaleza. En esto procede con perfecto derecho la nueva escuela. La belleza absoluta, el divino arquetipo que la inteligencia contempla en una especie de visión estática, son creaciones fantásticas de la escuela platónica, que no resisten al espíritu crítico de la ciencia moderna. Es cierto que existe un ideal de belleza; pero no un ideal absoluto, universal, abstracto, extraño y superior a la realidad, sino una serie de ideales parciales que corresponden a cada grupo de objetos y que son otros tantos tipos específicos que la inteligencia elabora y representa la fantasía en imagen, en vista de los datos de la experiencia, reuniendo en un ejemplar ideal las bellezas y perfecciones diseminadas en los individuos y en ellas mezcladas con defectos. Estos tipos específicos sirven al artista (mas no por un trabajo puramente reflexivo, sino por una especie de intuición genial que se revela en lo que llamamos gusto) para distinguir lo bello de lo feo, y crear imágenes perfectas en lo posible, en las que lo feo quede oscurecido y lo bello llevado al más alto punto, y cuando esta intuición de lo ideal es viva y poderosa en él, la idealización, el embellecimiento de lo reproducido o creado por el artista surge espontáneamente del fondo de su espíritu y se refleja en la obra sin esfuerzo alguno. Pero, aparte de esta idealización consciente, mediante la cual el artista crea ejemplares bellos o embellece los objetos reales que reproduce, existe otra idealización, que es la única que los realistas conocen, y que proviene solamente de la emoción personal y de la destreza del artista. Hay de singular en ella que, sin alterar el artista en lo más mínimo el objeto representado, sin despojarle de las deformidades que pueda tener, sin acrecentar deliberadamente las bellezas que encierre, sino reproduciéndolo fielmente al parecer, lo embellece y transfigura, sin embargo, simplemente por el primor de la ejecución, por la emoción con que traza su diseño y por el sello de originalidad que en él imprime; lo cual se observa, no sólo en la reproducción de objetos reales, sino en la libre creación de objetos que tienen su base en la realidad, pero que en ella no existen, como acontece, por ejemplo, en los caracteres y sucesos dramáticos y novelescos. Este género de idealización, mal conocido por los estéticos antiguos, es en sí indefinible, pero evidente. En obras de esta naturaleza, no es el asunto lo que se admira, sino la ejecución, como ya hemos dicho, y así se explica el fenómeno antes expuesto de que agrade en el arte lo que en la realidad no causa efecto. De aquí se desprende también la legitimidad de lo feo, de lo ridículo, de lo inmoral en el arte, que, no siendo en sí mismos elementos bellos, producen, sin embargo, la emoción estética por la excelencia de su reproducción y por la transfiguración que experimentan al pasar por la mente del artista. En casos tales, puede afirmarse que la representación artística, siendo perfecta, es en sí misma una idealización, y que la belleza del arte no reside primera y principalmente en lo representado, sino en la manera de representarlo. Fácilmente se desprende de aquí que si la imitación de la naturaleza es condición indispensable en las artes representativas y expresivas, ni a ella se reduce el arte, ni en ella consiste únicamente la causa del placer estético. Si el artista no posee una personalidad original y vigorosa; si no acierta a expresar la emoción que en él causa el objeto que trata de representar o el estado de conciencia que pretende expresar; si se limita al papel pasivo de máquina fotográfica, su obra no tendrá otra belleza que la que pueda poseer lo que en ella ha representado, y pasará de la categoría de obra de arte a la de mera reproducción mecánica de lo natural. Por eso se dice, no sin razón, que el arte es producto del sentimiento, porque obra que no está sentida, obra en que no hay emoción, es obra sin vida y sin carácter, que difícilmente posee belleza verdadera. El arte no es, pues, mera idealidad ni copia servil de lo real; es idealización de lo real por la fantasía creadora, la emoción viva e intensa y la personalidad activa y vigorosa del artista, y también realización sensible de lo ideal que el artista, con mirada escrutadora, sabe adivinar en el seno mismo de la realidad. La realidad es, sin duda, la base del arte, sobre todo en las artes representativas y expresivas; la realidad es la verdadera fuente de inspiración del artista y a ella debe amoldarse, aun cuando con mayor libertad crea: el ideal brota del consorcio amoroso de la realidad con el alma del artista, y no de especulación abstracta o de extravío delirante; el arte es, por tanto, aun cuando más realista parece, transfiguración del objeto en la conciencia del sujeto, reproducción exterior de la realidad por el sujeto, elaborada y transformada en región desconocida y por ignorado procedimiento, y devuelta al exterior con el sello de la personalidad del artista que la embellece, la idealiza y la trueca en fuente de emoción viva y profunda. Representación en unos casos, creación en otros, idealización siempre, el arte, como la belleza, es juntamente subjetivo y objetivo, y del consorcio y relación del sujeto y del objeto brota; pero nunca es mero trasunto y copia del objeto, ni caprichoso engendro del sujeto, pues aun cuando nada objetivo represente, en la realidad tiene su base. Toda fórmula absoluta, toda doctrina exclusiva en materia artística es, por tanto, radicalmente falsa, y el idealismo absoluto, el realismo absoluto, el romanticismo y el clasicismo merecen igual censura a los ojos de la sana filosofía. El idealismo es verdadero solamente en cuanto afirma el carácter ideal de la obra de arte; el realismo lo es en cuanto declara que no hay arte posible fuera de la naturaleza, y en cuanto pone de relieve la importancia de la personalidad del artista, en la obra reflejada; pero uno y otro se equivocan cuando exageran sus principios. Por eso, la fase novísima del realismo, la que lleva el nombre de naturalismo, peca gravemente, como procuraremos demostrar. III Entre el realismo y el naturalismo no hay verdadera diferencia de principios, como su mismo nombre lo indica, pues realidad y naturaleza son términos idénticos. El naturalismo, tal como lo formulan en pintura los llamados impresionistas, y tal como lo mantiene en la novela la escuela de que Zola se reputa jefe, no es en rigor otra cosa que la demagogia del realismo. El naturalismo se asemeja al clasicismo y al romanticismo en su afán de fijarse solamente en un aspecto de la realidad, prescindiendo de todos los demás y reduciendo el arte a límites estrechos y arbitrarios. Así, a la manera que el clasicismo sólo gustaba de lo heroico, de lo épico, y el romanticismo se enamoraba de lo ideal y lo legendario, y uno y otro no querían descender de las altas cimas, el naturalismo sólo se complace en lo vulgar, lo ruin y lo pequeño; y así como para aquellos no había arte fuera de lo grandioso y elevado, éste cifra su empeño en reproducir los más groseros y repugnantes aspectos de la realidad, viniendo a ser en ocasiones una especie de idealismo al revés. La exageración es la nota distintiva del naturalismo, y esta exageración nace de un punto de vista parcial en que se coloca, debido a un espíritu de reacción y de protesta. No parece sino que, cansado el ingenio de mantenerse en los azules espacios y las altas cimas, goza en revolcarse sobre el fango, y que lo único digno de ser representado en el arte es lo vil y repugnante. En vez de limitarse a declarar la legitimidad de lo pequeño, de lo vulgar, de lo feo, en el terreno del arte, siempre que se presente con originalidad, con talento y dentro de los límites del gusto, la nueva escuela se complace en revolver las inmundicias de la vida y sacarlas a público teatro en sus más soeces y repulsivos detalles, haciendo de lo que sólo en secundario término puede admitirse en la pintura, el asunto capital del cuadro. Hay en esto cierto alarde de atrevimiento un tanto pueril que se parece al empeño que el niño pone en hacer todo lo que se le señala como impropio e inconveniente. El amor al escándalo y a la notoriedad entra por mucho en estas audacias de los enfants terribles del naturalismo. Parece que por naturalismo no se entiende la representación, verdadera y bella a la vez, de todo lo real, sino la minuciosa pintura de lo repugnante y lo feo. Muéstrase verdadero empeño en hacer objeto del arte lo que le es más repulsivo, y en alardear de tosquedad y grosería en el fondo como en la forma. Olvídase de esta suerte que si es cierto que todo lo real cabe en el arte, su reproducción ha de encerrarse en los límites del buen gusto y del decoro; que no es de absoluta necesidad buscar los asuntos más escabrosos y prescindir deliberadamente de lo que es noble, elevado y bello por sí mismo, para complacerse en lo vil y en lo grosero; y que sin necesidad de falsear ni alterar la naturaleza, cabe enbellecerla, escogiendo los aspectos y momentos estéticos que presenta y dejando en la sombra los detalles feos y vulgares. Por tales caminos se va a un enaltecimiento de lo repulsivo que a nada conduce y a una degradación evidente del arte. Y no es que neguemos la legitimidad artística de lo feo y de lo inmoral; pues de la misma manera que en los límites del arte decorativo y del arte idealista consideramos legítimo lo falso y lo fantástico, creemos que lo feo y lo inmoral caben en el arte, siempre que el artista sepa presentarlos y siempre que no se prescinda del carácter social del arte. No pertenecemos al número de los que creen que el mal y la inmoralidad son antiartísticos por naturaleza; teniendo en cuenta que el arte es social y que sus producciones se dirigen al público, rechazamos las que entrañen consecuencias inmorales o sean ofensivas a las buenas costumbres; mas no lo hacemos bajo el punto de vista estético, porque dentro del arte igualmente legítimos son un cuadro místico de Ribera y un fresco escandaloso del Museo Pompeyano. Reconocemos que la representación del mal puede ser artística y bella, ora por la excelencia del desempeño, ora por la belleza real que las manifestaciones del mal pueden ostentar; y no exigimos al artista que sólo represente el bien, o que pinte el mal vencido y humillado siempre, pues el arte no está obligado a lecciones de moral, como se piensa. Sólo le exigimos a nombre de la moral social que no haga la apoteosis del crimen, ni idealice el vicio de manera tal que le haga simpático. Por esta razón no participamos de la opinión de los que combaten el arte naturalista porque representa en toda su desnudez los vicios e inmoralidades sociales; antes pensamos que más moral es esto que la hipócrita ocultación de estos mismos vicios. Otro tanto decimos de lo feo, lo monstruoso y lo deforme, cuya legitimidad artística no es posible poner en duda. Pero así como la representación del mal tiene un límite, que es el respeto debido a la moral pública, la de lo feo y lo repugnante está limitada por el buen gusto, del cual se olvidan los apóstoles del naturalismo. El buen gusto, cualidad más instintiva que reflexiva, sometida a un código no formulado en leyes y cánones concretos, pero que se impone a la sensibilidad y a la inteligencia del hombre culto; variable, sin duda, dentro de límites muy amplios, pero dotada de universalidad y permanencia en medio de sus mudanzas; adquirida por la acción de la experiencia, de la educación y del hábito, más que por teóricas enseñanzas, es la cualidad a que corresponde determinar en cada caso hasta dónde puede llegar el artista en la representación de los aspectos inferiores y antiestéticos de la realidad. Fijar preceptos en esta materia es imposible; lo único que cabe decir es que en el arte se puede representar todo, a condición de saber hacerlo en forma conveniente, y que así como en los negocios de Estado la buena forma es el todo, como dice el adagio vulgar, en materia artística todo depende de la forma, y nada hay que no pueda hacerse y decirse si el artista acierta a elegir el procedimiento adecuado para el caso. La historia del arte confirma cumplidamente esta verdad. No hay deformidad física, perversidad moral, vicio repugnante, torpeza ni inmundicia que no haya sido aceptada con aplauso si el artista ha sabido representarla. Lo que hoy escandaliza a los tímidos en los cuadros realistas y en los dramas y novelas de los naturalistas franceses no excede en audacia a lo que hallamos en los artistas antiguos. Ningún autor de nuestros días compite en inmoralidad y cinismo con Safo, Anacreonte, Aristófanes, Catulo, Virgilio, Ovidio, Petronio, Boccaccio, Quevedo, el autor de la Celestina, Rabelais y otros insignes ingenios que fuera prolijo enumerar. ¿Qué novela de Adolfo Belot, de Flaubert, de Zola o de Goncourt aventaja en pinturas escandalosas al Satiricón de Petronio, al Decamerón de Boccaccio, a la Tía fingida de Cervantes, a la Celestina, a La lozana andaluza o a las novelas de doña María de Zayas? ¿Qué drama de Alejandro Dumas (hijo) o qué vaudeville francés puede emular con las producciones de Aristófanes, de Plauto y de Terencio? ¿Ceden en la crudeza de la pintura y en la infamia del pensamiento la oda de Safo a la mujer amada, no pocas composiciones de Anacreonte, la égloga virgiliana Formosus pastor Corydon, y las poesías de los elegiacos romanos, a las novelas tan execradas: Mademoiselle Giraud ma femme, Mademoiselle de Maupin, La femme de feu y Madame Béclard? Al cabo en éstas el vicio se presenta para que inspire horror, mientras en aquéllas, velado por los primores de la forma, aparece hermoso e incitante. Lo que explica el aplauso que al arte antiguo se concede y la abominación con que el nuevo es acogido, es una circunstancia de que desgraciadamente se olvidan los naturalistas. El arte antiguo sabía decir bellamente las cosas; el arte moderno, confundiendo la naturalidad con la rudeza y la poesía, y haciendo torpe menosprecio de la forma, une a lo repugnante del objeto que pinta la tosquedad y desnudez de la pintura, y se coloca, por ende, fuera de las condiciones del arte. He aquí el verdadero pecado del naturalismo. No contento con preferir a los asuntos elevados y bellos los repugnantes y deformes; no contento con rebuscar con pueril empeño todas las inmundicias, se obstina en ser vulgar y prosaico en la forma, en prescindir de toda idealización artística, en emplear, no el lenguaje elegante y culto del arte, sino el grosero lenguaje del vulgo. Cuidaban los antiguos de disimular la deformidad del fondo bajo la excelencia de la forma, sirviendo el veneno en cincelado vaso; empéñanse los modernos en encerrar la inmundicia en tosca vasija de barro grosero, que aumenta sin necesidad la repugnancia. Y no pocas veces, siendo bello el pensamiento que desarrollan, conmovedora la acción que narran, poético el cuadro que pintan, oscurecen estas cualidades con la brutal franqueza del diseño y la rudeza del colorido, como en L'Assommoir de Zola se puede observar. Menosprecio de la forma; olvido del gusto; afectada desnudez en la pintura; artificiosa grosería del lenguaje; marcado empeño en llevar al arte únicamente lo que hay de feo, vil y repulsivo en la realidad, he aquí los fundamentales errores de la escuela naturalista. Que no son consecuencia lógica y necesaria de los principios de la estética realista, es cosa evidente; a la exageración que a todo movimiento revolucionario acompaña es fuerza, por tanto, atribuirlos. Es indudable que si las exageraciones del naturalismo prevalecieran, el arte caería en profundo abismo. Desaparecerían al punto, condenadas por el exclusivismo de la escuela, las obras de arte que, no pretendiendo reproducir la realidad, sino las libres creaciones de la imaginación humana, satisfacen esa llamada aspiración del hombre a lo ideal, que es en rigor la manifestación del instinto de lo mejor y de lo perfecto, del amor al bien que se goza en contemplar la realidad idealizada, sublimada, despojada de sus imperfecciones y que constituye una necesidad imperiosa de nuestra naturaleza. Las artes de puro ornato, las artes ideales, como la música instrumental, por ejemplo, no tendrían razón de ser dentro de una tendencia que rechaza todo lo que no sea fiel reproducción de la naturaleza. El abandono de toda idealidad, el menosprecio sistemático de la forma, la afición a hacer alarde de originalidad y de destreza en la pintura de lo feo, lo repugnante y lo grosero, engendrarían un arte prosaico, pedestre, falto en absoluto de todo elemento ideal y poético, revestido de formas rudas, en el cual el goce estético quedaría reducido a la admiración que produjera la habilidad del artista. Si tales extravíos alcanzasen el triunfo, el arte no tendría razón de ser. Confiamos en que no sucederá así. Todo movimiento revolucionario trae a la vida un principio nuevo y fecundo, envuelto en lamentables exageraciones, y después de la fiebre del primer momento, el principio queda y las exageraciones pasan. Esto acontecerá con el realismo. El naturalismo, que es la demagogia de la escuela, no prevalecerá, y el principio fundamental del realismo, combinado con lo que hay de verdadero en el idealismo, será la base de una nueva estética y de un arte nuevo. El arte idealista quedará encerrado en la esfera que le es propia, y a las artes expresivas y representativas se exigirá con razón que se inspiren en lo real y fielmente lo reproduzcan, pero con aquel sello de idealidad que a la obra imponen la emoción profunda y la personalidad original del artista, y con aquellos limites que exige el buen gusto. La forma libre de afectación y de artificio, de hinchada pompa y de académicas y convencionales fórmulas, será expresión natural, sentida y elocuente de la idea, revestirá todos los aspectos que sean necesarios, recorrerá todos los tonos, desde el más solemne y magnífico hasta el más familiar y sencillo, según el asunto lo exija; pero no descenderá a la vulgaridad y la grosería, ni se manchará con las inmundicias que le afean en las producciones de los naturalistas. Ningún objeto real quedará excluido del arte, y aun lo feo, lo horrible y lo malo en él tendrán cabida, con toda su verdad y en toda su desnudez; pero no serán, como se pretende, objeto único de la inspiración del artista, y al ingenio y talento de éste quedará confiada la misión de prescindir de ellos cuando convenga o representarlos en formas tales que les hagan aceptables al sentimiento estético. Rotas quedarán las trabas retóricas, las fórmulas académicas, los preceptos convencionales y arcaicos, pero el decoro y el gusto permanecerán como supremas leyes e infranqueables limites del arte. Entonces será el arte libre e ideal combinación de elementos y formas reales, cuando a representar la realidad no se consagre; y en el caso contrario, fiel reproducción de la realidad en todas sus fases, con su mezcla de luz y de sombra, de bien y de mal, de fealdad y de belleza, embellecida é idealizada, sin falsearla, por la imaginación, la sensibilidad y la inteligencia del artista, que al reproducirla al exterior, marcada con el sello de su originalidad poderosa y revestida de formas bellas, habrá creado esa belleza, en sí misma inexplicable, que no procede solamente del objeto, ni tampoco del artista, sino del contacto y choque de ambos elementos, y que es a la manera de fusión íntima y armónico consorcio de la materia con la idea, concertadas en la forma. La realidad como materia, fundamento y fuente de inspiración del arte; la personalidad, la idea, el sentimiento y la fantasía del artista como elementos activos que elaboran aquélla; la forma como instrumento de idealización; la belleza como fin; la verdad como ley; el decoro y el gusto como límites y frenos: tales son los elementos que, debidamente concertados, han de cooperar a la aparición de esa creación espléndida que se llama el arte, que nunca se realizará cumplidamente por los procedimientos que el idealismo le traza o que el naturalismo le impone, sino por los que se originan del racional consorcio entre lo que hay de fecundo y verdadero en la tradición idealista y lo que de verdadero y fecundo tiene la doctrina realista, cuyo principio fundamental —la reproducción exacta de la naturaleza— será de hoy más la base de la estética, siempre que se complete con el principio de la idealización, debida a la actividad libre, creadora y original del artista, y manifestada principalmente en la belleza de la forma. Mayo de 1879 Publicado en 1879 en la Revista de España. Obras de D. Manuel de la Revilla. Madrid: Imprenta Central, 1883. Pp. 147-168. |
| © José Luis Gómez-Martínez |
| Ensayo Home Page | Antología del Ensayo | Repertorio de Pensadores |