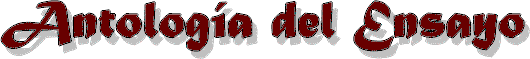 |
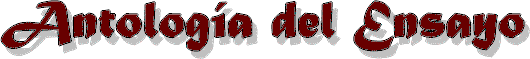 |
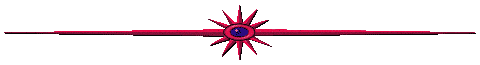 |
| María Elena Walsh |
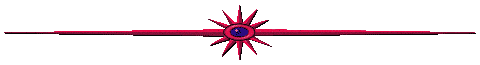 |
"El paraíso escandinavo" Suecia es idéntica a Greta Garbo. Pero hace mucho que le garabatean bigotes e inscripciones perversas al bellísimo retrato y le estampan a fuego el sello del estereotipo: "corrupción-alcoholismo-suicidios". Los adscriptos al mundo comunista se esmeran por denigrar a esas "socialdemocracias burguesas" ¡para colmo vecinas! a las que no perdonan una justicia adquirida sin purgas ni proclamas ni liquidación de disidentes, que cometen el exotismo de conservar vivas sus monarquías ornamentales y constituyen un bloque ligado por la afinidad y la cooperación y no por el expansionismo. Nosotros en cambio solemos calumniarlas escudándonos en otro estereotipo, un abrigado complejito de superioridad que atribuye excluyentes méritos a la raza latina, sobre todo el de su supuesta calidez. Sin embargo, la frialdad escandinava oculta el único calor humano digno de ese nombre: el que se traduce en el más libre y equitativo de los sistemas sociales del planeta. La fantasía de lo paradisíaco transcurre habitualmente en islas tropicales, con el concurso de esclavas (o conejitas) que suministran refrescos alcoholizados al ocioso destinatario, mientras un negro (o indio) lo abanica, y floridas bailarinas (orientales) se mecen para regalo de su latina sensualidad, al son de melodías tañidas por músicos no sindicalizados. Es difícil sustituir este desgraciado cliché por la austera utopía escandinava, que no cayó de un cocotero sino que fue fundada sobre el trabajo, donde no persiste más servidumbre que la de las máquinas y la de una burocracia insólitamente razonable: un paraíso del que han sido barridas la indigencia, la fealdad y la represión. El mal programado visitante se sorprenderá de entrada porque lo primero que verá, en el Aeropuerto de Estocolmo, no será un bazar erótico sino una guardería infantil. Y a pocos pasos los baños, de celestial higiene y primoroso equipamiento, destinados no sólo a D y C sino además a lisiados y a toilette y descanso de bebés. Al entrar en uno de estos tan indispensables como poco mencionados reductos, donde todo favorece la meditación, una se pregunta: ¿A qué le llamamos cultura? ¿Al ballet clásico y las conferencias o al respeto de nuestras sagradas biologías? El concepto de cultura, generalmente devoto de tradiciones y temeroso del cambio, debe modificarse para entender a estos pueblos cuya principal preocupación es el respeto por la persona, incesantemente proyectado hacia el futuro. Es necesario recuperar la noción de que cultura es todo lo que el hombre hace por su progreso y su dignidad, no sólo la producción de obras artísticas a menudo desentendidas de la desdicha de infinitos congéneres. Para los estados escandinavos no hay ser humano desdeñable: niños, discapacitados, ancianos, refugiados, inmigrantes, alcohólicos, estudiantes, no-fumadores, peatones, dementes o escritores. A todos alcanza la protección, no en forma de dádiva ni al azar, sino mediante una radical distribución de la riqueza a través de los impuestos. Introversión, religiosidad, rigores climáticos y escasez de lo que llamamos "vida nocturna" obligan a sus habitantes a una prolongada estada hogareña, pero el concepto de familia no se contenta allá con la reiteración de eslóganes sino que se concreta en un programa de protección total de la tribu. Sería fatigoso y un tanto deprimente enumerar todas las leyes sociales porque todas existen y se cumplen. Desde la licencia por maternidad para ambos cónyuges hasta el honorable alojamiento de ancianos, pasando por guarderías gratuitas, vacaciones pagas para el ama de casa y becas para todo el que quiera estudiar a cualquier edad, amén de honorarios médicos y gastos en prótesis y medicamentos reembolsados casi en su totalidad, y la prohibición de castigos corporales a los niños. Es necesario aclarar, para uso de prejuiciosos, que impera en Suecia una rígida "ley seca" que obliga a quien desee empaparse a realizar tan costoso peregrinaje que al acceder al estado de beodez no sería digno de sanción sino de aplauso. Y que la célebre abundancia licenciosa no es tan accesible al hambriento sátiro meridional como él supone, y que no ofende pública ni privadamente a pudorosas sensibilidades foráneas, las mismas que suelen ser impermeables, por ejemplo, al espectáculo de la miseria. —¿En qué nivel social vivimos? —pregunto a mis amigos uruguayos, modestísimos residentes en Suecia, que me hospedan en uno de los tantos gestos de generosidad allá recibidos. —En el equivalente a la "villa miseria" —me contestan, reclinados en su abundante balcón donde no cultivan enrejados ni ropa tendida sino geranios, albahaca y perejil. La "villa" es Jakobsberg, en las afueras de Estocolmo, una serie de adustos monoblocks que conceden poco a la apariencia pero albergan más de lo que una familia necesita para su completo bienestar físico y espiritual. Los niños juegan en la guardería o en los espacios verdes que rodean a las torres cuyas ventanas dan todas al exterior. El tránsito es relegado a la ruta, a prudente distancia. Se trata de una ciudad satélite autoabastecida por un centro comercial que calca la opulencia y pulcritud de las tiendas capitalinas, con un servicio de trenes que llegan implacablemente a horario, como en los cuentos de Calleja de nuestra infancia. Sería un barrio "lumpen": refugiados (no sólo por razones políticas sino religiosas o raciales), inmigrantes, obreros de todas las razas, las mismas que en París se repliegan en sórdidas villas de desperdicio, que allí se cruzan por los apacibles senderos o en los sótanos de los edificios donde comparten lavaderos y secaderos de ropa... y de coches. El Estado dio a mis amigos facilidades para pagar "a cien años" un departamento de tres episcopales ambientes, dos baños y una vasta cocina donde se practica la costumbre popular de comer sin que la o el encargado de las tareas se retraiga de la conversación. Lo han amueblado también gracias a créditos a cien años y con muebles usados que los vecinos abandonan o regalan. Debieron aprender el idioma y para eso fueron subvencionados. (Es destacable la voluntad de los escandinavos por conservar sus rasgos de nacionalidad, empezando por el idioma, aunque sólo lo practiquen escasos millones de personas.) Y, como es lógico, mis amigos también debieron trabajar, y tuvieron la suerte —una suerte oficialmente favorecida— de desempeñarse en sus respectivas profesiones. No suelen comprar discos ni libros, no sólo porque están encarecidos como en todas partes, sino porque se ha apaciguado en ellos la fiebre adquisitiva que nuestra permanente inseguridad nos inocula, y además porque la biblioteca vecinal les presta todo lo que necesiten. De más está decir que no se trata de productos residuales de biblioteca de barrio sino de un catálogo literario y musical perfectamente actualizado. La red de bibliotecas populares contribuye por su parte al fomento de la obra de muchos escritores, mediante la regular adquisición de sus obras. Los suecos tienen fama de ser grandes consumidores de poesía. Una televisión digna y la práctica de hobbies y artesanías domésticas completan el equipaje necesario para navegar la interminable noche nórdica. No suele haber servicio doméstico pero las tareas son compartidas sin distinción de sexo. Falta de convencionalismos, organización en el aprovisionamiento y los habituales artefactos contribuyen a evitar innecesarios y mal repartidos ajetreos. Un joven compatriota se gana la vida dando clases de música (en una escuela del barrio, lo que le ahorra gastos y fatigas de traslado y prolongada ausencia del hogar, como a la mayoría) y decide probar suerte en el mejor conservatorio de Suecia para perfeccionar sus verdes conocimientos. Entre centenares de postulantes es de los pocos que aprueban el examen de ingreso, como corresponde a la excepcional habilidad de los músicos "orejeros" de estas orillas. La victoria lo alegra pero también lo apabulla y aduce que no podrá estudiar porque debe trabajar para mantener a sus hijos. La "burocracia" sueca le responde que le seguirá pagando el sueldo mientras se dedique exclusivamente al estudio. Y entonces termina de aterrarse, porque vivía feliz librado a su bohemia inspiración apartada de adultas disciplinas. En esta apelación a la responsabilidad individual radica uno de los peligros —¡dichoso peligro, en el que algunos querríamos naufragar!— del paraíso escandinavo. Si la comunidad a través del Estado suprime angustias y escollos, nos deja en cueros con nuestra conciencia y a solas con nuestras reales capacidades. ¿A quién vamos a atribuirle un posterior fracaso? ¿A la pobreza? ¿A la familia? ¿A que la culpa la tuvo Perón? Ya insinuamos que para los escandinavos cultura significa una manera de hacer más habitable el mundo y conviven con un arte expresado en diseños y artesanías cuya estética y calidad son oficialmente controladas, y no por burócratas. La belleza de muebles y enseres parece un intento de sustituir ese sol siempre añorado, y la pasión por las plantas de interior, presentes hasta en los talleres fabriles, contribuye a crear una permanente primavera íntima. Por eso en la Casa de la Cultura de Estocolmo se realizan exposiciones no de lo que solemos llamar obras de arte sino de otras que tienen distinta valoración, por ejemplo la integración de los ancianos a una sociedad que generalmente los aísla e inutiliza. Se exhiben obras de jubilados de ambos sexos: algunos trabajan a la vista del público, en telares o embadurnando inmensas hojas de colores. Si no nos constara la absoluta honestidad de este pueblo podríamos sospechar que se trata de una de esas pirotecnias destinadas a engañar a los visitantes acerca de las bondades de determinado régimen. Pero el sueco no es un régimen sino una verdadera democracia, indiferente a los aspavientos de la propaganda. Formando parte de la misma integración de la industria y la artesanía como artes al servicio de la vida, se exhiben muebles y enseres para uso de ancianos y discapacitados: sillones, mesas, lámparas con lupas que podría firmar el más audaz de los artistas plásticos. En cuanto al temperamento taciturno y tortuoso de los suecos, no querríamos tocar de oído sino dejarlo en manos de su más implacable pintor y máximo artista contemporáneo, Ingmar Bergman. La visitante no ha tenido tiempo de constatar sino una recatada e inalterable cordialidad. Si suelen incurrir en dramáticas crisis personales no creo que se deba al exceso de organización sino a causas que escapan a nuestra comprensión, como "la problemática de los ricos". Pero sólo con indecente mala fe podemos suponer que la equidad social es causante de otras desdichas. Lo que sucede es que no hay sistema capaz de remediar amores contrariados, dudas religiosas, sensación de fracaso o vértigo metafísico. Ése es otro cantar. Es comprobable a cada paso una conmovedora honradez en todas sus expresiones. Aquel que haya conocido a un "chanta" sueco es sencillamente un perseguido por la desgracia: también pudo habérsele caído una cornisa en la cabeza o errar al PRODE por un punto. Las personas normales no corremos ese riesgo. Ministros o funcionarios renuncian cuando no han podido cumplir sus promesas. Todos parecen ignorar la jactancia o la mentira, y entre los más lúcidos reina un santo horror del consumismo y el materialismo. Son básicamente humanistas, virtud cultivada en medio de una paz más que centenaria, y la respetable riqueza nacional acumulada a pesar de o gracias al equitativo reparto les permite prestar abundante cooperación a las zonas desfavorecidas del planeta, como consta en los programas de UNICEF. Al tener en gran parte solucionada la lucha por la vida necesitan enrolarse en la lucha por la Vida y son, por ejemplo, fervientes ecologistas. La insólita confianzudez de los pájaros, nos explica alguien, se debe a que desconocen la existencia de hondas, tanto como los suecos ignoran lo que solemos llamar "persecuta" represiva de ninguna especie. Mis amigos orientales llevan más de tres años de residencia, por lo tanto tienen derecho al voto (y a ser elegibles) y ya han votado... por carta. En el correo del barrio contemplo pálidamente las coloridas carpas que ofician de cuartos oscuros y, con los ojos húmedos de porvenir, me traigo unas boletas de recuerdo, junto con mi gratitud por haber recuperado algo que creía perdido para siempre: la esperanza. Los países escandinavos "nos calientan el corazón", como el personaje de Brassens, porque nos aplacan el escepticismo —ése sí suicida— que nos lleva a creer que el hombre es incapaz, por innata fatalidad, de organizar su supervivencia. Los nórdicos no son seres superiores, son criaturas como todas. Imaginar diferencias genéticas significa recurrir al peor de los estereotipos: el racista. Si ellos pueden, otros también podrían, sin necesidad de pertenecer a la estirpe de Superman. No se trata necesariamente de imitar el modelo escandinavo, pero es preciso admirarlo sin mezquindad ni prejuicio para recuperar la fe en el maltratado género humano. La vital laboriosidad de nuestro propio pueblo, esos privilegios naturales que ensalzamos con razón, un origen democráticamente igualitario pese a todos los fracasos, nos permiten incurrir en el optimismo de creemos capaces de alcanzar algún día parecido grado de civilizada convivencia. Clarín, 8 de noviembre de 1979. |
| © José Luis Gómez-Martínez |