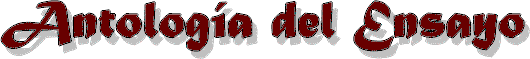 |
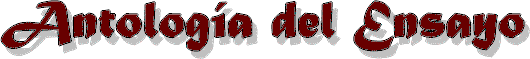 |
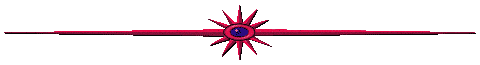 |
| Manuel de la Revilla y Moreno |
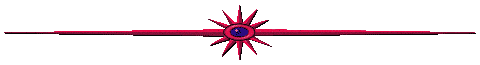 |
"La tendencia docente en la literatura contemporánea" Dos grandes problemas preocupan hoy a artistas y literatos y son objeto constante de polémica en la prensa y en las asociaciones científicas. Versa el uno sobre la naturaleza de la concepción artística, y el otro sobre el fin que la obra de arte puede proponerse, y dan lugar: el primero a dos grandes escuelas, la idealista y la realista; y el segundo a dos poderosas tendencias, la representada por los partidarios del arte docente, y la que se simboliza en la conocida fórmula: el arte por el arte. A ocuparnos de estas últimas, circunscribiéndonos a la esfera literaria, se encamina el presente estudio. Defínese por todos los estéticos el arte bello como realización de la belleza en formas sensibles, y este concepto unánimemente aceptado y admitido cual moneda corriente en el uso común, claramente excluye del arte todo fin que no sea la realización de lo bello. Aplicada semejante doctrina a las artes objetivas y representativas, que sólo reproducen las formas naturales, o las que, por la naturaleza de su medio de expresión, no tienen otros dominios que los del sentimiento indefinido y vago (como la música), ninguna dificultad ofrece; pero al tratarse de artes que directamente expresan lo que el hombre piensa y siente, y que por tal razón pueden convertirse en adecuada expresión del ideal, ocurre naturalmente indagar hasta qué punto influye en el valor de sus producciones la idea encerrada en la forma artística. En el arte literario bello, esto es, en la poesía, el problema de la finalidad de la obra surge, con efecto, de un modo natural y lógico, por cuanto en ella, al realizar belleza, se expresa pensamiento, y nada tiene de extraño que críticos y poetas se ocupen en averiguar qué grado de valor é importancia ha de tener este pensamiento. Algo de esto sucede también en la pintura y la escultura, que al cabo, aunque en estrechos límites, también son artes ideales o expresivas; no así en la música, eternamente incapacitada para expresar pensamientos definidos y sentimientos concretos . El poeta, con efecto, expresa una idea, manifiesta un sentimiento, y a veces canta un ideal. Siquiera su obra parezca puramente objetiva en ciertos casos, siquiera su personalidad se oculte entonces aparentemente detrás del asunto que canta, es lo cierto que en la composición poética hay siempre una idea que la informa y da carácter, y el examen del valor de esta idea ha de ser, por tanto, factor muy importante de la crítica. Lo que importa saber es si la idea, o la forma, o ambas a la vez, son las que dan valor a la producción, y si la expresión de la primera o la concepción de la segunda constituyen el fin verdadero de la obra. ¿Propónese simplemente el poeta manifestar al exterior el fondo de su pensamiento, o es otro el fin de su actividad? He aquí la cuestión primera que se debe plantear para resolver el problema que nos ocupa. Si lo primero, ¿qué representa la forma artística, qué importancia tiene? Si lo segundo, ¿hasta dónde llegan el valor y la trascendencia de la idea? Para los partidarios del arte docente la respuesta no es dudosa. El fin del arte es la expresión y representación del ideal. El poeta canta, no por el placer de cantar, sino por manifestar un trascendental y elevado pensamiento. Si cultiva la lírica, su objeto es (ó al menos debe ser) exponer y reflejar el estado de la conciencia de su siglo, representado en la suya propia; cantar elevados sentimientos y profundas ideas; plantear los más arduos problemas de la ciencia y de la vida, y hacer pensar, tanto como sentir, a los que le escuchen. Si es dramático o novelista, cada una de sus obras ha de encerrar una gran enseñanza y entrañar la solución, o el planteamiento al menos, de un importante problema, reflejando la vida de la sociedad en que el poeta se mueve y aleccionando a ésta con profundo sentido educador. Lo que en el arte vale, por tanto, es la idea, de la cual es la forma simple vestidura, y toda producción que no enseñe y que no sea útil, merece ser mirada con menosprecio y considerada como fútil entretenimiento que a nada conduce. Tal es, en todo su rigor, la doctrina del arte docente, formulada de un modo terminante y explícito por Víctor Hugo en su celebrado libro William Shakespeare. Esto es la negación radical del concepto del arte bello. En semejante teoría la belleza desciende de la categoría de fin a la de medio, y queda convertida en mero adorno de la verdad y del bien. Si el arte es eso, no es otra cosa que la fermosa vestidura de la verdad, como decía el Marqués de Santillana, una bella forma de la Didáctica, sin propia finalidad, sin independencia, sin otra vida que la que de prestado le da el pensamiento puro. Y si así es, ¿para qué sirve ese arte, que al cabo nunca enseña tan bien como la ciencia? A estas acusaciones contestan los partidarios menos exagerados del arte docente (los que se limitan a llamarle trascendente) afirmando que sus propósitos no van tan allá y que ellos no exigen otra cosa sino que haya verdadera importancia o trascendencia en las obras artísticas. No niegan que el arte no enseña al modo de la ciencia, pero quieren que a lo menos haga pensar y se inspire en altos ideales; paréceles exagerada la fórmula del Marqués de Santillana y se contentan con la de Lamartine (la poesía debe ser la razón cantada), pero siguen condenando lo que llaman poesía de forma y sacrificándolo todo a la trascendencia de la idea, cuya manifestación ha de ser el supremo fin del arte. Ni aun en estas condiciones puede admitirse la teoría con el carácter exclusivo de que se la reviste. Confúndense aquí el objeto inmediato y el fin último de las obras artísticas, y singularmente de las poéticas. Que el artista expresa siempre una idea, es indudable; pero que esta expresión sea el fin principal, si no único, de su obra, ya no lo es; porque, si a eso se redujera su propósito, ¿qué necesidad tendría de crear las formas artísticas cuando sin ellas podría expresar cumplidamente su pensamiento? El fin del artista es realizar lo bello, es producir al exterior, en formas reales y sensibles, la belleza que concibe y ama, para causar a los demás hombres la deleitable y purísima emoción que produjo en su mente la contemplación de esta belleza. Cierto que para ello se inspira en una idea que concibió, en un sentimiento que experimentó, o en un objeto real que le pareció hermoso, que se representó fantásticamente y que quiere reproducir con las formas de que su imaginación le revistiera; pero esa idea, ese sentimiento, ese objeto, no fueron más que ocasiones y motivos para que en su fantasía se delinearan las formas perfectísimas que constituyen el fondo de su inspiración y constituirán el de su obra. De otra suerte, si la concepción de la idea fuera el capital elemento de la obra de arte, todos seríamos artistas, porque ¿quién no concibe ideas dignas de ser representadas artísticamente? La belleza reside en la forma pura, y el arte, representación y realización de la belleza, es forma también. La forma, y no el fondo, es el producto verdadero de la creación artística y su elemento estético más importante. El fondo puede, sin duda, ser bello, pero también puede no serlo, y esto no obsta, sin embargo, para que la obra lo sea, si hay belleza en su forma. ¿Dónde está la belleza de los suplicios del infierno? Ciertamente que no existe, y sin embargo, pintados por la pluma del Dante, adquieren portentosa hermosura, la que les presta la forma admirable en que están representados. Despojad de la forma al Quijote, y ¿qué quedará? Una crítica de la literatura caballeresca, o a lo sumo una exposición de un conocido y manoseado problema filosófico: la oposición entre lo real y lo ideal. Haced lo mismo con la Ilíada, y obtendréis una narración de hechos absurdos, brutales o repulsivos. Verificad igual operación con las Geórgicas, y quedará un vulgar tratado de Agricultura y Zootecnia. ¿Qué es, pues, lo que vale en estas obras? ¿Qué es lo que les da carácter estético? La forma, y nada más que la forma. Campoamor, campeón en teoría y en práctica del arte docente, ¿acaso goza de su merecida fama por la altura de sus conceptos filosóficos o por el mérito poético de sus Doloras? Poned estas en prosa y veréis qué valor les queda; se reducirán a una serie de observaciones vulgares y máximas escépticas, de todos sabidas. Que la vida es semejante a un sueño, no es cosa nueva ni notable, ni es un pensamiento de portentosa belleza. Dígase eso en un artículo de periódico y ni siquiera llamará la atención. Pero un poeta insigne encierra esa idea en una maravillosa acción dramática (que en suma no es más que una forma), y la obra que resulta admira y arrebata y se coloca entre las más admirables producciones del ingenio humano. ¿Por qué? ¿Por la trascendencia y profundidad del pensamiento o por la forma peregrina en que está expresado? ¿Dónde esta aquí la belleza: en la idea de que la vida es sueno, o en la creación portentosa del carácter de Segismundo? Lo que en esta cuestión sucede (y así se explica el error de los partidarios del arte docente) es que se confunde la importancia social de las obras poéticas con su valor estético y se involucran el juicio moral y el juicio artístico de las mismas. Con ser la obra poética realización de la belleza, es expresión del pensamiento también, y el valor y trascendencia que este pensamiento pueda tener se confunden con el mérito artístico de la obra, del cual se considera a aquél erróneamente factor indispensable. Si se dijera simplemente que la obra poética no tiene alcance social ni influencia en las ideas y en la civilización cuando su pensamiento no es trascendental y profundo, se diría una verdad; pero estimar la idea como lo fundamental en ella y tomarla como criterio para el juicio artístico es, sin duda, gravísimo error.. La poesía puede ponerse (y de hecho se pone) al servicio de grandes ideales. Iniciadora y adivina a veces, popularizadora siempre, canta las ideas y los sentimientos de la humanidad, plantea con vivos colores los problemas que a esta atormentan, y conviértese en poderosísimo auxilio de la verdad y del bien. Presta sus acentos a los creyentes para adorar a Dios; incita a los guerreros al combate; presenta a las muchedumbres lecciones y ejemplos de moral y de virtud; trueca en fórmulas inteligibles y populares las oscuras enseñanzas del sabio; canta los recuerdos gloriosos de la historia, las hazañas de los héroes, la abnegación de los mártires, el esfuerzo de los tribunos; y de esta suerte, si directa y metódicamente no enseña como la ciencia, difunde las grandes ideas, enardece y exalta los nobles sentimientos y las arrebatadas pasiones de los hombres, y no pocas veces les impulsa a heroicas empresas y generosos intentos. Pero grandemente se equivocan los que piensan que ésta es la única misión de la poesía y la consideran cual sonora bocina de que se sirven la religión, la ciencia y la política para proclamar verdades y provocar resoluciones esforzadas. Todo eso no es más que el fin secundario de la poesía. Su fin primero es realizar la belleza, y al realizarla, despertar en el espíritu aquella emoción inefable y gratísima, dulce unas veces, terrible otras, que la contemplación de lo bello engendra. Cuando sentimos palpitar nuestro corazón a merced del sentimiento que el poeta despierta en nosotros, expresando las intimidades de su alma, cantando los más delicados afectos, pintando las excelencias y primores de la naturaleza, relatando los grandes hechos de la historia y de la religión, presentándonos el dramático cuadro de las pasiones humanas trabadas en encarnizada lucha; cuando recrean nuestra fantasía las brillantes imágenes, los animados y pintorescos cuadros, las patéticas y conmovedoras escenas en que encarna el poeta su idea; cuando se deleita nuestro oído con la armonía de sus frases o el melódico ritmo de sus versos; cuando evocada por sus mágicos acentos aparece a nuestros ojos la celestial imagen de la belleza y nos sentimos transportados a ideales regiones de hermosura y bienandanza, entonces el poeta ha cumplido su misión, y al aplaudir su obra, poco nos importa el valor filosófico de la idea que en ella se encierra; que tanto gozamos (bajo el punto de vista puramente artístico) con las concepciones profundas de un auto calderoniano como con los tiernos acentos de una égloga de Garcilaso. ¿Cómo, de otra suerte, se explicaría el éxito que todavía alcanzan obras que nada dicen ya a nuestra inteligencia? ¿Qué vale para nosotros el ideal que inspiraba a Homero y Virgilio? ¿Qué la sociedad que pintaban Calderón y Lope; ¿Qué otro interés que el puramente erudito tienen en estos tiempos la agronomía de las Geórgicas y la cosmología de Hesiodo o de Lucrecio? ¿Qué es lo inmortal en estas obras, lo que sobrevive a la acción del tiempo? ¿Acaso el pensamiento absurdo y anticuado que encierran, el añejo y desacreditado ideal que simbolizan, la arcaica sociedad que representan, o más bien la belleza que en su forma, y nada más que en su forma, brilla con resplandor inextinguible? Si los defensores del arte docente cambiaran los términos y concedieran al sentimiento el valor que otorgan a la idea; si afirmaran que el objetivo del artista ha de ser que su obra haga sentir a todo hombre en todo lugar y tiempo, más cerca estarían de la verdad. No es la idea la que da vida a la obra de arte, sino el sentimiento que en ella palpita, reflejado en la bella forma. Para una sociedad materialista nada valdría la idea encerrada en el poema del Dante, pero tendría eterno valor la forma admirable en que se encarna y los sentimientos que en el poema palpitan. Aunque ya no la interesara una concepción teológica que tendría por falsa, le arrancarían lágrimas de simpatía, de piedad y de terror la desesperación de Paolo y de Francesca y las angustias y torturas del Conde Ugolino. La lucha entre griegos y troyanos es para nosotros una curiosidad arqueológica; pero la Ilíada vivirá mientras haya corazones capaces de honrar la amistad con Aquiles, llorar con Andromaca y sentir con Príamo. Si apartándose del terreno artístico y mirando en la obra poética, no la producción estética, sino el hecho social, sólo se trata de apreciar su importancia moral, entonces la doctrina de los partidarios del arte docente es legítima, pero a condición de no erigirla en canon del arte. Reconózcase el doble valor que puede tener la obra poética; mírese en ella, no sólo la realización independiente y sustantiva de lo bello, sino el medio de expresar un ideal, y declárese que será tanto más perfecta (como producción social influyente y educadora), cuanto más profunda y elevada sea la idea en que se inspire; pero no se diga que el fin del arte es la expresión de la verdad y del bien, ni se condene a injusto desprecio toda producción que no enseñe verdades o difunda provechosas máximas. El fin docente o trascendental de la obra poética siempre ha de ser secundario y subordinado al puramente artístico. El poeta habrá cumplido su misión si realiza la belleza, y poseerá, sin duda, una perfección más si a esto agrega la expresión de un pensamiento trascendental. En igualdad de circunstancias, entre dos obras de idéntica belleza y de distinto valor filosófico, valdrá más la que idea más alta y verdadera entrañe; pero entre una obra de grande idea y defectuosa forma y otra de forma admirable y falsa o insignificante idea, la elección del crítico verdaderamente artista deberá recaer en la segunda. De otra suerte, lo lógico sería anteponer a las Églogas de Virgilio, que nada enseñan, la Cirugía rimada del maestro Diego de Cobos, y preferir el Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne, a Los Novios de Manzoni. Géneros enteros se condenaran y poetas insignes descendieran a la fosa del olvido si prevaleciesen en todo su rigor tales doctrinas. ¿Qué trascendencia tienen la poesía erótica, la bucólica, la anacreóntica, la descriptiva, la comedia de enredo, el drama fantástico y tantos otros géneros que nada enseñan y ningún profundo pensamiento entrañan? ¿Qué son sino poetas de forma Píndaro, Anacreonte, Safo, Bión, Mosco, Teócrito, Tibulo, Catulo y la mayor parte de los clásicos? ¿Qué nos importan los cantos melancólicos de Garcilaso, las endechas de Villegas, los arrebatados acentos de Herrera y las poesías de casi todos nuestros vates del siglo de oro? Bórrese toda esa insulsa coplería, déjese de cantar al amor, a las flores y a la luna, y a todo lo que no sea pensamiento filosófico y científico. ¿Qué falta hace sentir, cuando lo único que nos importa es pensar? Se dirá que exageramos la doctrina docente. No por cierto; nos limitamos a deducir sus consecuencias lógicas. Si el arte vale ante todo por la idea, si la forma no es suficiente por sí misma para dar valor a la obra, si el fin del artista ha de ser la verdad y el bien ante todo, lo indeclinable es llegar a estas consecuencias por extremadas que parezcan. Todo lo que eso no sea es quedarse, sin razón plausible, a la mitad del camino. El lector comprenderá, después de lo dicho, que nuestra fórmula es la del arte por el arte, ó mejor, por la belleza. Creemos firmemente que el fin capital y primero de la obra poética es la realización de lo bello, y creemos también que en la forma existe la verdadera creación artística y radica el valor estético de la obra, sin negar que éste pueda también hallarse en la idea. Afirmamos a la vez que la trascendencia, profundidad y alcance científico y social del pensamiento es un elemento importantísimo que contribuye poderosamente a dar a la producción, no belleza, sino interés, influencia é importancia, y que el artista hará bien (sin estar obligado a ello) en reunir a la belleza el bien y la verdad, concertando en su obra el valor estético y el valor ideal y social. Preferimos, en igualdad de circunstancias, las obras que hacen pensar, sentir y gozar a las que sólo hacen gozar y sentir, pero no anteponemos las obras de idea sin forma a las de forma sin idea, sino todo lo contrario. Entre un canto del Dante y un soneto de Petrarca, preferimos el primero; pero entre un poema didáctico de D. Tomás de Iriarte y una égloga de Garcilaso, preferimos la segunda. Es menester dar de mano a las teorías exclusivas; es menester reconocer que el campo de la poesía es tan vasto que en él cabe todo, con tal de que sea bello. Tan legítimo es el drama de pasiones como el drama social; tan digna de aplauso la comedia de enredo como la de costumbres; un canto legendario de Zorrilla vale tanto como un poema filosófico de Espronceda; y una poesía moral de Horacio no aventaja a una amorosa elegía de Tibulo. Haga el poeta pensar o sentir; cante las profundidades de la conciencia, los abismos de la razón, los arduos problemas de la vida, las grandezas de la historia, la pálida luz de la luna o el murmurar de los arroyos; remóntese a lo más alto o descienda a lo más pequeño; encarne en sus versos el pensamiento del sabio, el entusiasmo del guerrero o la dolorida queja del amante; lleve a la escena los problemas palpitantes de la sociedad, los dramas sombríos de la conciencia, el furioso choque de las pasiones o la intrincada trama de los sucesos; todo le es lícito, todo es igualmente legítimo, con tal de que su obra sea bella; con tal de que, a la atención que inspiren o al interés que despierten el problema planteado o el ideal expuesto, acompañe la emoción intensa que el espectáculo de la belleza produce. Pero no se reduzca la poesía a mera traducción abstracta y seca del pensamiento del filósofo o del político, ni por contrario extremo se excluya de ella todo lo que no sea frívolo juego del ingenio; no se afirme que sólo debe hacer pensar o que únicamente le es lícito hacer sentir; exíjasele sólo que en ella resplandezca la belleza, fin último de sus esfuerzos, y que concediendo cabida, si es posible, a trascendentales ideas, cuide ante todo de reflejar aquellos sentimientos que son eternos en el ser humano, y que, representados en bellas formas, aseguran a las obras de arte la corona de la inmortalidad. Publicado en la Ilustración Española y Americana en 1877. Obras de D. Manuel de la Revilla. Madrid: Imprenta Central, 1883. Pp. 137-146. |
| © José Luis Gómez-Martínez |
| Ensayo Home Page | Antología del Ensayo | Repertorio de Pensadores |