|
Revista de filosofía, ciencias humanas, teoría de la ciencia y de la cultura | |
| Versión digital Versión papel Suscripciones Redacción Índices | 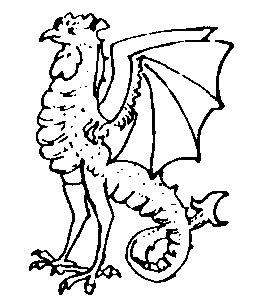 |
Sobre la filosofía del presente en España
Gustavo Bueno
Oviedo
| El Basilisco, 2ª época, nº 8, 1991, páginas 60-73 | |||||
| Sobre la filosofía del presente en España Gustavo Bueno Oviedo | ||||||
| (El Dr. Volker Rühle prepara una obra sobre la filosofía española actual para la editorial filosófica Karl Alber Verlag de Friburgo. Este texto constituye la respuesta del autor a las tres preguntas que el Dr. Rühle le formuló.) Las tres cuestiones que el Dr. Volker Rühle propone a un conjunto bien disperso de personas que tenemos como «común denominador» la característica objetiva de ser profesores universitarios de filosofía en España me parecen globalmente tomadas, suficientes, y acaso también necesarias, para sugerir un surtido de respuestas con las cuales un lector alemán interesado podrá formarse una idea, aunque sea preliminar, de lo que significa la equívoca expresión: «pensamiento español en los finales del siglo XX». Espero que el cotejo de los resultados de la encuesta del Dr. Volker Rühle confirme el punto de vista que en mis particulares respuestas voy a mantener al respecto: que la unidad de concepto «profesores universitarios de filosofía de finales del siglo XX», es fundamentalmente de estirpe administrativa, lo que, lejos de excluir, implica, sin embargo, un mínimum de patrones culturales comunes (como puedan serlo: haber leído un mismo conjunto –cada vez menor– de manuales, citar de vez en cuando a Platón o Wittgenstein y utilizar algunos términos característicos identificadores del gremio tales como «óntico», «silogismo», «transcendental», «ilocucionario», «gnoseológico»...). Pero esta unidad gremial no autorizaría a hablar de una «comunidad de filósofos españoles», a la manera que suele hablarse de una «comunidad científica». Una comunidad supone un consenso, aunque sea polémico, en torno a ciertos métodos, temática, principios, por parte de las personas que, conociéndose por sus nombres propios, constituyen la «comunidad de matemáticos», la «comunidad de físicos» de referencia. Pero el «conjunto de profesores universitarios de filosofía» no sólo no mantiene consenso alguno sobre métodos, temática o principios doctrinales, si no que sus miembros ni siquiera se conocen (intelectualmente) entre sí, puesto que se ignoran mutuamente, no se citan, ni se leen, ni se escuchan los unos a los otros, absorbidos como están en su mayoría, en leer, escuchar o citar a pensadores extranjeros. Las tres preguntas propuestas por el Dr. Volker Rühle, están enunciadas en términos deliberadamente muy generales, precisamente para dar lugar a que cada encuestado las interprete de acuerdo «con su propia inspiración». Convendrá comenzar, por tanto, reexponiendo los términos dentro de los cuales van a ser entendidas por mí, las preguntas del Dr. Volker Rühle, a fin de canalizar mis propias respuestas. I. ¿Cómo formular, en general, las responsabilidades de la filosofía en el momento presente del mundo? II. ¿Hasta qué punto la doctrina de la autoconciencia constituye una piedra de toque para medir el autoesclarecimiento de las responsabilidades de la filosofía del presente? III. ¿Cómo formular el significado y posición relativas que –respecto de Europa– pueda corresponder al pensamiento filosófico que se produce en España y desde España? |
| Mi respuesta a la primera pregunta habrá de ser la más extensa considerada relativamente al espacio del que dispongo. Ella contiene obligadamente el análisis del concepto de «presente», que también corresponde explicitar a la segunda pregunta y que está implícito en la tercera. Por ello las últimas preguntas podrán ser respondidas más brevemente. [61] I. Cómo formular, en general, las responsabilidades de la filosofía en el momento presente del mundo La idea del «Presente», como dimensión histórica, suele ser analizada muchas veces desde una perspectiva que, en realidad, no es otra cosa sino la perspectiva proléptica: la idea del presente se nos muestra, por decirlo así «mirando hacia el futuro». El «Presente» se nos aparecerá así como el lugar histórico en el cual, habiendo concluido una etapa, se anuncia la era porvenir. Una era, que por lo demás, será percibida de modos muy diversos, que estarán en función de los criterios utilizados: «decadencia de Occidente», «final del capitalismo monopolista», «época de la conquista del espacio», «edad del Espíritu Santo», «época del post-comunismo», «fin de la Historia», «era de los contactos en tercera fase», «época postmoderna», «tercera ola», &c. Sin negar la fertilidad que la perspectiva proléptica en el análisis de la idea del presente pudiera tener en orden a la determinación de las responsabilidades o funciones que puedan corresponder a la filosofía en el «momento presente del mundo», me parece conveniente que esta perspectiva, dada la escasa positividad que puede atribuirse a sus resultados, deje paso a la perspectiva inversa, aquella en la cual el «Presente» se nos delimita mas bien, «mirando hacia el pasado», incluso «incorporando» en el presente zonas más o menos amplias del pretérito cronológico. Regresaremos en el curso del tiempo histórico a partir de nuestra actualidad cronológica, hasta que encontremos, en las diferentes líneas del curso que se haya tenido en cuenta «puntos de inflexión» que puedan ser significativos para la filosofía. Una línea que pasase por estos puntos, podría servir de frontera entre el Presente y el Pretérito, analizados a la escala que nos interesa. Nos interesamos aquí, desde luego, por la idea del presente, no en general, sino en función de la filosofía; nos interesamos por aquellos rasgos de un presente retrospectivo y macrohistórico que puedan considerarse pertinentes para determinar la posición de la filosofía de nuestro tiempo. Voy a considerar tres puntos de inflexión muy significativos, me parece, para nuestros propósitos, puntos de inflexión que están determinados, respectivamente, por criterios lingüísticos, gnoseológicos y políticos. El «círculo del presente filosófico» –cuando el presente se entiende dentro de una escala no reductible a la efímera realidad del ahora– quedará determinado por una línea que pase por estos tres puntos de inflexión. Por lo demás, estos puntos de inflexión que proponemos arrojan luces distintas, aunque dialécticamente interferidas sobre la filosofía del presente. El punto de inflexión lingüístico determinaría de un modo formal, una coloración «particularista» a la filosofía de nuestro presente histórico (cuando se la compara con la situación que ella ocupó en el pasado); el punto de inflexión gnoseológico sería neutro, de un modo formal, en cuanto a la oposición particular/universal (su influencia sería formalmente neutral para la filosofía, aunque materialmente pueda representar para ella el principio de una transformación tan decisiva como pueda serlo el paso del estadio pre-filosófico, como estadio de inseguridad o de duda, al estadio pre-filosófico, como estadio de certeza racional); en cambio, el punto de inflexión política tenderá a imprimir a la filosofía del presente una orientación «universalista» que aparece contracorriente de la orientación particularista que hemos asociado al punto de inflexión lingüística. (1) He aquí, en dos palabras, lo que entendemos por esa «inflexión lingüística» que delimita, a parte ante, nuestro presente cultural, en tanto él es formalmente significativo para la filosofía: se trata de la disgregación de la Respublica litterarum cuyos últimos vestigios aún se podían constatar a mediados del siglo XVIII, si bien la crisis había comenzado un siglo antes. Las lenguas nacionales europeas –italiano, inglés, francés, alemán, español– sustituyen al latín, que había sido el idioma filosófico (y también científico y jurídico) en Europa durante más de un milenio. Desde este punto de vista, nuestro presente, en su sentido macrohistórico, se nos define ahora como la época en la cual la filosofía se expresa en lenguajes nacionales y, más propiamente, en algunos lenguajes nacionales europeos. Nuestro presente cronológico, desde este punto de vista, lejos de representar la instauración de una nueva época (que algunos llaman hoy «postmoderna») sigue formando parte de la época «moderna», y son irrelevantes las diferencias, que a escala microhistórica, pueden desde luego establecerse. [62] Esto tiene la mayor importancia, dada la dependencia entre el pensamiento filosófico y el lenguaje, pero entendiendo esta dependencia, no ya tanto en el sentido cuasi-psicológico y genérico de la consabida concepción mantenida por la llamada filosofía analítica en torno a la relación entre «Filosofía» y «Lenguaje» («los límites del Lenguaje son los límites del Mundo»), sino en el sentido histórico-cultural, el que se atiene a las relaciones entre el pensamiento filosófico y los diferentes lenguajes nacionales a través de los cuales se expresa en la época moderna. Si el concepto kantiano de «filosofía mundana» como «legislación de la razón» tiene algún significado positivo, este actúa, me parece, sobre todo, a través de los lenguajes nacionales, de sus estructuras sintácticas y semánticas, que están a su vez determinadas por la estructura económico-social y cultural. La filosofía de Hegel difícilmente puede ser explicada, en cuanto al proceso de su formación, al margen del idioma alemán, así como la filosofía de Hume difícilmente puede ser concebida al margen del idioma inglés. Esto suscita cuestiones de la mayor importancia para nuestro asunto: ¿cabe hablar de algún idioma privilegiado? Martin Heidegger, según ha subrayado Víctor Farías, habría creído que sólo en alemán es posible el pensamiento filosófico; más aún, habría proyectado una depuración de sus adherencias latinas (Heidegger y el Nazismo, edición española, Barcelona, 1989, págs. 366, 403, &c.). Muy pocos se atreverían hoy a defender la tesis de Heidegger, al menos en público, ni siquiera a plantear la cuestión. Pero aún dando por sentado que es posible una filosofía en lenguas no alemanas, cabrá siempre preguntar: ¿cualquier idioma es igualmente viable? Para responder esta pregunta habría que atender no sólo a factores intrínsecamente lingüísticos, sino también a factores llamados extralingüísticos, por ejemplo, al tamaño del conjunto de los hablantes del idioma de referencia, calculados en función de los aproximadamente 6.000 millones de hombres de nuestros días, pero un tamaño que está en función de su carácter inter-nacional (inter-estatal), y, por tanto, de su historia. Parece que tiene algún sentido hablar de un «volumen crítico» –¿100 millones, 50 millones?– por debajo del cual, una filosofía no podría alcanzar una expresión lingüística duradera, estable. El volumen de un idioma, relativo al volumen de la humanidad de cada momento, está en función de su carácter internacional, de la complejidad social, de la diversificación de sus corrientes de opinión, de la antigüedad histórica de sus monumentos literarios, así como otras muchas variables están en función de ese volumen. Parece que tiene sentido preguntar, por tanto, ¿es posible una filosofía expresada regularmente en lituano o en euskera? Naturalmente, no es este el lugar para responder a esta pregunta. Tan solo es acaso necesario tener en cuenta que la importante regla –formulada por Mauthner, por Wittgenstein– que prescribe trazar los «límites de mundo» según los límites del lenguaje, a la que nos hemos referido, no puede aplicarse a la filosofía sino de un modo muy impreciso, debido a que ese «lenguaje» que limita nuestro conocimiento no es el lenguaje, en general, sino el griego, el latín, el alemán, el español, el euskera o el lituano. Cada uno de estos lenguajes tiene una historia propia y está vinculado con una o varias culturas; por ello tiene sentido establecer en principio alguna diferencia entre los lenguajes propios de las sociedades Volk, rurales, ágrafos, y los lenguajes propios de sociedades a las cuales la historia les ha enfrentado con otros lenguajes, con otras sociedades, por tanto, con la escritura, y con la traducción. Pero desde el momento en que resolvemos «el lenguaje» en una multiplicidad de lenguajes heterogéneos, en el sentido dicho, la regla que estipula buscar en el lenguaje (como «legislador de la razón» o fuente de la filosofía mundana) los límites de la filosofía («académica», como «arte de la razón») cobra un sentido diferente, porque la regla ya no exige presuponer que la filosofía «académica» (entendida, desde luego, antes en su sentido histórico –el de la tradición platónica– que en su sentido «burocrático») haya de tener que reducirse a la condición de un pleonasmo, más o menos refinado, de la sabiduría encerrada en un «lenguaje nacional». Y esto sencillamente porque hay lenguajes internacionales, lenguajes cuya historia está asociada a una cultura que incluye ya, de por sí, una intersección y choque con varias culturas, sociedades, concepciones del mundo. Y, en cualquier caso, no puede olvidarse que un lenguaje no es nada al margen de las realidades y procesos que confieren significado a los significantes de estas realidades, y que aquellas realidades o procesos sociales o culturales son la fuente de los propios significados lingüísticos. De este modo, las Ideas de nuestro presente están encarnadas no tanto en nuestras palabras cuanto, por ejemplo, en nuestros tipos de automóviles, en nuestras casas o en nuestros bienes de consumo producidos por la industria; todas estas realidades son las que confieren significados cambiantes a las palabras. Ahora bien, en el momento en el cual la filosofía, siguiendo la tradición académica (platónica) utiliza su lenguaje (como Platón en su Cratilo) en «segundo grado», confrontando unos lenguajes (unas culturas) con otros, unas «legislaciones de la razón» con otras diferentes y aún opuestas, en esa medida, el «arte de la razón» puede, si no rebasar el horizonte de las ideas de su mundo presente, sí tratar de resolver críticamente ese mismo presente en los diversos sistemas de ideas que lo constituyen, en oponer los unos a los otros, en trazar su génesis, en levantar «mapas del mundo» que nos permitan, en cada momento, situar nuestras posiciones ideológicas y el ritmo relativo de su cambio. (2) El segundo punto de inflexión, que servirá para marcar la frontera de nuestro presente en filosofía, se nos muestra, a propósito de la ruptura definitiva de lo que pudiera llamarse el bloque filosofía-ciencia categorial, se nos muestra en el abandono definitivo de la idea de una filosofía científica que presidió el proyecto de una mathesis universalis (que desde Platón llega hasta Descartes o Leibniz) y que alienta aún en Hegel («colaborar a que la filosofía deje de ser amor al saber para convertirse en amor efectivo») o en Husserl («la filosofía como ciencia rigurosa»). Sin menospreciar algunos proyectos posteriores en esta dirección («ciencia unificada») de Neurath o «filosofía exacta» de Bunge, creo que cabe decir que la ruptura de la concepción tradicional (pretérita), según la cual el «árbol de la ciencias» tendría como raíz y tronco a las ciencias filosóficas, al menos a la Metafísica, se ha consumado de modo irreversible. Y si esto es así, el «Presente» podría ser definido, en función de la filosofía, como la situación en la cual existen ciencias categoriales (Mecánica, Termodinámica, Biología Molecular, &c.), que, procedentes de tecnologías diversas, no de la filosofía, se organizan con entera independencia respecto de la filosofía. Una situación en la cual la filosofía no puede tampoco arrogarse las características propias, no ya de la ciencia suprema, pero [63] ni siquiera las características de una ciencia categorial, al lado de otras ciencias categoriales. Definimos, según esto, el Presente de la filosofía, como la situación en la cual la filosofía ha dejado de ser un «saber absoluto», puesto que ella reconoce que existen otros saberes categoriales autónomos, de los cuales no es posible dudar (las ciencias categoriales constituyen así la crítica actual del pirronismo), ni hacer tabla rasa de ellas, como todavía podía hacerla Descartes, precisamente en una época pretérita, en la que todavía las ciencia categoriales modernas no se habían constituido (la propia mecánica cartesiana no es todavía una ciencia física, es errónea en casi todas sus proposiciones). Si todavía Descartes (descontando la tradición platónica), podía comenzar a filosofar por la duda, aunque fuese metódica, en nuestro presente, desde la ciencia moderna, la filosofía no puede comenzar por la duda universal, sino por el saber científico, aunque este sea particular: por ello hay que entender la filosofía como un saber de segundo grado. Hasta Newton no cristaliza la nueva situación y, desde este punto de vista, podríamos considerar a la Crítica de la Razón Pura como la primera gran formulación de la diferencia insalvable entre las ciencias categoriales (en su siglo, la matemática y la mecánica, que ya han encontrado el «seguro camino de la ciencia») y la filosofía. Ahora bien, la disociación definitiva entre las ciencias categoriales (de las cuales ya no es posible dudar al modo cartesiano) y la filosofía, con la que comienza a configurarse nuestro presente filosófico, según lo entendemos, tiene muchas consecuencias, cuando se compone con otras determinaciones. Por ejemplo, si componemos la ruptura de este bloque ciencia-filosofía, con la ruptura «lingüística» señalada en el punto anterior, podemos advertir la gran diferencia en los comportamientos ulteriores de la ciencia y de la filosofía: Mientras que las ciencias categoriales evolucionarán hacia una progresiva adquisición de terminología y de lenguaje simbólico internacional, la filosofía mantendrá cada vez más su identificación con los lenguajes nacionales en los que se expresa. Además, la ruptura podrá ser interpretada de muchas maneras, y no es la menos importante la manera fideísta, que incluso llega a pretender ser algo así como un irracionalismo filosófico (por contradictoria que pueda ser esta expresión). Todo lo que no sea ciencia categorial, habría de abandonarse a la fe, a la intuición mística. O, sencillamente, a la «recuperación» de una presunta sabiduría encarnada en la cultura, o en el pueblo que utiliza su lenguaje. La filosofía, que no es una ciencia categorial, quedaría del lado de aquello que excede los límites de la razón estricta, por lo que el presente filosófico aparecería como el reinado de la revelación (ya sea del Espíritu Santo, ya sea del Espíritu del Pueblo); ello convertiría a la filosofía en hermenéutica de mitos, de religiones, de creencias, en una recuperación de la sabiduría popular (literalmente en folk-lore, en el sentido de Thoms, que cabe incluir, por cierto, en el sentido amplio de la filosofía como Weltanschaung). A nuestro entender, la ruptura del bloque ciencia-filosofía no tiene por qué interpretarse necesariamente en el sentido de una apertura que nos orienta necesariamente hacia una revelación emanada de la Gracia o de la Cultura popular. Hay muy fuertes motivos para afirmar que no [64] sólo las ciencias categoriales, sino también la filosofía (cuando la entendemos, no ya en el sentido amplio en el que suelen entenderla los etnólogos –algo así como una «concepción del mundo»– sino en el sentido estricto que corresponde a su tradición griega) pertenece al «círculo del Logos», a la esfera de la cultura racional, en el sentido convencional (y muy desafortunado a nuestro juicio) que estos términos toman cuando se los opone al «Mito», al modo como lo hizo W. Nestlé en su famosa obra Vom Mithos zum Logos. Sin duda los contenidos enfrentados mediante esta oposición están bien enfrentados en general; frente a frente cabe poner la Teogonía de Hesíodo y el Poema de Parménides, aún cuando este estuviese también escrito en hexámetros dorios). De lo que dudamos es de la formulación de la posición misma entre los dos conjuntos denotativos enfrentados. Pues al aplicar a uno de los conjuntos el rótulo «Logos» dejaremos de aplicárselo al otro, a aquel que recibe el rótulo «Mito» y que tendrá que sobreentenderse, por tanto, como indicación de algo que no es Logos, como un rótulo de lo que es pre-lógico (en el sentido de Lévy Bruhl) de lo irracional. Pero estas consecuencias me parecen de todo punto inadmisibles. El «Logos» está presente mucho antes de la constitución de estas formaciones culturales que llamamos filosofía o ciencia; pues habrá ya que reconocer «Logos», si el Logos se interpreta como la característica de todo aquello en lo que quepa descubrir la acción de procesos operatorios de construcción racional (la raíz de légo, logos, significa originariamente «juntar», «reunir», «ensamblar», como sus correspondientes latinas legere, legio) en la talla calculada de una hacha de sílex, en el tejido de un cesto, en la organización de una legión, en el arreglo y sistematización (mito-lógica) de un conjunto de leyendas dispersas. De donde concluimos que no es posible apelar a la oposición convencional entre el mito y el logos para caracterizar la novedad histórica que supusieron las grandes realizaciones de los sabios como Tales de Mileto o Anaximandro, o de los geómetras griegos, como el propio Tales de Mileto, o Pitágoras. Hace más de quince años (La Metafísica Presocrática, Pentalfa, Oviedo 1974) traté de captar el significado que podía encerrarse en el hecho innegable de que la mayor parte de los pre-socráticos, desde Tales hasta Anaxágoras, fuesen también geómetras, apoyándome en el análisis del significado del Logos geométrico, como inspirador de las construcciones racionales que, utilizando relatores abstractos –y abstractos equivale aquí a esto: relatores que han segregado las relaciones de parentesco– han logrado los resultados más firmes de toda la «historia del Logos» por la evidencia de sus conclusiones (de las que ya no se puede dudar, y que constituyen la primera vía hacia la «crítica de la duda universal», que fue la crítica platónica) que fueron, sin embargo, obtenidas a través de procesos extraordinariamente artificiosos. Sería posible distinguir, según esto, dos géneros de construcción racional, con símbolos lingüísticos, definidos por la utilización o la segregación de las relaciones de parentesco, como nexos de composición. De este modo, podríamos ensayar la caracterización de las llamadas «construcciones mitológicas», la Teogonía hesíodica, por ejemplo, como construcciones que ligan términos por medio de relaciones de parentesco (relación de padre, hijo, esposo, &c.), aunque estos términos no tengan naturaleza humana o animal, mientras que en las llamadas «construcciones geométricas» procederían utilizando nexos que no son de parentesco («doble», «igual», «mayor que»...) y que, por supuesto, también aparecen en las construcciones mitológicas. Y como los creadores de estas construcciones geométricas fueron en general los mismos que edificaron los primeros grandes sistemas metafísicos, al modo de Anaximandro y Anaxágoras, era lógico ensayar la concepción de estos grandes sistemas metafísicos como resultados de la aplicación del «método geométrico» a los campos antaño roturados por las cosmogonías o teogonías «mitológicas». Sin embargo, este nuevo género de construcción racional no sería todavía filosofía, y la misma palabra filo-sofía habría sido aplicada a los pre-socráticos principalmente a partir del círculo platónico, y muy especialmente por Heráclides Póntico. La obra de los presocráticos –en cuanto puede contraponerse a la obra de los poetas– habría instaurado un género de construcción (que denominamos metafísica presocrática) a partir del cual, y tras la crisis sofística (que sería precisamente crisis de esta metafísica) habría podido surgir la filosofía académica estricta que, por medio de una tradición tenaz, ha llegado hasta nosotros. Según este punto de vista, la filosofía, en su sentido estricto, adquirió por primera vez su forma cultural visible en el círculo platónico. Pero ya en la metafísica presocrática el nuevo Logos actuaba con todo su vigor, que a la vez, era crítica demoledora de la mito-logía (por ejemplo del politeísmo griego) y construcción acrítica ella misma del propio orden lógico que se estaba construyendo. La novedad del Logos geométrico-metafísico, se nos manifiesta, sin embargo, tanto en su lado ontológico, como en su lado gnoseológico. Ontológicamente, la voluntad de segregar las relaciones de parentesco equivale a la necesidad de apelar a las relaciones matemáticas o físicas (incluso en el «álgebra del parentesco» cuando se trata de analizar las propias relaciones sociales); gnoseológicamente, la voluntad de prescindir de las relaciones de parentesco, equivale a la voluntad de prescindir de las revelaciones que los dioses o las diosas nos ofrecen (a la manera como los padres o las madres revelan las leyendas a los hijos), y por tanto implica la necesidad de apelar a otras fuentes de experiencia (artesanal, política, &c.). Es cierto que Parménides, en la obertura de su Poema, apela a una diosa, como fuente de su sabiduría: pero se trata de un caso límite, porque lo que la diosa le revela es, a fin de cuentas, que ella misma no existe verdaderamente, que es una apariencia llamada a reabsorberse en el Ser uno. El género de construcción que venimos llamando «metafísica presocrática» se habría desenvuelto en dos especies o familias opuestas entre sí: la del Monismo absoluto («todo está vinculado con todo») y la del Pluralismo absoluto («nada está vinculado internamente con nada»). Fue Platón quien estableció este género y estas especies de un modo crítico, haciendo ver que el discurso racional sólo puede mantenerse apartándose tanto del Monismo absoluto como del Pluralismo radical (El Sofista, 259 e), es decir, respetando la symploké de las cosas y de las ideas. La doctrina platónica de la symploké, como condición misma del pensamiento racional, podría ser considerada como una generalización de los procedimientos geométricos. Pues si la demostración geométrica es posible (en general, si cualquier construcción científica categorialmente cerrada es posible), es porque hay relaciones internas entre los términos del campo dado, pero a la vez, porque estas relaciones pueden establecerse sin necesidad de ir regresando [65] a las infinitas relaciones que sin duda podríamos siempre asociar a los términos dados. Tanto la construcción científica categorial (de la que los griegos sólo alcanzaron la geometría euclídea y esbozos de astronomía) como la construcción filosófica habrán de tener por lo tanto algo en común, a saber: ocuparse con términos para componerlos (o descomponerlos) operatoriamente y obtener relaciones objetivas entre ellos. Por ello no consideramos adecuado definir las diferentes ciencias o la filosofía (entendida originariamente como la ciencia suprema) acogiéndonos a fórmulas globales tales como: «filosofía es la investigación de la verdad» o «filosofía es el amor al saber», como si estas formulas no valiesen también para la geometría. Más adecuado sería el camino que pasa por el análisis de los mismos procedimientos constructivos. Por nuestra parte hemos propuesto el siguiente (La idea de ciencia de la teoría de cierre categorial, Santander, Universidad Menéndez Pelayo, 1975; Actas del I Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, Pentalfa, 1983): las ciencias categoriales se construyen con conceptos (términos, operaciones, relaciones...) capaces de lograr concatenaciones categorialmente cerradas; la filosofía, con las Ideas objetivas cuyas composiciones, aun pudiendo dar lugar a sistemas racionales, no permiten la formación de un cierre categorial. Según este criterio nos consideramos en disposición de afirmar que la filosofía tiene, como institución social, unos contenidos «sustantivos» –aún cuando esta sustantividad positiva sólo pueda reclamar un alcance «técnico»– puesto que las Ideas –que son, propiamente, «sincategoremáticas»– no tienen por qué ser entendidas como entidades sustantivas, inteligibles por sí mismas. Pues no es necesario suponer que las ideas preexisten a las categorías habitando un mundo celeste «anterior a la creación». Las Ideas se abren camino a través de las categorías y tampoco son eternas o inmutables, sino que pueden transformarse las unas en las otras, por mediación de los procesos categoriales. Por vía de ejemplo, ni siquiera la Idea de Dios es eterna, sino que tiene un origen, que la filosofía debe establecer, y se transforma en la idea del Espíritu absoluto; así también, la Idea medieval de un «reino de la Gracia» se transformará, en nuestro presente, en la idea de Cultura. En la medida en que las Ideas no se consideran susceptibles de ser tratadas sino a través de los contenidos o materia por medio de las cuales se determinan en sí mismas y en sus conexiones sistemáticas, habrá que concluir que la verdadera filosofía ha de ser materialista. Por vía de ejemplo, una filosofía que gire en torno a la idea de la historia, no será verdadera filosofía de la historia si prescinde de fechas –que son la materia de la historia– y se mantiene en el terreno de ideas abstractas tales como temporalidad, o incluso historicidad. Consideraríamos, en resolución, a la filosofía en su sentido estricto, como la disciplina que se ocupa del análisis y composición de las Ideas que puedan ser segregadas en el «torbellino categorial». Filosofía no es, según esto, «meditación sobre Dios», «autoconciencia» o «investigación sobre el ser», sino análisis y composición de ideas que, en su límite, tiende a constituir un sistema. Con frecuencia, este sistema ha querido llevarse a efecto more geométrico. Se trataría de una tentación constante y constantemente frustrada. Las Ideas no constituyen algo así como una «categoría de las categorías»: el «orden geométrico» es sólo un canon de la construcción de las ideas. Pero aún en el momento posterior a la ruptura de ese que hemos llamado bloque ciencia-filosofía, y en virtud de la cual la filosofía tiene que renunciar a presentarse como una ciencia categorial, no puede sin embargo, renunciar a presentarse como un sistema, en la medida en que ello sea posible. Y mientras que cada ciencia categorial puede avanzar dejando de lado los caminos que han sido considerados erróneos, la filosofía no puede construir un sistema, desconsiderando los otros sistemas alternativos. En ningún caso es legítimo atribuir a la filosofía el esquema de desarrollo histórico característico de las ciencias positivas. Mientras que, en general, puede decirse que la física o las matemáticas tienen una «vanguardia» en el presente, representada por los grupos mejor dotados de la «comunidad científica» internacional correspondiente, en cambio sería ridículo pensar siquiera en una «comunidad internacional» de filósofos que pudiera tener una «vanguardia». Estas autodenominadas «comunidades de filósofos» son un simple mimetismo sin más función que la de asumir una fórmula protocolaria que permite situarse a los miembros de la cofradía en la lista de las percepciones de fondos públicos destinados a la investigación científica. La filosofía, tal como la entendemos, no es científica, pero es internamente sistemática, dentro de los métodos estrictamente racionales. Es enteramente gratuito tratar de reducir la racionalidad a los límites de la racionalidad científico-categorial. Por otra parte hay diversos sistemas filosóficos en competencia simultánea, puesto que múltiples son las posibilidades de construcción que deben ser ensayadas. La multiplicidad de sistemas no es, sin embargo, infinita, incluso cabe afirmar que los sistemas filosóficos fundamentales se cuentan con los dedos de la mano. Pero también hay reconocer que la serie de tales sistemas y de los métodos que a ellos conducen (o que están inspirados [66] por ellos) no es unívoca, y que, en consecuencia, hablar de «filosofía» aún en un sentido genérico, como si se tratase de un género porfiriano, es una impostura. Tampoco cabe referirse a la filosofía como si se tratase de un Tribunal supremo, a la manera como en la vida cotidiana nos referimos en ocasiones a las «matemáticas». Hay que especificar a qué tipo de filosofía nos referimos. Así también, como cuando declaramos la naturaleza filosófica de algún «problema» –pongo por caso la aporía de Aquiles y la tortuga– no es tanto para reivindicar la territorialidad de una disciplina, como para manifestar críticamente que ese problema no puede ser analizado adecuadamente en los términos de una categoría dada (por ejemplo, el cálculo diferencial) dado que él nos hace regresar a Ideas que cruzan esa categoría desbordándola, de tal suerte que la resolución que sobre tal problema podamos tomar, nos obliga a comprometernos con premisas que desbordan ampliamente los contornos de la categoría de referencia. Con esto no queremos decir, sin embargo, que la filosofía que adoptemos en este compromiso, haya de carecer a priori de toda capacidad de cognitio, aunque tengamos que admitir que jamás puede reclamar la capacidad de convictio racional, que es propia de las ciencias. Ahora bien, una vez reconocida la pluralidad de los métodos y sistemas filosóficos que se abren en el proceso mismo del análisis y composición de las Ideas, así como el carácter no unívoco de los mismos, tendríamos que admitir también la posibilidad de que entre estas variedades de la filosofía, y aún en el supuesto de que ellas puedan considerarse como miembros de un «género plotiniano» («los Heráclidas, decía Plotino, pertenecen al mismo género, no tanto porque se parezcan entre sí, sino porque proceden de un mismo tronco») se establezcan tales distancias, que nos permitan considerar (al menos como hipótesis) a algunas de estas especies como especies de-generadas, es decir, como especies a través de las cuales el propio Género se desvanece en virtud de una dialéctica de desarrollo interna a su concepto (a la manera como también en el análisis del género de las curvas cónicas, hablan los geómetras de curvas de-generadas, como pueda serlo el par de rectas, o el punto, que dejan de ser propiamente una curva). Y así como una curva de-generada ya no es propiamente una curva (aunque procede internamente del desarrollo dialéctico de la ecuación de esa curva), así también una «filosofía de-generada», ya no será verdadera filosofía, sino falsa filosofía. La distinción entre una verdadera filosofía y una falsa filosofía nos parece, según esto, indispensable desde una perspectiva crítica (crítica de cualquier afectada neutralidad que tienda a poner en el mismo plano a toda «opción filosófica» en nombre de la tolerancia, del relativismo filosófico o de las dos cosas a la vez). A nuestro juicio es imprescindible reconocer la posibilidad y aún la necesidad de distinguir verdaderas filosofías y falsas filosofías (o filosofías de-generadas, y acaso, proto-filosofías); otra cosa es la cuestión de la decisión acerca del «parámetro» de la verdad o de la falsedad. Lo que sí es necesario también, será tratar de penetrar en los procesos internos en virtud de los cuales cabe entender una de-generación filosófica partiendo de una situación no de-generada. En ningún caso tratamos de establecer una equivalencia entre la «verdadera filosofía» y la «filosofía verdadera». Tampoco una verdadera fórmula –es decir, una fórmula bien [67] formada– es siempre una fórmula verdadera, puesto que puede ser una fórmula falsa. Por lo demás, el concepto de una falsa filosofía, en el sentido dicho, lejos de ser un concepto inaudito, puede considerarse como un concepto tan antiguo como la filosofía misma: El sofista platónico –como apariencia del filósofo–, ¿acaso es otra cosa que una formulación, con el lenguaje de la época, del mismo concepto de «filosofía de-generada»? En las críticas que unos filósofos se dirigen a otros no es infrecuente tachar de logomaquias a las obras del adversario, aunque estas obras sean del calibre de la Fenomenología del Espíritu; pues «logomaquia», ¿no es casi lo mismo en este contexto que de-generación? El concepto de de-generación tiene el peligro de convertirse en un mero adjetivo despectivo (una cómoda descalificación de aquellas formas de filosofía no compartidas), si no fuera posible mostrar los procesos internos de la transformación de-generativa, a partir de las fórmulas consideradas canónicas. Dos palabras, por tanto, referentes a los tipos de proceso de de-generación de la verdadera filosofía en especies de filosofía que, siendo aparentemente (por su «validez ecológica», socialmente, históricamente) formas de filosofía, podían sin embargo considerarse como falsas filosofías. La idea de la filosofía que venimos presuponiendo implica, desde luego, que la filosofía, si tiene algo que ver con el saber, tiene que ver con el saber en tanto que lo es de «segundo grado», como una reconstrucción sistemática llevada a cabo por medio de nexos abstractos («geométricos») de Ideas que brotan de categorías previas, como un saber que no reconoce fuentes propias y autónomas, sino que comienza a partir de la reflexión de otros saberes (los saberes de los sabios metafísicos o de los teólogos; los saberes de los expertos, de los científicos, de los políticos, el saber de los filólogos y el «saber del pueblo»). La expresión: «la filosofía es un saber re-flexivo», para no ser anodina o meramente psicológico-subjetiva o lógico-formal (¿acaso el saber de un político que ha calculado su estrategia electoral no es reflexivo en este sentido?) habría de interpretarse en el sentido de una reflexión objetiva, la que tiene lugar, de la manera expuesta, en el terreno histórico-cultural, aquel en el cual ciertos «saberes dados» (teológicos, metafísicos, tecnológicos, científicos, políticos) al alcanzar un cierto grado de desarrollo conflictivo se constituyen ellos mismos en «materia» de otro saber. La misma forma gramatical de la palabra filo-sofía agradece una interpretación en este sentido objetivo, como reflexión de segundo grado, que incluye, por cierto, la misma ironía socrática abierta por la posibilidad de pensar que algunos saberes de primer grado –¿los revelados?, ¿los políticos?– permiten al filo-sofo decir que, quien los sabe, al saberlos, no sabe en realidad nada. En cualquier caso, la interpretación del «amor al saber» en el sentido subjetivo-psicológico vuelve a ser otra vez una fórmula anodina como definición de la filosofía, puesto que es aplicable también al matemático, al periegeta o sencillamente al ciudadano o al juez que quiere conocer a los «auténticos culpables» del crimen. La filosofía como tradición histórica, actuando en el sentido expuesto, se nos muestra como una actividad constitutivamente dialéctica (no dogmática) que al tener que mantenerse a la vez y muy delicadamente en una proximidad y distancia tal respecto de los otros saberes de los cuales se alimenta, tenderá constantemente a perder el equilibrio, a deslizarse hacia algún lado, tenderá a confundirse, a de-generar. Ante todo, y en función de las condiciones histórico-culturales en medio de las cuales se desenvuelve la filosofía, y aún la metafísica, en el sentido arriba expresado, se comprende la probabilidad de que en una sociedad dada la tradición filosófica deba mantenerse (o recuperarse) aún en el seno de una determinada concepción dogmática «revelada» impuesta coactivamente, o lo que es equivalente, compartida por los súbditos creyentes. Son estos mismos súbditos quienes redescubrirán las vías filosóficas. Pero, ¿no habría que concluir que en estas condiciones es sencillamente imposible hablar de filosofía, como institución cultural, en el sentido en el que venimos entendiéndola? ¿No es tan absurdo hablar de filosofía cristiana o musulmana o judía, como hablar de geometría cristiana? Desde nuestros presupuestos no podríamos llegar a respuestas negativas tan radicales como las que mantuvieron, por ejemplo, Feuerbach o Brehier. Si la filosofía no es un «saber originario» de primer grado, sino una re-construcción (que implica trituraciones previas) según ciertos métodos [68] abstracto-geométricos de saberes dados, se comprende que hayamos de aceptar la posibilidad de distinguir diferentes grados en los procesos de reconstrucción filosófica, y que, concretamente, podamos reconocer situaciones en las cuales el proceso de reconstrucción filosófica se detiene, aunque sea por motivos extrínsecos, ante los imperativos de la Revelación. La detención no es filosófica; la filosofía que se detiene ante la Revelación es sin duda una filosofía de-generada (tampoco la trituración previa había llegado a sus posibilidades), pero es sin embargo filosofía, que toma sus métodos e instrumentos de formas de verdadera filosofía precedentes. Es filosofía escolástica y, en cuanto filosofía, llevará siempre en sí misma una virtualidad que le impulsará a recubrir a los contenidos revelados, a absorberlos, cuando las condiciones sociales sean favorables, y aún cuando de momento haya de plegarse a ellos, bien sea consciente del sacrificio racional que ello comporta (el caso de Siger de Brabante) bien sea de un modo inconsciente por falsa conciencia (el caso –desde nuestro punto de vista, que no será compartido por los tomistas– de Santo Tomás de Aquino). Se comprenden también las grandes novedades que podrán resultar de las confluencias, promovidas por una filosofía escolástica, entre las ideas filosóficas y los contenidos de la revelación, por ejemplo, la confluencia de las ideas aristotélicas de Primer Motor y Acto Puro y las creencias cristianas en torno a un Dios que se revela a sí mismo como creador del mundo y como trino. Un Mundo que, para Aristóteles, es un mundo finito pero eterno, no solamente según su materia, sino también según su con-formación, un mundo que se mueve eternamente, incesantemente, con el movimiento circular del Primer Cielo. Es este movimiento eterno aquel que necesita un motor eterno, pero que al mover no se mueve él mismo, y cuya capacidad de mover ha de ser inagotable. Por ello, el Primer Motor no podrá ser corpóreo, pues un cuerpo finito no podría contener esa energía motora inagotable; tampoco podrá moverse, deberá ser Acto Puro. Hasta aquí, Aristóteles (Metafísica, libro 12, 7, 1072a, 25) está procediendo estrictamente según el método abstracto-geométrico, pero tampoco se sale del método cuando comienza a insinuar la estructura «egoiforme» que pudiera atribuirse a ese Motor Inmóvil. En ningún caso ese carácter egoiforme es introducido como un alguien capaz de revelarnos algo (ni siquiera como proyección de nuestra autoconciencia, puesto que ha sido precisamente Aristóteles en la Etica a Nicómaco, X, 8, 178b, 7-23, quien ha apelado a la autoconciencia divina para llevar a cabo la crítica a la ilusión de autoconciencia autárquica, feliz, humana): precisamente ese Motor Inmóvil ni siquiera conoce el mundo ni conoce a los hombres, pues tiene bastante con mantenerse eternamente cebándose en su propia intimidad. ¿Por qué introduce entonces Aristóteles características «egoiformes» en su Motor Inmóvil? Sencillamente porque una vez establecida esta idea del Motor Inmóvil por vía «geométrica», busca analogías o modelos que muestren la pertinencia de esa idea abstracta. Y encuentra que lo que es deseable (to orekton) y lo que es inteligible (to noeton) parece que mueven permaneciendo ellos inmóviles (ibidem, 1072a, 25). Pero lo que es deseable y es inteligible son conceptos que se nos dan únicamente en la experiencia social, animal o humana. Por ello el Acto Puro tendrá vida eterna (1072b, 29). En resolución, la teología de Aristóteles –incluyendo la teología politeísta de XII, 8– mantiene su carácter filosófico. Pero la Suma theologica de Santo Tomás de Aquino, es ante todo, una construcción no filosófica, es una construcción nematológica (para el concepto de «Nematología» véanse mis Cuestiones Cuodlibetales, Madrid, Mondadori, 1989, cuestión 2). Sin embargo, lo cierto es que en esta construcción juega un papel importante la Teología aristotélica: cuanto mayor número de contradicciones y de absurdos puedan ser determinados en el momento de tener lugar la confluencia entre la Idea del Dios cristiano que nos revela su Trinidad (Padre, Hijo, Espíritu Santo) y el Acto Puro aristotélico, también podremos determinar con mayor precisión la pujanza de la Idea filosófica y medir la capacidad resolutiva de su oleaje al estrellarse contra las rocas del dogma trinitario. Ahora bien, no solamente la presión de una dogmática revelada, socialmente coactiva, determina cursos peculiares a una filosofía que ya estaba históricamente institucionalizada; también la presión de una dogmática no revelada, pero que aunque sea materialista se impone coactivamente, da lugar a una degeneración de la filosofía. Y esto lo decimos no tanto en nombre de una supuesta genérica libertad de pensar, entendida como condición para la filosofía, sino en nombre de la obligada necesidad dialéctica que cada tesis filosófica tiene de ser contrastada con otra opuesta (tesis opuestas que habrá que suponer retiradas del horizonte, o desprestigiadas por motivos exógenos, en una situación de dogmatismo político). En particular, una tendencia a la degeneración involutiva que puede constatarse habitualmente en diferentes situaciones históricas y sociales en las que tiene lugar la influencia del monismo como involución degenerativa de la filosofía (incluso la materialista) hacia las formas de una metafísica presocrática. «El Mundo es el todo y su centro es el hombre: todo está vinculado a todo y de ahí la responsabilidad que cabe atribuir al hombre en el proceso cósmico universal.» Podrá subrayarse el carácter «racional» de esta concepción atendiendo a su virtualidad purificadora de mitos y supersticiones populares, a su virtualidad para inspirar programas políticos «sanos» desde un punto de vista social y ecológico. Pero tampoco es difícil advertir la íntima conexión entre el monismo del Diamat y el dogmatismo político (por ejemplo, el dogmatismo fanático en la proposición y realización de unos planes quinquenales o septenales contemplados desde la perspectiva del Plan universal) y las desastrosas consecuencias prácticas (políticas, tecnológicas o científicas) que irán asociadas al dogma preplatónico de la «concatenación de todas las cosas con todas las demás». Pero la evolución degenerativa de la filosofía puede tener lugar por otros caminos. Por ejemplo, y en primer lugar, cuando a consecuencia del propio «espesor» que su mismo curso va determinando en sí misma, la filosofía pierde el contacto con la realidad del presente (en particular, con el estado presente de las ciencias categoriales) que es el lugar en el cual emergen las ideas, de suerte que convirtiéndolas a estas en sustancias efectivas (más allá de su sustancialidad técnica) la filosofía comienza a «alimentarse de sí misma», es decir, de las fórmulas que de las ideas pretéritas hicieron filósofos también pretéritos. La filosofía degenera entonces en filología (o en historia filológica de la filosofía) y se transforma en una disciplina capaz de comentar de modo recurrente y acumulativo los textos de Platón, de Aristóteles, de Espinosa o de Nietzsche, así como los comentarios de aquellos comentarios, que a veces incluyen referencias al presente; pongamos por caso, al análisis de la «Crisis del Este» desde Hegel, como [69] si las Ideas con las cuales Hegel tejió su sistema pudieran aplicarse a la materia de un presente casi doscientos años posterior (un presente con seis mil millones de hombres, con un planeta saturado de Estados, &c.). Y no es que la filosofía, una vez que está ya dotada de tradiciones milenarias, pueda considerar como ajena la propia Historia: precisamente porque le concierne internamente, la degeneración filológica es un proceso dialéctico prácticamente necesario. Que tiene lugar en el momento en el cual las ideas de la filosofía pretérita –que fueron obtenidas del mundo de la época– dejan de ser puestas en conexión con nuestro propio mundo (y a su través con el mundo pretérito), o son aplicadas a nuestro mundo en un estado similar a como se aplicaron en el pasado (¿cómo aplicar hoy la Idea aristotélica de sustancia a los planetas?). Como límite de esta evolución degenerativa de la filosofía en el regreso hacia su propia «sustancialidad», podríamos considerar al gnosticismo, entendido como la tendencia de la filosofía, una vez instaurada, a autoimplantarse en la Idea sustancializada de una conciencia pura definida precisamente por la pura voluntad de conocer. En otras ocasiones (Ensayos materialistas, Taurus, Madrid 1971) he tratado de mostrar como la autoimplantación de la filosofía como conciencia gnóstica constituye un «atractor» degenerativo de la filosofía, y llega a ser una falsa (acrítica) filosofía cuya crítica nos conducirá a la idea de una implantación política capaz de volver a incorporarse al curso de la verdadera filosofía. Por último, también habría que considerar como episodios degenerativos de la filosofía a aquellos que derivan, no ya de la sustancialización de las ideas con las que ella trata, alejándolas de las realidades a través de las cuales se abre camino, sino de la tendencia contraria, de la tendencia a identificarse con otras formas del «logos» mundano, ya sea el político, ya sea el científico. No me refiero tan solo a la tentación permanente de la filosofía a constituirse como «ciencia exacta» y, de hecho, a desempeñar las funciones de una «alta divulgación» científica, me refiero también a la tendencia burocrática a organizarse según las formas en las que se organiza el trabajo de las ciencias positivas (especialidades, líneas de investigación, paradigmas, congresos de la comunidad científica), como es el caso de las llamadas Facultades de «Filosofía Pura». La organización de la filosofía académica por «especialidades» (Etica, Metafísica, Lógica, Filosofía de la Historia, &c.), cuando la Academia se rige por un sistema filosófico determinado, si este permanece abierto a las realidades del presente, puede ser estimulante para la vida filosófica, y es necesaria desde el punto de vista de una ratio studiorum, puesto que las «especialidades» serán sólo especialidades administrativas, pero no científicas. Pero, ¿cómo podría alguien, por el hecho de ser catedrático de Etica o de Filosofía de la Religión, declararse especialista en Etica o en Filosofía de la Religión? Ni estas disciplinas, ni ningunas otras, tienen posibilidad de desenvolver «doctrinas exentas», puesto que sólo son concebibles como partes del sistema global de una filosofía. Por ello, cuando el especialista en una disciplina filosófica comparte el mismo sistema con el resto de sus colegas –como ocurría, por ejemplo, todavía en el siglo XVI y XVII en una Europa que hablaba latín–, su «especialidad» quedará inmediatamente neutralizada y se mantendrá en sus justos límites filológicos y administrativos. Pero, ¿qué ocurrirá cuando cada especialista en una disciplina filosófica resulte estar inmerso en sistemas filosóficos diferentes a los de sus colegas, o, simplemente, en ninguno? Ocurrirá que cada especialista tenderá a alejarse de las otras «especialidades», tenderá a asociarse con sus colegas de especialidad si además son afines ideológicos, como si constituyera con ellos una «comunidad científica». La yuxtaposición de todas esas comunidades científicas en la Academia dará lugar a una forma de-generada de filosofía y podrá ser considerada como el comienzo de una «muerte burocrática» de la filosofía en la sociedad de referencia. [70] (3) El tercer punto de inflexión que consideraremos para determinar la línea fronteriza de nuestro presente filosófico se dibuja en el tablero político. Para abreviar describiré este punto de inflexión por medio del concepto de «democracia parlamentaria», aún a sabiendas del convencionalismo de este concepto. Como jalones históricos habría que tomar (refiriéndose a Europa) tanto a la Revolución Francesa como a la Perestroika. La democracia parlamentaria significa para la filosofía una situación en la que, en principio, no existe una dogmática oficial a la que hubiera de plegarse cualquier pensamiento filosófico. En este sentido la democracia parlamentaria significa, en principio, para la filosofía, una condición de libertad negativa, o libertad-de (una libertad teórica, puesto que las presiones sociales y el control social pueden ser tan fuertes en la democracia como en las dictaduras); puesto que en una democracia plena la misma idea democrática puede ser sometida a crítica filosófica. Desde este punto de vista cabrá afirmar que una sociedad no democrática bloquea la posibilidad de la filosofía, lo que no significa, por supuesto, que una sociedad democrática, por sí misma, ha de hacer posible una vida filosófica floreciente. Acogiéndonos a una fórmula no del todo adecuada, cabría decir que la democracia es necesaria para la filosofía, pero que no es suficiente. Ante todo, y dentro de esta misma perspectiva teórica, parece evidente que una situación de coexistencia de múltiples sociedades democráticas, a un nivel histórico dado, ha de orientar a toda verdadera filosofía en una dirección universalista, puesto que es la situación objetiva misma la que facilitará, no sólo en el ámbito de cada Estado, sino en la relación de los unos con los otros, el intercambio de ideas, de puntos de vista, que sin duda podrán contribuir a ampliar el horizonte sin perjuicio del particularismo que viene impuesto, como hemos dicho, por la identificación de la filosofía con las lenguas nacionales con las cuales se expresa. Pero nosotros no entendemos esta identificación de la filosofía con los «lenguajes de palabras» en el sentido de un requerimiento a la filosofía para que se repliegue a sus supuestas tradiciones nacionales (a las Meditaciones del Quijote en el caso de España, aun cuando estas son indispensables), y en el límite, al noli foras ire; nosotros entendemos esta identificación de la filosofía con una lengua nacional, la española en nuestro caso, como la condición para poder mirar también hacia afuera, hacia todos los lados, sabiendo que este mirar universal, sin embargo, no tiene nunca lugar desde un hipotético «lenguaje universal», sino desde un lenguaje concreto, históricamente dado, pero tal que, precisamente por su historia, haya adquirido esa capacidad para referirse a todo lo que se agita o se mueve en el universo. También es cierto que la situación hacia la que parece que tiende la Europa del presente es también una situación favorable, por su misma libertad en el tráfico de opiniones, a la propagación de sucedáneos de la filosofía (sucedáneos sociológicos, psicológicos, antropológicos, &c.), sucedáneos adaptados para el consumo de grandes masas, filosofías kitsch basadas en la divulgación simplificada de fragmentos de diferentes sistemas, mezcladas con informaciones diversas según las exigencias del mercado. Un hecho que merece la pena constatar aquí es el de la reciente implantación que va alcanzando el término de «filosofía» en el uso referencial que adquiere en contextos muy variados de la vida cotidiana, tales como los siguientes: «filosofía del tercer tren de laminación de la siderurgia N», «filosofía de los créditos bancarios a plazo medio», «filosofía del club de fútbol en la próxima temporada», y hasta «filosofía de la práctica de la afinación de los instrumentos de la orquesta al final del primer movimiento». Sin duda el término «filosofía» designa en estos contextos cosas muy confusas y oscuras; pero lo cierto es que no es fácilmente sustituible por otros (no podríamos decir ahora «teología del tercer tren de laminación de la siderurgia N», &c.). Si el término «filosofía» está desempeñando estas funciones es acaso porque se han ido extendiendo en «nuestro Presente» las evidencias de que cualquier empresa o proyecto concreto de una cierta importancia se configura siempre en la intersección de diferentes categorías (tecnológicas, jurídicas, económicas, &c.) a pesar de la eventual apariencia inicial de que un carácter categorial es el dominante (el tercer tren de laminación es un concepto tecnológico, sin duda, pero se sabe que sólo tiene viabilidad en un marco económico, y éste en un concepto social y cultural que determina el nivel de consumo del acero y de sus clases). Este uso referencial del término «filosofía» en nuestro presente, en cuanto conlleva un matiz crítico (de los otros términos alternativos que pudieran aducirse), no sería por tanto un síntoma degenerativo de la filosofía cuanto un testimonio de reconocimiento de la necesidad del punto de vista filosófico en las sociedades plurales, tecnológicamente avanzadas. * * * Una vez trazadas las coordenadas que hemos consideradas pertinentes, podemos formular la respuesta de un modo muy breve, a la primera de las preguntas del Dr. Volker Rühle: ¿Cómo formular las responsabilidades de la filosofía en el momento presente del mundo? Nos referiremos, desde luego, a la llamada filosofía académica, a la filosofía de tradición platónica, que es sociológicamente la «filosofía de profesores», descontando, desde luego, las responsabilidades «profesionales» que obviamente le competen institucionalmente (la transmisión, con un rigor filológico máximo, de unos contenidos culturales superabundantes, pero también, muy especialmente la educación de los ciudadanos en los métodos de la argumentación y del debate dialéctico, la investigación histórica y filológica de su patrimonio, &c.). Lo que nos importa son las responsabilidades de la filosofía (académica) en su relación con la «gente», por tanto, con su «filosofía mundana». Ante todo parece conveniente reconocer que el significado social que puede llegar a corresponder a una obra filosófica original no puede ser medido con los mismos criterios con los que medimos una obra científica. La obra científica puede ir expresada en términos herméticos, porque la industria, la tecnología o la divulgación se encargarán de «socializarla», al menos por sus resultados. En el caso de la obra filosófica el proceso de su influencia pública –y salvo canales muy particulares de influencia entre científicos o juristas– puede establecerse directamente en virtud de la posibilidad de la acción inmediata de esa obra sobre un público heterogéneo compuesto por ciudadanos capaces de leer o de escuchar. Pues, en principio, la filosofía –la filosofía académica– tiene que expresarse en la «lengua natural» (no artificial o formal) que no por incluir, sin duda, términos especiales, neologismos, construcciones sintácticas más complejas que las que son propias del estilo «literario», deja de mantenerse dentro de los límites de [71] ese lenguaje de palabras y, por tanto, ha de poder ser entendida y discutida en el marco de su gramática. Esto no podría decirse de los lenguajes científicos: las Matemáticas o la Química «no pueden decirlo todo» ni, sobre todo, pueden ofrecer sus pruebas, en el terreno del lenguaje de palabras. En las exposiciones de «divulgación», en lenguaje de palabras, ha de mantenerse una reserva accesible sólo a los iniciados; las pruebas tienen su lugar en el laboratorio o en el cálculo. Pero la filosofía académica que se expresa sin embargo en un lenguaje de palabras –es decir, en román paladino– no puede interpretarse, en general, como si fuese un acto de divulgación de alguna sabiduría recóndita, propia de los doctores que forman la Academia. La divulgación más mundana de la filosofía académica no puede ofrecer otra argumentación distinta de la que se haya logrado depurar con el mayor rigor «académico» –lo que significa, a su vez, que una «exposición filosófica» en lenguaje de palabras que prescinda de la argumentación y se mantenga en el género de la exposición de opiniones, es propiamente un sucedáneo de la filosofía. No deja de ser paradójico, sin embargo, el reconocimiento de que sea posible exponer en lenguaje de palabras ordinario una argumentación «académica» que acaso ha supuesto años para su composición. La paradoja es del mismo género que la que nos ofrece un cantante de ópera cuya larga y disciplinada preparación «académica» se actualiza no de otro modo que en un escenario, ante el público, utilizando los mismos instrumentos vocales que poseen quienes le escuchan, sin necesidad de servirse de aparatos inaccesibles a quienes no son especialistas. O dicho de otro modo, que no hay que pensar que la filosofía académica haya de realizarse en el recatado silencio de la Academia, a la manera como la prueba de un teorema químico sólo puede tener lugar en el retiro del laboratorio. La argumentación filosófica no se hace impura al ser formulada en lenguaje de palabras ordinario, pues en otro caso los Diálogos de Platón no serían obras filosóficas. La filosofía académica tiene, como lugar propio de su exposición, los escenarios mundanos, la plaza pública. Cabría comparar, por tanto, a la obra filosófica original con la obra musical, en el sentido de que todo el cúmulo de dificultades técnicas que entraña su composición y su ejecución, quedan relegadas a un plano distinto de aquel en el que tiene lugar la recepción por parte del público. Y así, un público medio, de una sociedad que se encuentre a un nivel dado, puede «entender» o captar sin esfuerzo técnico especializado una doctrina filosófica cuya «articulación» implica, sin duda, laboriosos procesos de preparación técnica (filológica, lógica, &c.) de la misma manera que ese público puede «comprender» la sonata de Beethoven por la mediación de la «fácil ejecución» del pianista en la sala de conciertos. Por otra parte es obvio que el público está estratificado, en las sociedades democráticas, según grados de muy diferente altura, y que por tanto existen muchas maneras de tener lugar la recepción, y muchos tipos de interacción entre esas diversas maneras. Lo que sí me interesa subrayar es, no sólo la posibilidad de que una obra filosófica profunda pueda, sin embargo, ser expresada en un lenguaje nacional (dado a un nivel determinado), sino también la improbabilidad de que una obra filosófica pueda alcanzar una gran resonancia social si no media una suerte de «ajuste» con la ideología del público que la acoge. Esto no significa necesariamente que la obra filosófica con resonancia pública no pueda ser otra cosa sino la reexposición pleonástica de la filosofía mundana correspondiente. La intersección con esta filosofía mundana es siempre fragmentaria y parcial. Por ello la obra filosófica resonante habrá de ofrecer componentes críticos abundantes, deberá sacar a la luz relaciones escondidas, manifestar perspectivas muchas veces insólitas, pero integrables con el núcleo de la filosofía mundana de referencia. Por lo demás, sólo de tarde en tarde, una obra filosófica llega a «resonar» ante grandes zonas del público que habla su idioma, e incluso si es traducida, ante el público que habla idiomas diferentes. Sin duda, la labor de crítica y trituración de las ideas ordinarias constituye la tarea recurrente propia de la filosofía en las sociedades democráticas del presente. (Damos por supuesto, desde luego, que las ideas corrientes son casi siempre oscuras y confusas.) Pero ni siquiera el éxito en la trituración de sistemas ideológicos bien implantados garantiza que estos sistemas ideológicos no se recompongan, pues todo sucede a la manera como las ondas que rompiendo sus frentes pasan por los orificios de una pantalla, vuelven sin embargo a recomponerse, según el «principio de Huygens»; podríamos hablar del principio de re-generación de una ideología o filosofía mundana bien implantada después que ella ha pasado por la criba de una filosofía académica. En cualquier caso no hay ningún motivo para esperar que alguna filosofía del presente pueda llegar a ser «la filosofía universal». La filosofía no es una matemática, y no hace falta ser relativista, es decir, no hace falta conceder el mismo valor filosófico a cualquiera de las concepciones filosóficas dadas en el presente, para reconocer que, sin embargo, ninguna tiene porqué tener una capacidad tal de convictio que sea capaz de eclipsar a las demás. Por ello, la misma naturaleza filo-sófica (de «segundo grado») de sus contenidos, es lo que hace probable y aun prácticamente necesaria la multiplicidad de las concepciones, cuya coexistencia, en todo caso, no tiene por qué entenderse a priori de modo armónico; más bien habría que afirmar que esa coexistencia envuelve siempre un componente polémico. Una última observación: ¿Puede asignarse a la filosofía institucionalizada, como objetivo recurrente, según sus tradicionales funciones de medicina del alma, que todos los ciudadanos puedan alcanzar un grado de conciencia crítica tal, que permita confirmarlos como «nuevos Sócrates» –a la manera como los cristianos asignan a la Iglesia la responsabilidad de hacer de los fieles imitadores de Cristo–? Creemos que no, y que sólo irónicamente ha sido propuesto alguna vez a la filosofía este objetivo utópico. Pero acaso ya no sea un objetivo utópico, sino estrictamente pragmático, el conseguir en cada nación una minoría de ciudadanos (¿un cinco por ciento? ¿un uno por ciento?) que estén «bien formados» filosóficamente, que posean un buen juicio filosófico, porque sólo con esta minoría podrá garantizarse de algún modo que la sociedad de referencia no vaya enteramente a la deriva en el terreno ideológico, o lo que es más grave, no marche teledirigida por principios sobrenaturales, o místicos, o simplemente por consignas partidistas. II. ¿Hasta qué punto la doctrina de la autoconciencia constituye una piedra de toque para medir el autoesclarecimiento de las responsabilidades de la filosofía del presente? [72] A mi modo de ver, la doctrina de la autoconciencia ha desempeñado indudablemente un papel principal en el curso de la filosofía moderna (y de la «devotio moderna») desde Descartes a Hegel. Sin embargo, me parece que este concepto de autoconciencia, por su componente de reflexividad, es muy oscuro y confuso, pues habrá que dar en cada caso las relaciones no reflexivas a partir de las cuales la reflexividad de referencia se construye. Una consideración absoluta de la autoconciencia tendría que pedir el principio y nos llevaría, en el límite, a la misma situación vacía de la teología aristotélica del nóesis noeseos (Met. XII, 1074b, 34). Desde este punto de vista sería preciso redescubrir la red de relaciones (reales o imaginarias) que envuelven a los filósofos que han llevado adelante la concepción de la «autoconciencia». Es evidente, en todo caso, que las diferentes posiciones al respecto han de ser de algún modo indicativas de los diversos tipos de responsabilidades atribuidas a la filosofía en general, y a la filosofía moderna en particular. Por lo que se refiere a la llamada «autoconciencia del hombre moderno» –el que ha señalado el «lugar del Rey» en el cuadro de las Meninas de Velázquez, según la propuesta de M. Foucault– mi análisis iría por este camino: No se trata de que en un momento dado del tiempo, y por motivos arcanos o místicos, se haya producido en el siglo XVII y en España una nueva forma de conciencia absoluta que llegará a caracterizar a la época. Lo que se llama «autoconciencia del hombre moderno» tendría que ver con los cambios de posición relativa tradicional en la época medieval de la «conciencia humana» respecto de las «inteligencias finitas separadas» –angélicas, arcangélicas, pero también demoníacas– que rodean a los hombres, vigilándolos, acechándolos, incluso poseyéndolos. En esta red de relaciones será decisivo el conflicto latente entre las «tres religiones del Libro», conflicto que hubo de tener especial incidencia en España. Se trata del conflicto en torno al lugar relativo que el hombre ocupa respecto de los ángeles, arcángeles, serafines, demonios, conflicto determinado principalmente por el dogma cristiano de la unión hipostática de la Segunda Persona de la Trinidad con la humanidad de Cristo. Pues la unión hipostática situaba al hombre por encima de todas las demás Inteligencias separadas y lo hacía el centro de la creación, como se advierte claramente en el comentario de Fray Luis de León al nombre «Pimpollo», comentario en el que se manifiesta una concepción teológico-cósmico-antropológica ejecutada a la misma escala en la que dos siglos más tarde se formulará, con términos abstractos, por Hegel. Ahora bien, al desprenderse la conciencia humana de la retícula envolvente constituida por las Inteligencias separadas, angélicas o demoníacas, y al quedar puesto frente a frente el hombre con Dios Padre Omnipotente, aquél comenzará a sentirse a la manera como se sentiría ante un Genio Maligno; es decir, como un ser que, por su omnipotencia, es capaz de «dirigirme desde el interior de mi propia conciencia», presentándome como designio míos (de mi libertad) aquellos que él mismo me propone desde fuera, aniquilándome de la forma más insidiosa mi propia libertad (a la manera como esos cazadores africanos de monos que proceden depositando avellanas en el fondo de una calabaza de cuello estrecho, a fin de que cuando el animal que ha introducido su mano por él, y ha empuñado firmemente un montón de avellanas, no pueda sacarla, atrapado por su propio instinto de aprehensión). Desde este punto de vista, la importancia del cogito cartesiano residiría en lo que él tenga de escudo contra las acciones posibles del genio maligno (de Dios Omnipotente): «pues aunque este genio me hubiera creado a fin de engañarme, lo cierto es que para engañarme tendría que hacerme existir realmente, y por ello me pareció que la proposición cogito ergo sum podía tomarse como el principio de la filosofía.» Ahora bien, desvanecida la idea de Dios, la importancia filosófica del cogito cartesiano también se desvanece, permaneciendo como un episodio importante de la historia dialéctica de la filosofía. Otro tanto habría que decir de la autoconciencia construida a partir de las relaciones de los hombres con las conciencias angélicas o demoníacas, cuya versión en nuestro presente son los «extraterrestres». Decisivas serán las transformaciones que tienen lugar en la época moderna por la ampliación de las relaciones de los europeos con otros hombres lejanos y extraños (confundidos muchas veces con animales, los indios de Sepúlveda o los pigmeos [73] de Linneo). Y, en particular, con el descubrimiento de los animales como seres dotados de algo así como una «conciencia» que, desde Gómez Pereira y Descartes, se les había negado tenazmente por la autoconciencia humana moderna (la doctrina del «automatismo de las bestias»). La teoría de la evolución darwiniana en el siglo pasado, y el avance de la Etología en el nuestro, han contribuido decisivamente a la transformación de la autoconciencia humana, al hacer cambiar las relaciones entre esta autoconciencia y la de los animales. Esta transformación abre la posibilidad, por ejemplo, de una nueva concepción filosófica de la religión, que se libere de las coordenadas de Feuerbach («los hombres hicieron a los dioses a su imagen y semejanza») mediante el desarrollo de una doctrina de la religación originaria de los hombres primordiales a ciertos númenes animales «a cuya imagen y semejanza» se habrían moldeado en una fase secundaria del curso de la religión (una vez que los animales paleolíticos hubieron sido liquidados o domesticados) los dioses de las religiones faraónicas, o aztecas y mayas. (En mis libros El animal divino, Pentalfa, Oviedo 1985; y Cuestiones cuodlibetales, Mondadori, Madrid 1989, he desarrollado estas ideas en torno a las religiones y a las fases de su desarrollo.) III. ¿Cómo formular el significado y posición relativa que, respecto de Europa, puede corresponder al pensamiento filosófico que se produce en España y desde España? No me es posible hablar aquí, dado el espacio que me queda, de cuestiones históricas muy importantes, aunque muy discutibles por lo demás, cuanto a su interpretación. Me atendré, por tanto, únicamente, al terreno de las posibilidades. Me parece que puede afirmarse que las posibilidades de la filosofía española en el nuevo concierto internacional que configura nuestro Presente se han ampliado extraordinariamente, siempre que se esté de acuerdo en los diagnósticos «pesimistas» que suelen hacerse en torno a la filosofía «realmente existente» alemana, francesa o inglesa de la última mitad de nuestro siglo. La filosofía alemana calló prácticamente con la derrota militar: ¿acaso la filosofía alemana, como la música alemana, no ha dado ya sus frutos más valiosos? La filosofía inglesa está replegada en un manierismo escolástico, carente de interés público, aunque es un buen entretenimiento para grupos de iniciados. La filosofía francesa, de un alto nivel técnico, tiende a la retórica y depende excesivamente de la filosofía alemana. Otro tanto tendría que decir de la filosofía italiana. Antes he expresado la idea de que es el lenguaje nacional el factor principal (aunque no el único) que permite distinguir a escala macrohistórica a las diferentes filosofías. El alemán, el inglés, o el francés, han demostrado, una vez abolido el latín, su capacidad para la especulación filosófica. Desde luego, no es cuestión de personas, de talentos subjetivos, sino de capacidad lingüística. La escolástica española de los siglos XVI-XVII demostró que no cabe hablar de una ausencia de talentos de primera magnitud; sólo que ellos –Bañez, Molina, Suárez, Arriaga– escribieron en latín. Sin embargo, el romance castellano fue seguramente el primer idioma que, después de la época de las invasiones musulmanas, sirvió para las funciones de la filosofía, mucho antes que el francés, el inglés o el alemán, aunque de un modo anómalo: las traducciones de Aristóteles al latín habían pasado previamente, a través de la versión que de los textos árabes daban los traductores, por el romance castellano. De este hecho cabría deducir la capacidad del idioma español como idioma filosófico, saturado de terminología ordinaria filosófica e incorporada a él en sucesivos momentos (causa, sustancia, esencia, materia, relación, nada, ser, estar... y, por supuesto: dialéctica, hipótesis, &c.). Los motivos por los cuales no ha habido una filosofía clásica española equiparable a la alemana clásica o a la inglesa son debidos a motivos muy complejos que es imposible tratar aquí adecuadamente. Por mi parte recogería el proyecto de Ortega, el proyecto de una filosofía en español, en el lenguaje de el Quijote. Ortega, sin embargo, por motivos coyunturales, se vio obligado a desplegar sus ideas en tratamientos no ya solo mundanos sino mundano-periodísticos que ocultaron su verdadera profundidad; y sus «discípulos oficiales» no han logrado cristalizar un pensamiento propio, sino escolios o anotaciones eruditas, y muchas veces triviales. Durante los últimos treinta años el nivel profesional de la filosofía académica en España (de la filosofía de profesores para profesores) ha subido notablemente, y una gran cantidad de profesores españoles de filosofía están a la misma altura, en cuanto a conocimientos filológicos o históricos, que los del resto de Europa. Pero lo característico de estos profesores es que se dedican preferentemente a la filología, aplicada a textos de pensadores alemanes o franceses o anglosajones, que vivieron en la primera mitad del siglo. Estos profesores mantienen un gran recelo por cualquier análisis filosófico ejercitado «sobre las cosas mismas» del presente científico, religioso o político, tal como nos las puedan ofrecer los físicos, los etólogos o los sociólogos; preferirán volverse a aquello que los grandes pensadores –acaso también algún pensador menor, pero suficientemente lejano para que sea precisa una labor de mediación hermenéutica– hayan podido decir sobre la ciencia, la religión o la política. Como si aquellos grandes pensadores no hubieran alcanzado su grandeza precisamente por referirse a la ciencia, a la religión o a la política de su tiempo. Pero es evidente que una filosofía orientada «hacia las cosas mismas» difícilmente puede, en el presente, entrar en el cuadro de los saberes gremiales que, para serlo, han de limitar el campo de su especialidad, aunque sea por el procedimiento de establecer una lista convencional de textos clásicos (Platón, Aristóteles, Suárez, Leibniz, Kant, Hegel, a los que se agregan algunos más recientes como Nietzsche, Husserl, Heidegger, Wittgenstein y Popper). También han aparecido durante los últimos años algunos «filósofos mundanos», profesores de filosofía que escriben en la prensa diaria o hablan en TV sobre cuestiones de actualidad, que son presentados por los media precisamente bajo el rótulo de «filósofos», un hecho absolutamente nuevo en España. Pero es obvio que esa filosofía mundana, episódica, fragmentaria, coyuntural, que no constituye la expresión de alguna doctrina sistemática sino que mas bien atiende a los servicios mínimos de información y comentario, al estilo filosófico, de cuestiones de actualidad –cuestiones casi siempre de índole ética, moral o política– que la sociedad española del presente reclama, no puede, hoy por hoy, considerarse por sí misma más allá de lo que pueda significar como testimonio sociológico. No necesito, por mi parte, decir más, sino esperar a que los próximos años decanten lo que ahora existe mezclado, confuso y revuelto. |
| | |||
| Proyecto filosofía en español © 1999 www.filosofia.org |
Textos de Gustavo Bueno | El Basilisco | |