A propósito de
un premio de poesía
José Hierro: Alegría. Premio Adonáis de Poesía 1947. Edición «Adonáis». Madrid.
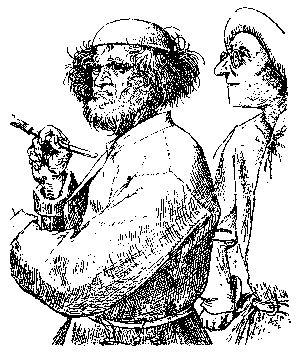 |
| Peter Brueghel: El artista y el crítico. |
Entre los numerosos fenómenos que podemos calificar como característicos del temperamento de nuestra época, esencialmente superficial y apresurada (sobre todo esto último), uno de ellos es, en el campo de las creaciones del espíritu, la tendencia a reducir éstas a sus mínimas y menos ambiciosas proporciones. Cierta empecinada ausencia de grandeza, en el sentido moral y formal que este término entraña.
Este fenómeno, que tendría su manifestación civil en el mar suplantado por la piscina y el bosque por el jardín, y que ya José Antonio denunciaba al definir al señorito como una degeneración del señor, ofrece en el terreno de la literatura, del arte y de la crítica, incontables ejemplos: el auge del cuento corto; la novela clásica con acontecimientos y personajes que viven, reemplazada por la pequeña novela- monólogo en que se mueven tules; el libro por el ensayo, el artículo por la nota, y esto mismo, añadido a una irreprimible afición a la inconcluso, en el gran lienzo acabado de los viejos maestros, sustituido por el boceto, el apunte o la impresión...
Dentro del marco de la crítica literaria, tema del que concretamente nos ocupamos aquí como introducción al comentario al libro de José Hierro, este fenómeno se revela en la sustitución, ya al parecer radical, del estudio crítico, por lo que ordinariamente lleva ahora el nombre de «recensión». Género mediante el cual el crítico no viene a ser otra cosa que un lector más, que tiene a bien expresar públicamente su aprecio por el libro que ha leído, y, cuando más, citar, precediéndolos de breves interpretaciones en prosa, los versos o los párrafos que han llamado especialmente su atención.
Una crítica cuyo principal error consiste en que va dirigida únicamente al público, y en él se detiene, y nunca al artista. Un nuevo procedimiento en el que la antigua función de la crítica –exponer, analizar, descubrir, relacionar– queda relegada a la simple y mera función aprobadora o reprobadora del aplauso o del silbido. Esto sin olvidar que –probablemente por razones tan loables como serían la de la caballerosidad, o la de considerar que, salvo en los casos en que se trata deliberadamente de acabar con una falsa reputación, todo empeño por destruir un brote malogrado es innecesario– esta segunda forma se reduce casi siempre al silencio, prevaleciendo, a fin de cuentas, únicamente la del elogio.
Pero hasta allí. Cualquier otro procedimiento por el que se intente restituir a la crítica lo suyo, es francamente eludido. Toda injerencia dentro de la obra, considerándola como el resultado de un oficio, y el hecho de enjuiciar al escritor como tal profesional en sus relaciones con los materiales que maneja; cualquier labor de indagación en este aspecto, parece carecer de todo interés.
Lo mismo podríamos decir con respecto a otros aspectos de carácter más general, pero no por eso menos importantes y atractivos: la calidad de la materia que anima la obra: el concepto del universo o filosofía personal de su autor, y la cantidad de contemporaneidad, de conciencia histórica, de mundanidad que haya tenido el valor de asumir y, en sus relaciones con la tradición el uso que este escritor hace de todo el acervo de experiencia y de poesía realizada (es decir: palabras de por sí poéticas, cargadas, a priori, de determinado voltaje poético) que su idioma patrio le ofrece gratis, y de la nota de renovación con que él, individualmente, contribuye a la evolución de ese idioma. O sea: la obra de arte concebida –sin merma ninguna de su dignidad– como una forma cultural susceptible de análisis, inmersa dentro de un vasto orden y referida a un pasado activo y obligador del que es responsable y al que está fatalmente ligada.
Es cierto que el origen de la decadencia de este método de crítica puede muy bien estar en las mismas obras criticadas: en el hecho de que sus autores se abstengan de introducir en ellas estas preocupaciones. Bien puede ser, y es lo más probable. Pero aunque a veces se amodorre el artista, el crítico debe permanecer en vela. Y al decir esto nos referimos no sólo al crítico de fuera, sino también al que existe –al que debe existir– dentro de todo creador. Por eso, reclamar estas virtudes en la obra de arte no será nunca infructuoso. Señalar su ausencia será crear su necesidad, y con ella, para los espíritus osados, la posibilidad de satisfacerla.
Pero basta. Hablar tanto de sí misma, esquivando su intromisión en la obra, puede llegar a ser una forma hábil y más o menos garbosa, que adopte la crítica para disimular su impotencia, corriendo el peligro de no arribar nunca a su objetivo. Esta misma advertencia, en cuanto contribuye a retrasar más tiempo nuestra tarea, da a mamar fuerzas al defecto que trata de reprimir. Lo comprendemos, y por eso procedemos a ella sin más preámbulos.
* * *
El libro en bloque, en su totalidad, está plenamente salvado. Quizá la segunda parte (la que lleva por título «Variaciones sobre el Instante Eterno») decaiga un poco, o mucho si se le compara con la primera. Igualmente los sonetos que, pobres de suyo, adolecen además del tono artificioso y circunstancial que les da el ser cada uno el heraldo obligado de cada nueva sección. Pero en su totalidad, repetimos que el libro es un libro vivo. Por cualquier sitio que el lector lo abra, fuera de poquísimas excepciones, se encontrará con poesía, y de la más auténtica.
Podríamos, pues, ir abriendo al azar; pero preferimos seguir el orden normal del principio al fin, examinando particularmente cada poema, o los más significativos, procurando citar del texto lo menos posible y remitiéndoles a él a los que se interesen por el libro y por esta crítica.
En la primera página, inmediatamente después de la dedicatoria, el libro trae una frase: «A la alegría por el dolor.» Y le damos importancia y nos detenemos a comentarla, porque el autor parece habérsela dado al colocarla al frente de sus poemas y darle la categoría de lema general del libro.
En realidad, el libro contiene diluidos ese pensamiento y muchos otros más, dichosamente. Los suficientes para hacer casi innecesario el hecho de haber colocado allí esa frase filosófica y un tanto pueril, pese a todo lo goethiana que haya parecido a algún crítico. No obstante (y dándose posiblemente cuenta de esto, pues parece ser un escritor muy consciente en todo lo que concierna a su estilo), él ha querido ponerla. Y ha querido ponerla al principio para que venga a ser aquí una condensación de lo que forma la trama interna del libro; del tejido que dará cohesión al bordado. Es nada menos que el credo del libro; Y así lo consideramos; claro está, hasta donde puede llegar a llamarse credo a una concepción natural o poética –de todas formas vaga– del universo. Pero, al fin y al cabo, es el credo dentro del cual se moverá el espíritu del libro. Ámbito, por otra parte, apreciable, siempre que el resultado sea poesía. Ya que la poesía mejor y la más honda no será aquella que descubra nuevos temas especulativos, o la que se ampare bajo una determinada filosofía o religión, sino aquella que, mediante términos de arte literario –medios verbales, la Palabra, en concreto– logre profundizar más en los dos, tres o cuatro temas cardinales e insondables que ofrece la vida al hombre.
Sin contar el soneto inicial, del que ya nos ocupamos anteriormente al hablar de todos ellos en conjunto, abre la primera parte del libro el poema titulado «El Rezagado». Usa en este poema hermosos versos largos de dieciocho sílabas, en los que el peso del acento corta con regularidad sistemática cada conjunto de tres sílabas a partir de la primera cesura que sólo tiene dos, formando así versos de un yambo y cinco anapestos (fuera de la sílaba final de la última palabra, que, siendo una grave, es sorda en nuestro idioma). Es un ritmo monótono, obsesivo y lleno de extrañas cadencias, con que el poeta logra hacer lejanos elementos que deberían parecer familiares: conseguir una determinada sensación a base del ritmo. Este mismo acento gris, suavemente desesperanzado, lo consigue, por ejemplo, José María Valverde en algunos poemas mediante el uso de los eneasílabos; concretamente, en su poema «Bendición de la lluvia». Hasta qué punto todos estos detalles, estas medidas de sílabas ocuparán realmente a José Hierro, no lo sé. Estos ritmos, si no nuevos al menos no tan trillados como el endecasílabo y el alejandrino, podrán ser hallazgos puros de su instinto, pero este instinto será siempre el instinto de un poeta que trata de encontrar nuevos ritmos. Usa este mismo ritmo, aunque no ya con tanta regularidad, en los poemas «El Muerto», «Interior» y «El recién llegado». Estos dos poemas y «El rezagado» están unidos por una secreta hermandad. Se dirían tres partes de un mismo poema, aunque en el libro se encuentren totalmente separados. No se trata únicamente de una afinidad de atmósfera, que sería, en tal caso, la del propio protagonista que está moviéndose en el centro de ambos poemas y llenando su ámbito. Los dos nos parecen muy buenos. Pero no acabamos de desentrañar su sentido total; lo que concretamente se cuenta en ellos. Y usamos este término novelístico para referirnos especialmente a «Interior», que parece exactamente el pasaje de un relato, en el que un grupo de personas, en el interior de una habitación, rodean a un personaje que parece ser el más destacado y del que todos esperan algo que ha de decir y que no dice.
Pertenecen también a esta primera parte algunas de las mejores canciones ligeras del libro. Estas canciones nos ayudan, además, a descubrir los lazos une unen a este poeta, con Eugenio de Nora: breves y rápidas, pero penetrantes referencias a la Naturaleza, que son constantes en la obra de ambos. Poseen ellos la habilidad de transmitir mediante recursos estrictamente literarios –ritmos briosos, cortes repentinos, efectos inéditos extraídos de la unión inesperada de un sustantivo con un adjetivo– ciertos momentos intensos de la naturaleza que se desarrollan fuera de nosotros, pero de los que somos, en un determinado momento, por una curiosa intensificación de nuestras relaciones con el inundo físico, partícipes. La capacidad para traducir esto por medios poéticos que hace a algunos poetas ingleses, y en particular a Keats, tan fascinantes, es lo que poseen, en un grado menor, estos dos poetas.
Entre las canciones, la más representativa en el libro de Hierro es la titulada «Verano». Consta apenas de dieciocho versos de apenas seis sílabas cada uno, y se desarrolla fluida y sin tropiezos hasta cortarse de improviso en una inicial y breve etapa de plenitud. Tanto ésta como otras del libro, menos felices, lo mismo que las de Nora, no tienen nada que ver con el tipo de canción andaluza que recibimos de García Lorca y de Alberti y sus seguidores. Su mismo ritmo, cierta rusticidad, que les da un sabor áspero de vino popular, y una emoción dirigida casi siempre hacia la tierra, las hace más castellanas o de la montaña. Estas características se entroncan también al tipo de canción alemana sobre todo en el detalle, casi siempre ausente de la canción andaluza, de introducir dentro, de su mismo desembarazo, de su condición alada, una intención trascendente; un fondo reflexivo y hasta sentencioso; esa fusión de lo meramente físico del instinto con lo intelectual y especulativo, que el señor Bofill y Ferro, en su interesante prólogo al tomo de poesía primitiva y romántica alemana, atribuye a la canción popular de este país y en especial a su expresión más depurada a que llevaron Goethe y Schiller.
De la segunda parte dijimos ya antes que la encontrábamos bastante débil: una caída –que se esforzará luego por levantarse, hacia el final– de esa ola de riqueza que representa casi toda la primera parte. Una caída bastante sensible y de cuya mayor notoriedad es la excelencia de la primera parte la más culpable. No obstante, pertenecen a ella muy buenos poemas. Entre ellos uno que, sobre ser de los mejores de todo el libro, ofrece gran interés en lo que atañe a la técnica de su autor. Nos referimos al que lleva por título «Nordeste». Es el de perfección formal, técnica, más consumada. Está escrito en estrofas de tres versos, de los cuales los dos primeros son heptasílabos y el tercero de nueve. No recordamos en este momento ningún autor moderno, en castellano que haya usado esta combinación. Rubén Darío, en su «Elogio de Fray Mamerto Esquiú» y en el «Responso a Verlaine», ensaya, con la fortuna de siempre, la relación rítmica entre un alejandrino seguido de un eneasílabo. Este sería el único precedente que en este momento podríamos aducir. La semejanza en cuanto a la combinación rítmica es clarísima. El alejandrino, que en Rubén Darío precede al eneasílabo (y que en él termina siempre en una palabra aguda y en Hierro en una grave), lo forman los dos versos de siete sílabas que Hierro ha colocado separados, pero que, prácticamente no son sino los dos hemistiquios del alejandrino. De nuevo en este poema, como en «El Rezagado», la elección de la métrica juega un papel decisivo como medio para provocar una determinada sensación. Esta sensación es aquí la del puro impulso de la libertad y de la juventud moviéndose dentro de una severa estructura formal, que le da un marcado acento de serenidad y adultez: quizá de amargura. Un aire taciturno que es junto con ese sentimiento fuerte de la naturaleza, que apuntábamos al hablar de las canciones, uno de sus rasgos más predominantes. Un tono constante de juventud reflexiva, presente aun en sus momentos más delirantes, y toda ello dentro de un gallardo clima varonil que lo hace muy grato. Este es, podríamos decir, su tono, por el que se le reconoce en cualquier sitio del libro: lo que constituye su estilo. El estilo, que, ante todo, es siempre una modalidad interior y no exterior, más del esqueleto que de la carne.
Y tras esto llegamos ya a lo que querernos sea la última parte de nuestro estudio, asaz extenso ya.
Se trata de hacer advertir otra de las preocupaciones constantes en el libro y cuya existencia, a nuestra opinión, señala una de las cualidades que mejor pueden augurar, sobre el destino futuro de este poeta.
Es ésta la que llamaremos su consciencia profesional. Por la que el poeta se percata –es consciente– de su condición de artesano, y, por tanto, de que realiza sus obras dentro del imperio de un oficio y con los materiales que este oficio le brinda. O mejor, contra esos materiales que, como es natural, ofrecen sus azares y oponen su resistencia.
Esta preocupación, que anda más o menos dispersa en todo el libro («Alucinación», «Lamentación» y otros) está expresada clara, deliberadamente, en un poema sin título que viene en la página 64, en el que esta idea no sólo es aludida, sino que constituye la misma materia del poema. («Se me fueron haciendo las palabras difíciles». «Cómo las cosas dentro –de la palabra, libres– de la palabra»... Y: «Habla tantas cosas –que decir, tantos límites– que precisar, tan dura ciencia que dar...» Cito textualmente.)
Quizá sea el sentimiento que expresan esas líneas la razón de que recorran el libro esas voces de dureza y desaliento que le dan el tono sombrío a que aludíamos. Es la protesta del creador, para quien el mundo es, mientras más hermoso, más grave, porque la reclama su esfuerzo. Para quien una ocasión de goce revierte en una nueva ley: el fogoso Pegaso, no abandonado a su libertad, sino frenado, hecho retroceder hacia las leyes del lenguaje, hacia las pequeñas trabas del verbo haber.
Cuando Monet decía: «Yo pinto como el pájaro canta», mentía. Ni el pintor pinta, ni el escritor escribe «como el pájaro canta», a menos que el pájaro cante con dificultad. En arte nada existe por accidente: ni la soltura, ni la misma sencillez, ni el desgarbo aparente que hace que a los ojos vulgares aparezca muchas veces como libertad y anarquía lo que fue ensayado como un nuevo rigor.
En arte, lo más suelto, lo más fresco, lo mejor, será siempre producto de la resistencia vencida, del trabajo, del estudio, de la reflexión, de la malicia. Esto parece haberlo comprendido bien José Hierro, y representa la mayor prueba de la autenticidad de su vocación y –repetimos– el mejor augurio para su futuro, puesto que involucra la presencia rectora del sentido crítico, que será siempre el mejor consejero del creador. Y queremos hacer constar esta opinión nuestra porque se suele insistir mucho en la idea de que el poeta «inteligente» (de sentido crítico muy desarrollado) no puede ser gran creador. No estamos de acuerdo. Pueda ser que para los débiles, para los menores, que se confían a su facilidad, su fecundidad y alguna que otra imperfección afortunada, esta opinión tenga validez; pero los otros, los grandes, esos serán siempre los que a su capacidad creadora sumaron su lucidez crítica, su capacidad de selección. Y, claro está, se trata de pertenecer a estos últimos.
No sabemos precisar si fue en un libro de Valéry donde la leímos, o si nos fue sugerida por el grabado de Peter Brueghel, que ilustra este trabajo, pero la definición que escogeríamos para definir al artista clásico sería la de: «Clásico, igual a creador cuando trabaja con el crítico a su lado.»
Y para terminar, retrocediendo a las primeras líneas que sirven de introducción a este estudio, donde nos referíamos al papel histórico de contemporaneidad que el gran poeta siempre asume (recuérdese la distinción que hacia Carlyle entre el poeta-vate y el mero «juglar»), y al fenómeno de decadencia, entre las realizaciones del espíritu, del sentido de las grandes proporciones, queremos hacer constar aquí que no dejamos de encontrar estas deficiencias en el libro «Alegría» de José Hierro. Tal vez este defecto no provenga sino de una inmadurez literaria que él ha de superar, pero desde luego, la mentalidad, la concepción de la vida en general que sustenta a este libro, da la sensación de ser, no precisamente ideológica, sino humanamente, poéticamente vaga, imprecisa y provisional. Esto le resta fuerza y lo hace limitado. El libro no se sale hacia afuera, como si dijéramos; sus límites pueden verse perfectamente marcados. Querríamos para él lo que antes solía expresarse cuando se decía «un mayor aliento». Una Musa más inspirada, en el buen sentido decimonónico de la palabra. Una visión, en fin, más completa, y un poco más de ambición: que esos vientos de Santander hinchen un velamen más amplio.
Y aquí concluimos. O mejor –para usar ya al final de la primera persona– aquí concluyo. Si en estas líneas me he entregado a digresiones que puedan ser juzgadas caprichosas, pido perdón por ello. He procurado ser lo más parecido posible en el uso de la intuición, siempre peligrosa, y me he dejado guiar únicamente por mi propia experiencia de escritor y producir de poesía.
La posición singular de Premio de Poesía, la importancia oficial a la que un Jurado digno y autorizado ha elevado este libro me obligaba de antemano a acercarme a él con curiosidad y prudencia. Al final he visto que él, particularmente, se lo merecía; es este el mejor elogio que le puedo tributar.
La aparición de un buen libro de poesía es siempre un suceso importante. «Es el verso lo que destruye con su espíritu todo el mundo viejo», ha dicho un gran escritor de nuestros días {(1) D. H. Lawrence, de una carta a Katherine Carswell. Cartas, tomo II, Ediciones Imán, Buenos Aires, Argentina.}; la poesía, con su poder de purificación y su fuerza, casi milagrosa, de perseverancia.
En la voz de un buen poeta surge, por un momento, triunfal e impulsada en su despliegue por ella misma, la flor más elaborada del idioma: la experiencia milenaria del lenguaje, recogida a través de todas las andanzas de la raza.
Es en esto en definitiva donde el poeta –si es un poeta serio– se agranda y se conecta con un desarrollo más importante que la mera historia personal de su corazón; con algo más grande que lo sobrepasa: el Lenguaje, como una elevada forma de entendimiento humano, fluyendo hacia su plenitud. El avance, la marcha hacia su sentido más puro, «de las palabras de la tribu».